La alegoría de la plenitud de Julián Ayesta
Requisitos que parece cumplir fehacientemente Julián Ayesta, al que, con toda justicia, aunque haya escrito también algunos cuentos y obras de teatro, se le puede considerar dentro de la insólita tipología de escritores que escribieron contadas páginas y acertaron una sola vez, como evidencia su única novela: Helena o el mar del verano. Es una... Leer más La entrada La alegoría de la plenitud de Julián Ayesta aparece primero en Zenda.

Javier Marías tituló con cierta fortuna una compilación de relatos bajo el significativo título de Cuentos únicos (1989), una antología que venía a poner de manifiesto los azares y paradojas de la fortuna literaria, y en la que el erudito escritor trataba de demostrar subrepticiamente que para acceder al olimpo literario —«léase memoria colectiva o estimación canónica»— no hacía falta escribir muchas páginas ni acertar siempre, sino que bastaba con escribir las justas y acertar una sola vez.
Helena o el mar del verano no es una Bildungsroman o novela de formación, tampoco una ficción sobre la infancia y el paraíso perdido, aunque algunos de sus fragmentos más simbólicos remitan a ese relato bíblico, sino un canto a los tres breves periodos de la vida en el que el ser humano se encuentra fuera del tiempo y roza y exhala eternidad. Estos tres periodos son la infancia, el período liminal o de tránsito en el que se pasa al mundo de los adultos, y la efímera juventud en la que se encarnan los dioses y los arquetipos homéricos. Estos tres periodos temporales quedan reflejados en la estructura tripartita de la novela, como supo ver Joan Ferraté: «La primera en tres cuadros entre los diez y doce años del narrador aproximadamente; la segunda a los catorce años aproximadamente; la tercera a los dieciséis años aproximadamente» (Ferraté, 1952, 390).
El título es una disyuntiva cuyos elementos, sustantivados en “Helena” y en “el mar”, refuerzan paradójica y especularmente la idea de plenitud y de eternidad. El mar es una metáfora de la intemporalidad, de lo imperecedero, de lo eterno; y Helena con “H” helénica nos remite a los arquetipos de nuestro sustrato cultural en los que se sustancian y encarnan los imperecederos ideales de plenitud y belleza, unos arquetipos que siempre se encarnan en la juventud, por lo que la belleza de Helena siempre permanecerá reflejada en las inmemoriales aguas del tiempo, y también en la memoria de quien una vez la contempló.
Julián Ayesta publica Helena o el mar del verano en un periodo de confrontación de estéticas bajo las que subyacía un irreconciliable enfrentamiento ideológico, entre los poetas y escritores engagés y los poetas y escritores formalistas y garcilasistas de la “Juventud creadora”; es decir, una pugna entre los escritores afectos al régimen franquista y los escritores desarraigados, siguiendo la nomenclatura de Dámaso Alonso. Julián Ayesta deja claro desde el pórtico de su novela en qué estética se engloba, ya que la primera cita que jalona el libro está tomada significativamente de la Égloga I de Garcilaso: «Por ti la verde hierba, el fresco viento / el blanco lirio y colorada rosa / y dulce primavera deseaba» (Ayesta, [1952] 2024:7).
Este contexto de confrontación ideológica, solapado bajo las respectivas poéticas y supuestos estéticos, condicionaron la recepción de la novela de Ayesta, que inmediatamente los críticos y escritores del realismo, tanto existencial como comprometido, consideraron perteneciente al formalismo y neoclasicismo escapista, como triste derivada epigonal de las poéticas inmanentistas y deshumanizadoras que habían prevalecido desde las vanguardias hasta prácticamente los garcilasistas; estética, por otra parte, profesada por un diferenciado grupo de escritores y poetas, la mayoría de ellos plenamente arraigados en el sistema represor franquista.
En estos últimos años ha ido tomando forma en este país una escuela literaria de composición algo indecisa, pero con características claras. Su estilo es una mezcla peculiar de puerilidad e ironía, perplejidad, ternura y nostalgia. Su tema principal es el erotismo adolescente, en su cara sentimental, a menudo sobre base autobiográfica. Sus orígenes histórico-literarios no están claros; políticamente procede de la derecha falangista, próxima a Acción Española y al partido de Gil Robles. Sociológicamente, su base son la ideología y las peculiares conexiones sociales pequeño-burguesas españolas; su rasgo más saliente, en efecto, es la falta de voluntad crítica en un mundo de realidades espirituales absolutas (patria, fe, etc.), reflejo de constelaciones sociales estables o que se toman por tales. Confesionalmente, se acepta de corazón la doctrina católica. (Ferraté, 1952, 83).
Pero incluso el propio Joan Ferraté, tan crítico con Helena o el mar del verano, no puede sustraerse al fascinador embrujo de sus poéticas páginas, lo que le lleva a afirmar desde sus antagónicos supuestos que «Ayesta es un escritor admirable» (ibíd.: 84).
Helena o el mar del verano es un buen ejemplo de cómo algunos libros se van abriendo paso en la insobornable balanza de la decantación del tiempo a través de unos contados y fervorosos lectores que van trasladando el testigo y el testimonio de su lectura, unos a otros, venciendo el sistema de vigencias de cada época; hasta que ese pequeño grupo minoritario de lectores eclosiona y configura una estimable comunidad lectora que asegura no solo su pervivencia en las efímeras y estacionales floraciones literarias, sino que lo calafatean con la estigia impregnación de los libros destinados a sortear las quimeras del tiempo, de los libros imprescindibles para los letraheridos y para cualquier lector sensible de cualquier generación.
Helena o el mar del verano se diferencia de la literatura prodigada en los primeros años cincuenta del pasado siglo en torno a la idealización y la evocación de la infancia, como El camino, de Miguel Delibes (1950), o La vida nueva de Pedrito de Andía, de Rafael Sánchez Mazas (1951), e incluso, aunque se encuentre más cerca de ella por su sustrato lírico, Industrias y andanzas de Alfanhuí, de Rafael Sánchez Ferlosio (1952), si bien la novela de Julián Ayesta, al trascender los marcos temporales, puede situarse en un plano concomitante con el lirismo simbólico, más que romántico, de El gran Meaulnes, de Alain-Fournier, también una novela única del malogrado escritor francés.
En los tres breves capítulos de Helena o el mar del verano no se urde trama alguna, ni en ellos se desarrolla una historia articulada con las peripecias de sus personajes, resuelta con la aristotélica fórmula de la catarsis y la anagnórisis, sino que el ensamblaje de sus páginas se desarrolla y sustenta en la subjetiva evocación del narrador. El yo lírico, desde distintas perspectivas del sujeto narrativo, canta como un rapsoda la inmortalidad perdida, transformándola en una alegoría de la plenitud.
La estructura tripartita de la novela remite y recuerda al dogma de la Trinidad, reforzado por la estructura tripartita del capítulo primero y tercero, que descansan o se apoyan sobre el eje central del largo, a tenor de los otros, capítulo central. El primer epígrafe del capítulo primero —«Almuerzo en el jardín»— refuerza esta conexión con el palimpsesto bíblico que deriva simétricamente hacia el palimpsesto mitológico en el capítulo final, «En verano otra vez». El arranque y el cierre del primer epígrafe, en donde se narra un veraniego almuerzo familiar, no pueden ser más simbólicos —«El dulce de guinda brillaba rojísimo entre las avispas amarillas y negras» (Ayesta, [1952] 2024: 11)—, debido a que el comienzo anticipa la sangre del sacerdote que remeda la sangre vertida por Jesucristo, purificadora de la humanidad y, en este caso, de las cuitas y el bienestar burgués de su familia, que se aseguraba tener sentada a su mesa «la mitra en casa» (ibíd.: 12). Una mitra protectora e indulgente con los pecados familiares, por lo que resultaba horrible ver la sangre redentora de «un sacerdote todo sangrando, con todo el pescuezo lleno de sangre muy brillante y muy roja y toda cayendo por la espalda, un hilo rojo, rojo, sobre la sotana negra» (13-14).
El segundo epígrafe del primer capítulo —«En la playa»— amplifica el sentido del primero, al reforzar el vínculo familiar que diluye al niño en un nosotros que integra y da sentido a todos sus afectos y primeras impresiones sentimentales. El paraíso, del que prontamente se verá expulsado, se encuentra ubicado en las afectuosas dimensiones que configura el círculo familiar y en las que el niño se siente plenamente vinculado, un paraíso donde había «naranjas, manzanas, peras, uvas, ciruelas y melocotones a escoger» pero donde también se encontraba la amenaza latente de la concupiscencia: «Y había también plátanos, que era muy divertido apretarlos por un lado para que saliese la chicha y enseñársela a los mayores y que todos los hombres se riesen, nadie sabía por qué» (17). En este capítulo otra sombra aparece, la amenazante presencia de un desarraigado al que «papá lo miró como atravesado y enseguida pagó la cuenta y marchamos» (19).
El último epígrafe del capítulo primero —«Una noche»— reviste una mayor complejidad, al converger por primera vez dos perspectivas temporales diferentes, tras la batalla infantil a almohadillazos —«la gran batalla de Verdún»— y la primera visión diferenciada de Helena, por la que el narrador siente una atracción que no puede explicar: «no, no puedo explicarlo» (29). Estas dos perspectivas temporales se ponen en evidencia de manera menos subrepticia que en el conjunto de la novela, cuando el narrador adulto se deja entrever —«Salimos muy callados, entre sorprendidos y tristes, como Adán y Eva del Paraíso» (28)— para señalar que esas vívidas y primeras emociones actúan como un faro a lo largo de la vida que emite sus haces de luz, sus señales orientadoras con sus «grandes rayas brillantes que casi nos ciegan» (30), para todos los náufragos del tiempo, para todos los expulsados del paraíso.
El capítulo segundo —«En invierno», y su único epígrafe, «La alegría de Dios»— puede considerarse desde el ámbito antropológico como una introspectiva escenificación de un rito de paso, de un simbólico recorrido liminal en el que el narrador, representado por el pronombre indefinido “uno”, pasa de la infancia al mundo de los adultos. El proceso que sigue, sobre todo si se tiene en cuenta la formación jesuítica de Ayesta, es el de un examen de conciencia, donde el narrador, a través de su sentimiento de culpa por sus concupiscentes tentaciones, plantea una serie de interrogantes de orden metafísico y teológico: «Si Dios sabía antes de crear el mundo que Luzbel se iba a rebelar y que iba a haber mucha gente que se condenase eternamente ¿por qué creó el mundo?» (35); por lo que sus numerosos interrogantes le demuestran que no tenemos la culpa de nuestras tentaciones «porque no se podía nunca saber lo que se iba a pensar al momento siguiente, sino que los pensamientos venían unos enganchados a otros»(40) y, por lo tanto, «no nos podemos fiar de la razón» (37). En este via crucis personal el narrador no oculta su sadismo místico al mostrarse en sus ensoñaciones como un aguerrido defensor de la Virgen que para cumplir con su heroica misión no duda en cometer las más bárbaras y deshumanizadas acciones con sus enemigos imaginarios, hasta «meterles la punta candente de un hierro por la garganta y así y todo, y retorcerles los brazos hasta romperles el hueso e ir apretándoles la cabeza con una especie de prensa hasta que de repente, ¡clac! se partiese como una avellana, y entonces les saliese un borbotón de sangre por los oídos y por los ojos y por las narices y por la boca» (45).
La salida de este abismo interior, de este estado mental liminar, se encuentra en la familia, donde los mayores lo reciben como a uno de ellos, integrándolo en sus conversaciones, recuerdos y cánticos a través del simbólico ritual del alcohol: «cogió un vaso y me sirvió un coñac con seltz […]. Eres ya un hombre» (52).
En el tercer y último capítulo —«En verano otra vez»— la novela se instala en el palimpsesto mitológico, por lo que quizá sea la parte más simbólica, también la más lírica y alegórica. El primer epígrafe es de índole costumbrista, por lo que Ayesta se entretiene en presentarnos ciertos personajes con sabor local, como el republicano Robustiano, del que los jóvenes se ríen —«Robustiano, mal cristiano, tienes la cara de ano» (60)—, aunque con cierta culpabilidad, porque a pesar de su republicanismo no pueden negarle su bondad. Este personaje, Robustiano, contrasta con el ideal de español que proclama la verborreica tía Honorina: «un hombre de comunión diaria que hace muchas limosnas sin que nadie lo sepa, y solo hombres así son los que han de salvar a España» (24). Este epígrafe está salpimentado por rotundas imágenes deudoras del futurismo y del ultraísmo, como cuando el fotingo arranca y deja a las señoras «braceando entre una nube azulada como cucarachas moribundas entre polvos insecticidas» (64), así como de potentes imágenes oníricas: «Me gustaría que las aceras estuvieran llenas de señores de negro con lentes de oro para ir escupiendo a derecha e izquierda y que los escupitajos les dieran justo en los cristales de los lentes» (65). Ayesta culmina este exordio costumbrista con la deliberada intención de enlazarlo con el lirismo alegórico de los dos epígrafes finales, a través de la representación del locus amoenus, cuyos elementos enumera pormenorizadamente: «Bajo aquel cielo, entre los prados verdes, los ríos y los árboles» (68).
«En el bosque» es uno de los epígrafes más poéticos de Helena o el mar del verano, también de los más logrados, y en el que operan como sustrato varios elementos simbólicos del palimpsesto mitológico, desplazando el marco conceptual cristiano hacia un exultante paganismo. El jardín del paraíso se transforma en un locus amoenus que vuelve a acoger a dos seres indemnes, libres y alejados del pecado mortal. Helena se transforma metafóricamente en una mariposa que el narrador trata de atrapar por el bosque, en el que vuelven a parodiarse algunas escenas mitológicas, como la persecución de Dafne por Apolo: «Y yo, persiguiéndola, bajaba también gritando, tremolando al viento alegrísimo la manga improvisada por la costurera» (76). Los dos enamorados contemplan, acaso como los primeros seres humanos, los signos del cielo a través de las azarosas formas de las nubes, que en su imaginación traen a sus ojos la representación del mundo a través de la forma —pareidolia— de sus continentes y países. Una forma de inmortalidad que lleva a otra, a las páginas de Virgilio.
El último epígrafe del capítulo tercero, «Tarde y crepúsculo», es toda una epifanía y una revelación. En sus alegóricas páginas asistimos a la trasformación de Helena en Afrodita. Su carnalidad la va desvelando y transformando, según la luz de la tarde, en Afrodita Urania y en Afrodita Pandemos. Ayesta vuelve a demostrar sus condiciones de fino estilista, cuando compara el ruido de los cubiertos de una sobremesa familiar con el tintineo de las «esquilas de un rebaño de cabras pastando vagarosas entre la bruma de la niebla» (77), donde el adjetivo “vagarosas” connota inmediatamente con el de “vaporosas”, otorgando a los sonidos de los cubiertos una imagen de levedad que los funden e integran con la niebla, con las brumosas imágenes de la memoria.
Helena y el narrador se marchan del nido familiar «llenos de amor hacia los grandes países de la tarde» (78), pero para ello antes tendrán que pasar por otro espacio liminar, por otro rito de paso, que emula la expulsión del paraíso terrenal de Adán y Eva, en un ritual donde las zarzamoras que recogen durante el camino metaforizan la fruta prohibida y el pacto de sangre que establecen los dos enamorados:
«Se paraba otra vez a coger zarzamoras y se pinchaba con una espina. Entonces me ofrecía su dedo ensangrentado y yo le chupaba la sangre, que era tan roja, tan salada, tan hermosa centelleando al sol. Después me besaba y me lavaba con sus labios la sangre que me había quedado en los míos. Y después de hacerlo nos entraba como un miedo raro» (79).
Tras este rito de paso, la narración entra en una epifánica alegoría, en un canto a la belleza y a la inmortalidad, «y al otro lado estaba nuestro mundo y nuestro tiempo y nuestro sol y nuestra luz y nuestra noche y estrellas y montes y pájaros y siempre…» (87), porque quien lo probó y lo vivió lo sabe.
Julián Ayesta, tal vez sin pretenderlo, escribió una novela lírica destinada a surcar las manos lectoras del tiempo, más allá de sus subordinadas, oraciones impersonales y coordinadas copulativas, y de su azaroso ensamblaje. Los hados eligen, a veces caprichosamente, a los cantores de la eternidad y de la plenitud para poner de manifiesto la magia de la literatura. Estas contadas y vitales páginas lo demuestran.
———————
Bibliografía
Ayesta, Julián ([1952] 2024). Helena o el mar del verano, Barcelona, Acantilado.
Ferraté, Joan (1952). «Helena o el mar del verano», Laye, nº 20, agosto-octubre 1952, Barcelona, Delegación Provincial de Educación, págs. 83-85.
La entrada La alegoría de la plenitud de Julián Ayesta aparece primero en Zenda.

















































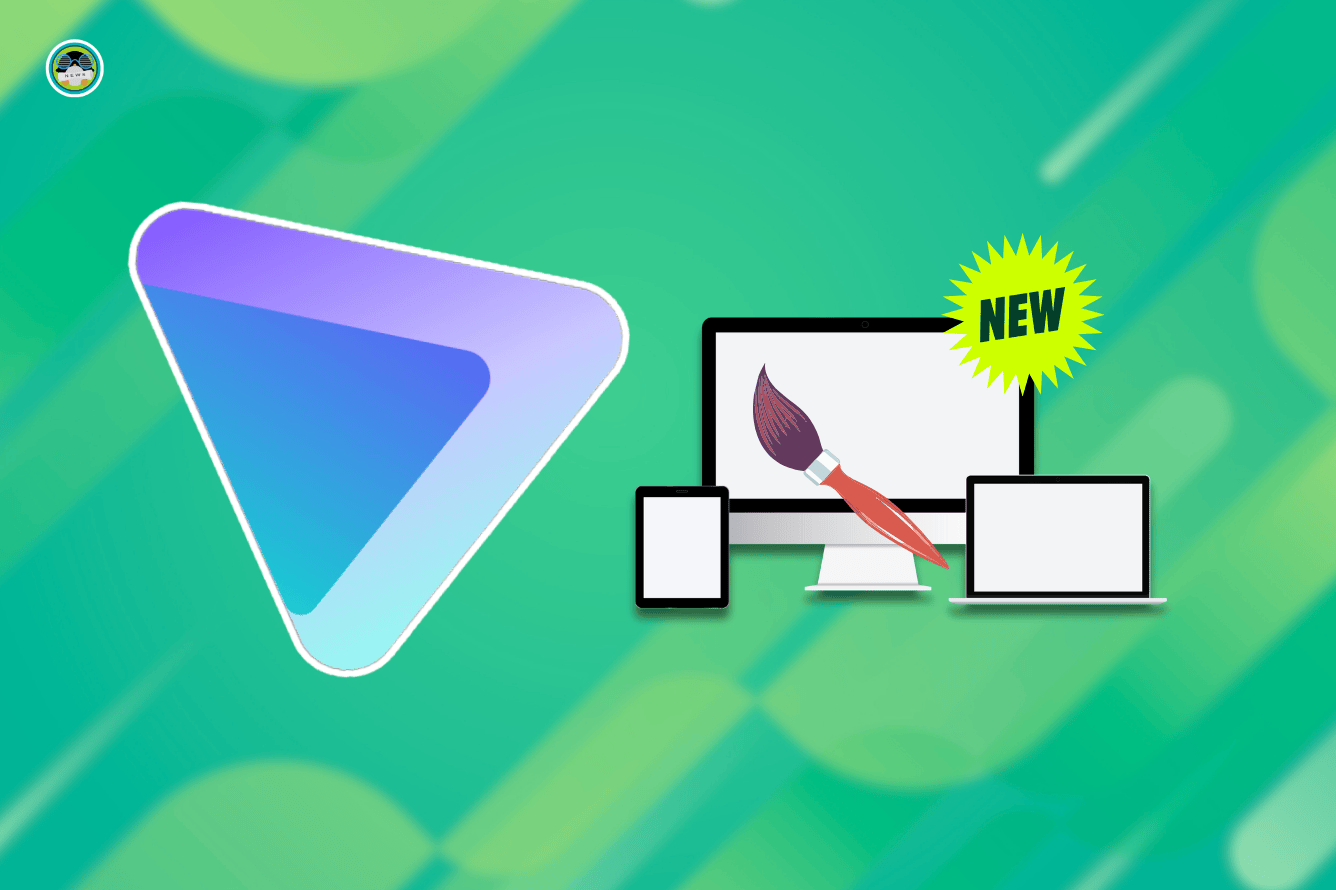
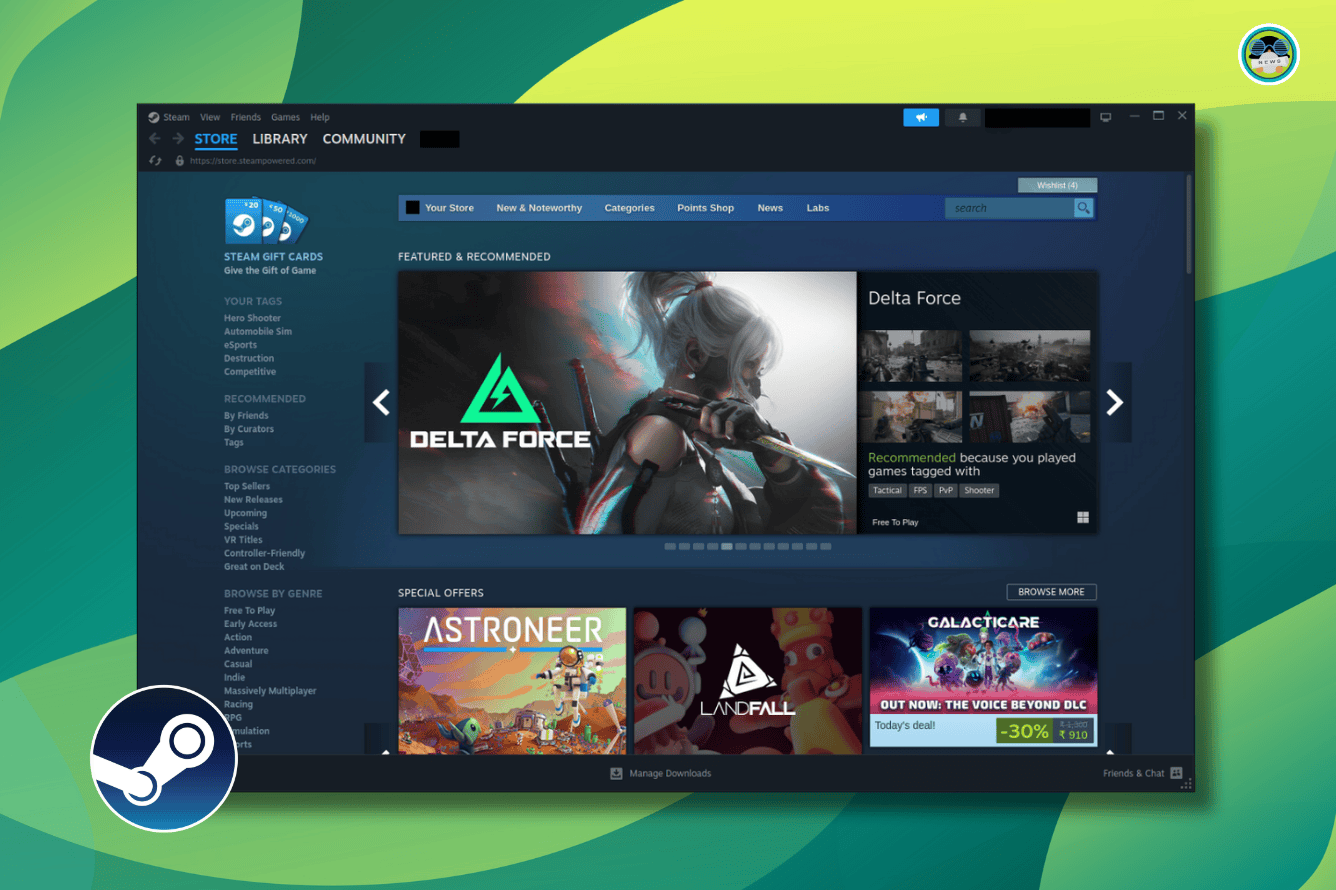






























































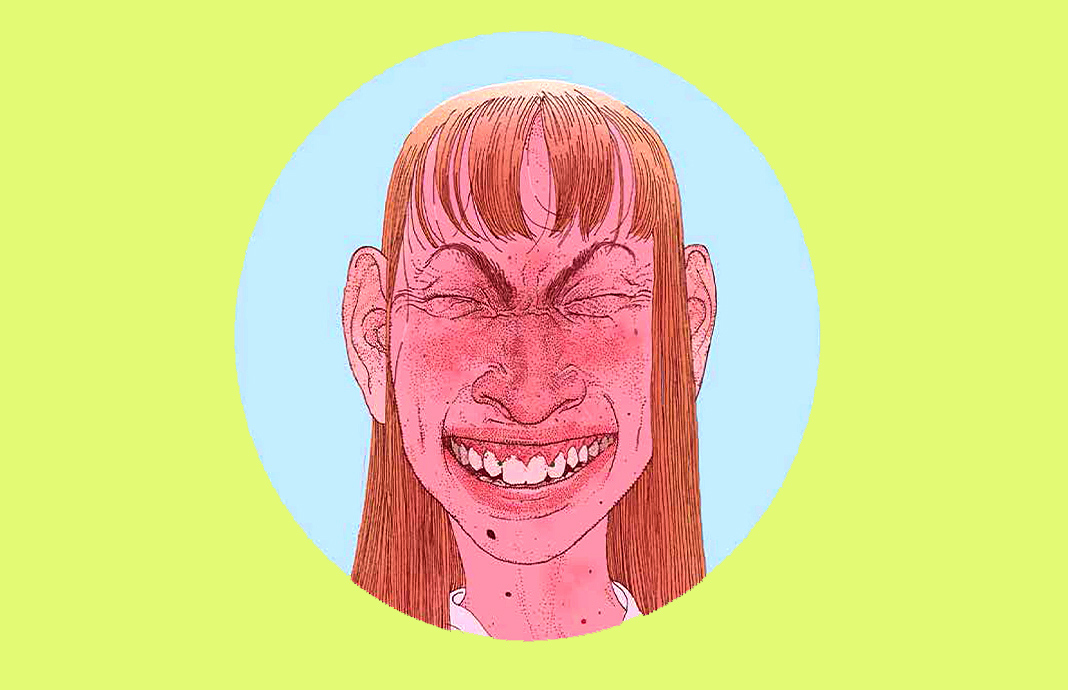














































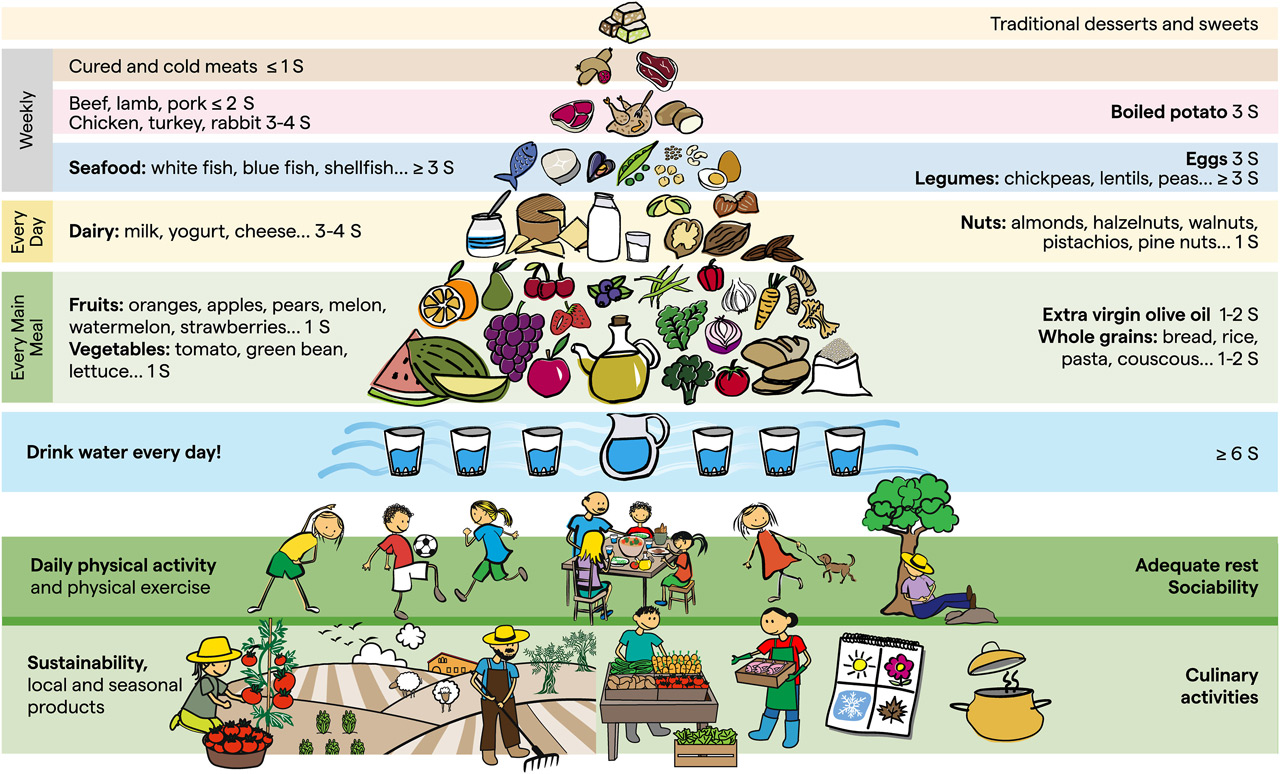




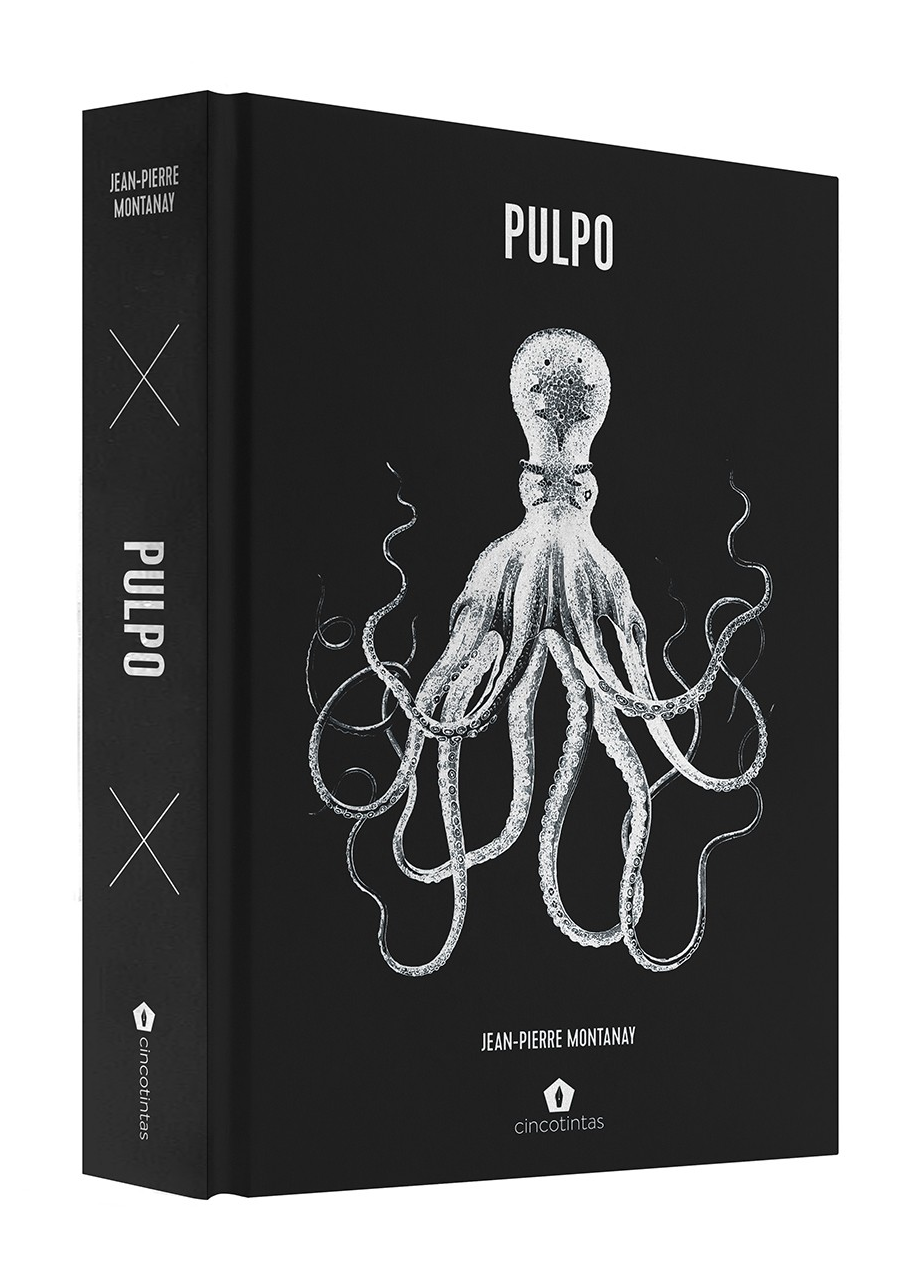

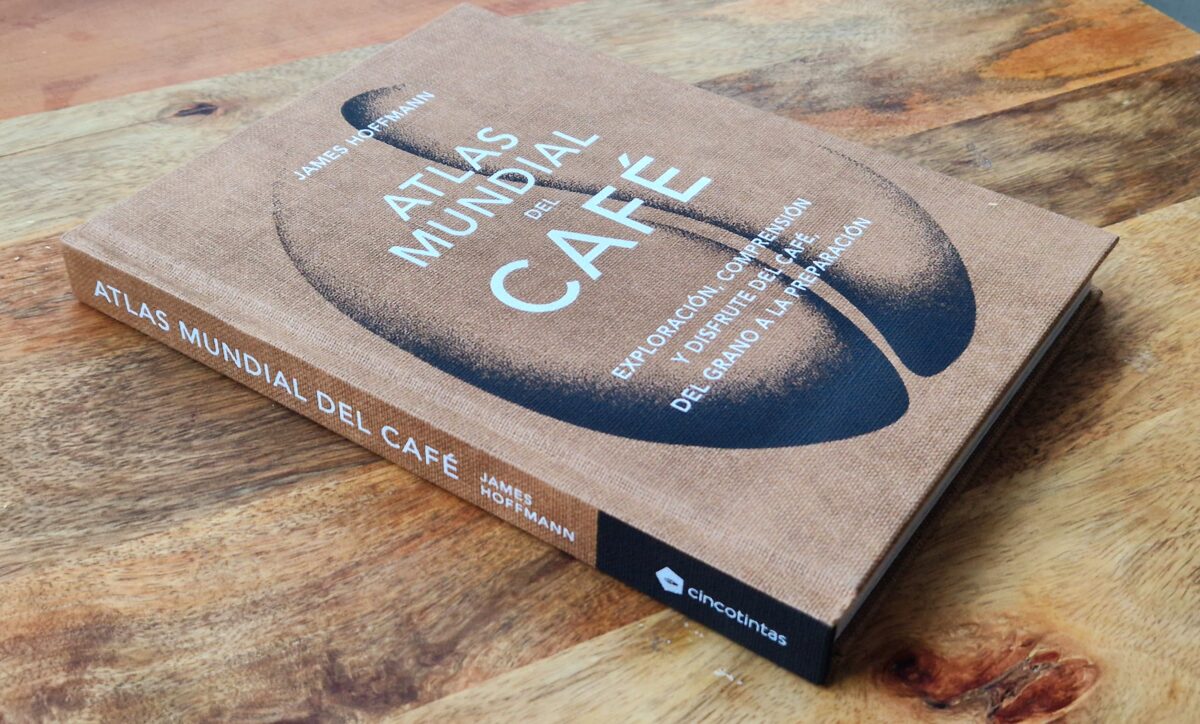












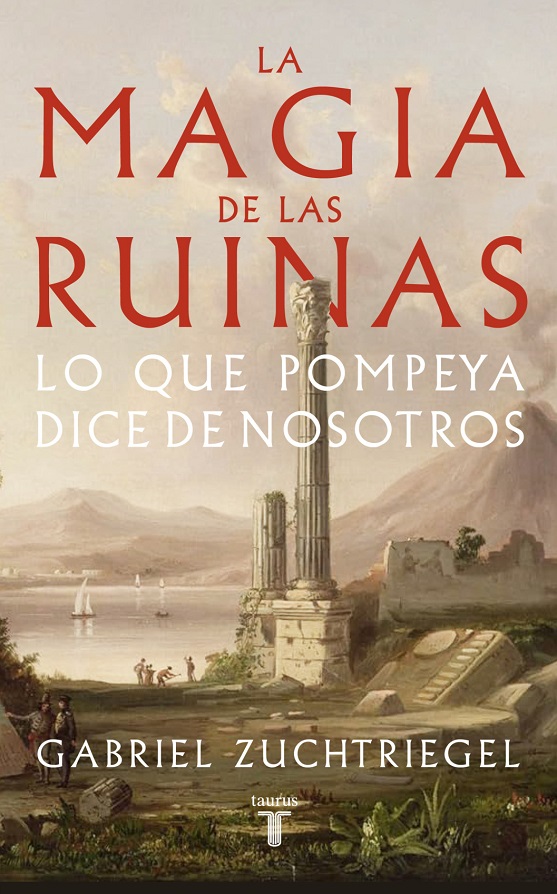
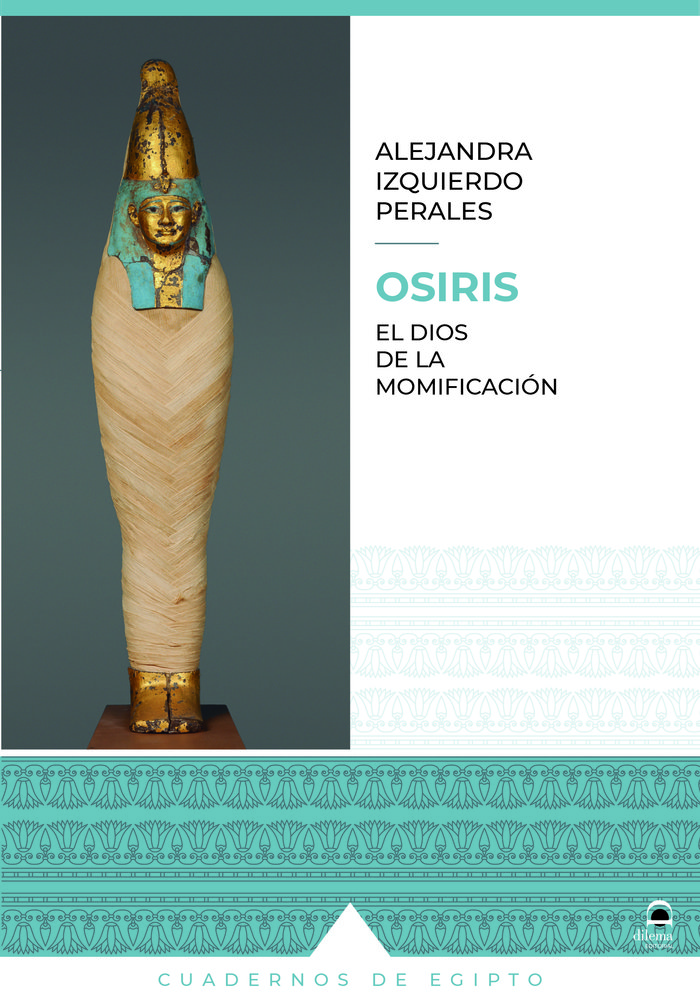

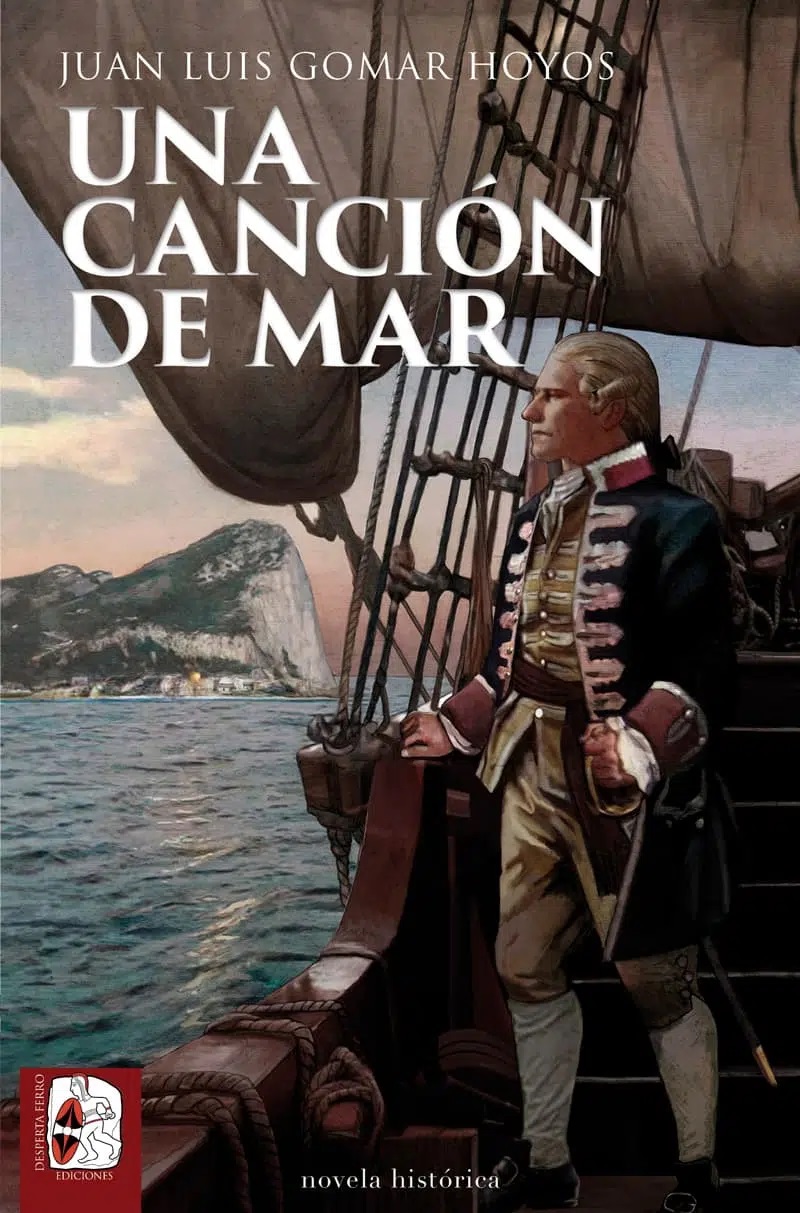
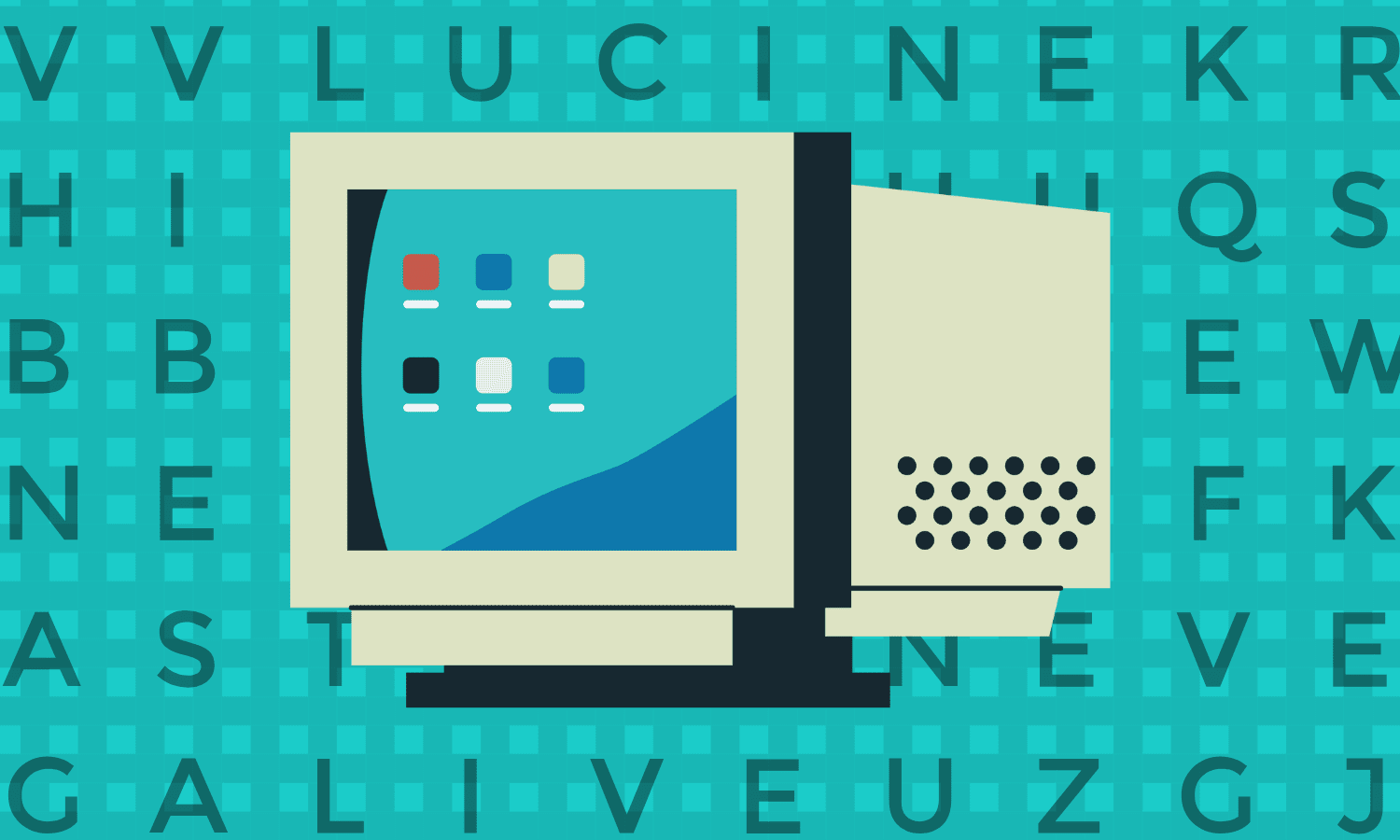
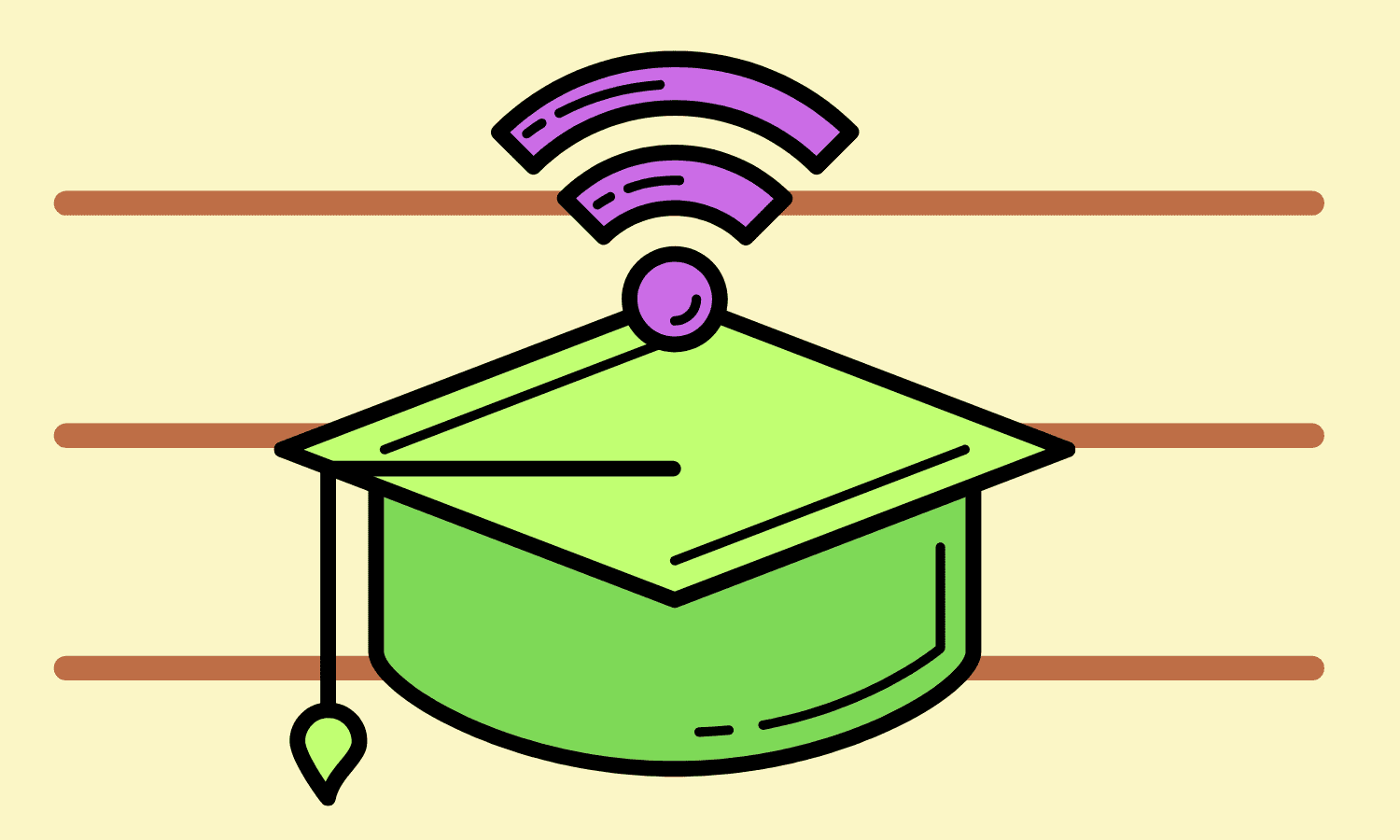
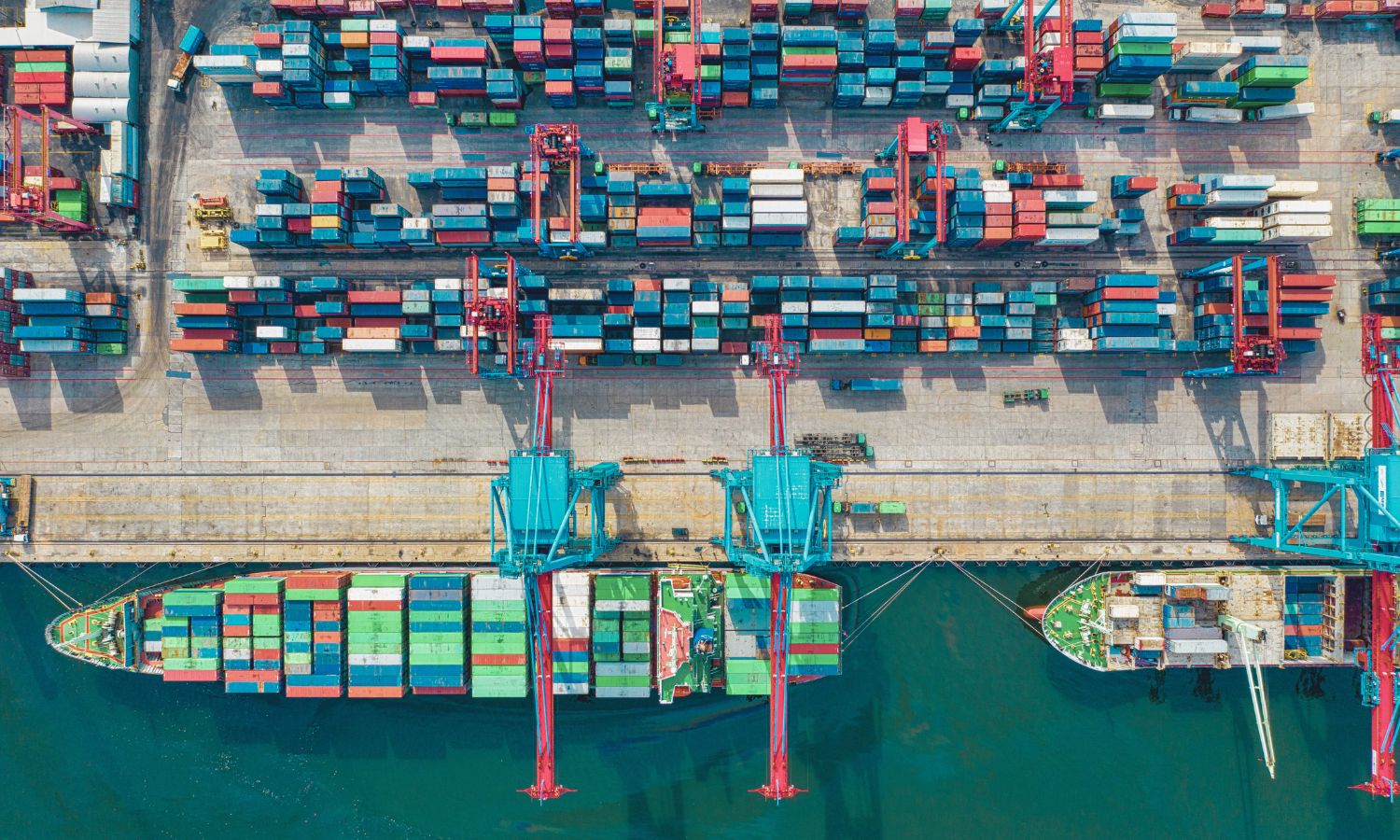










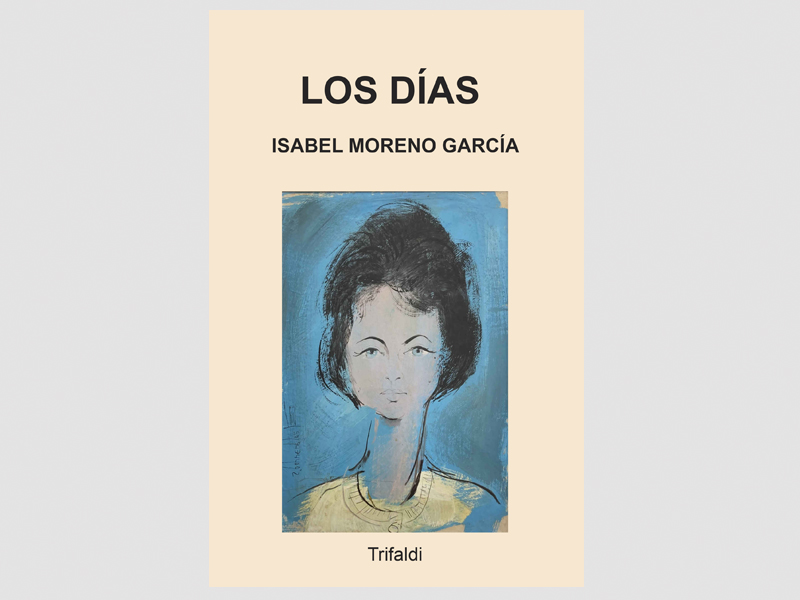

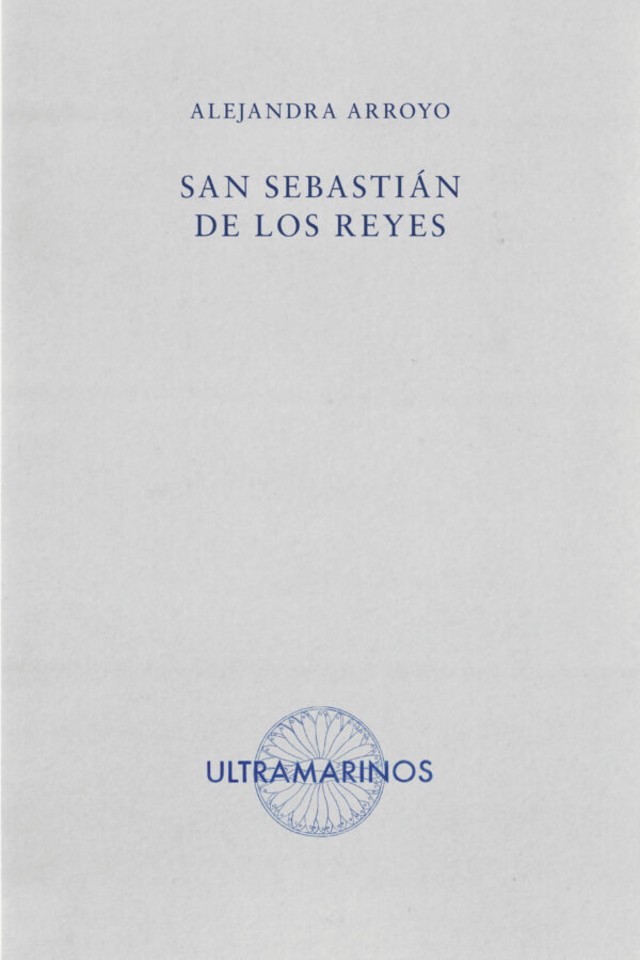































.jfif)








