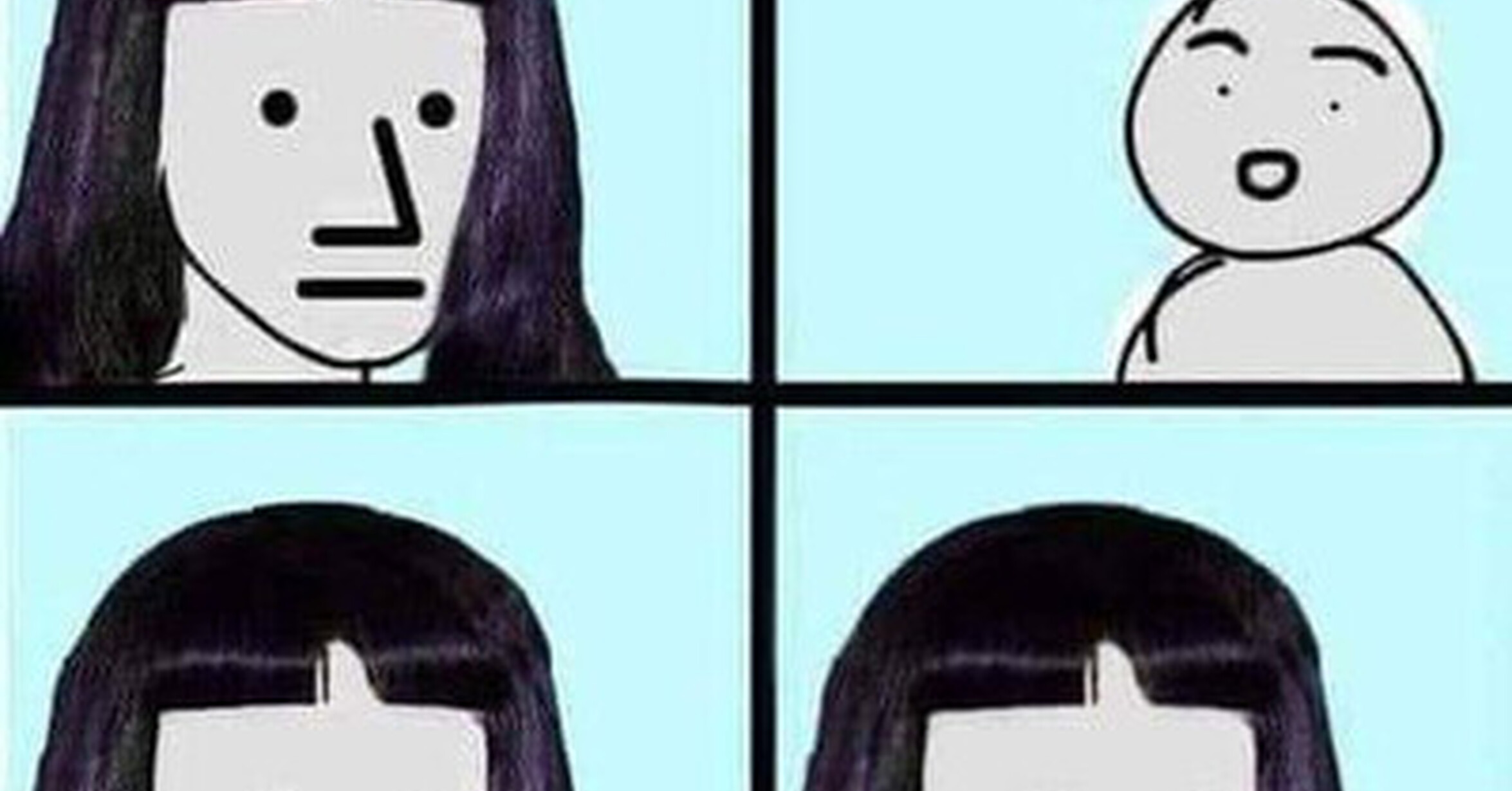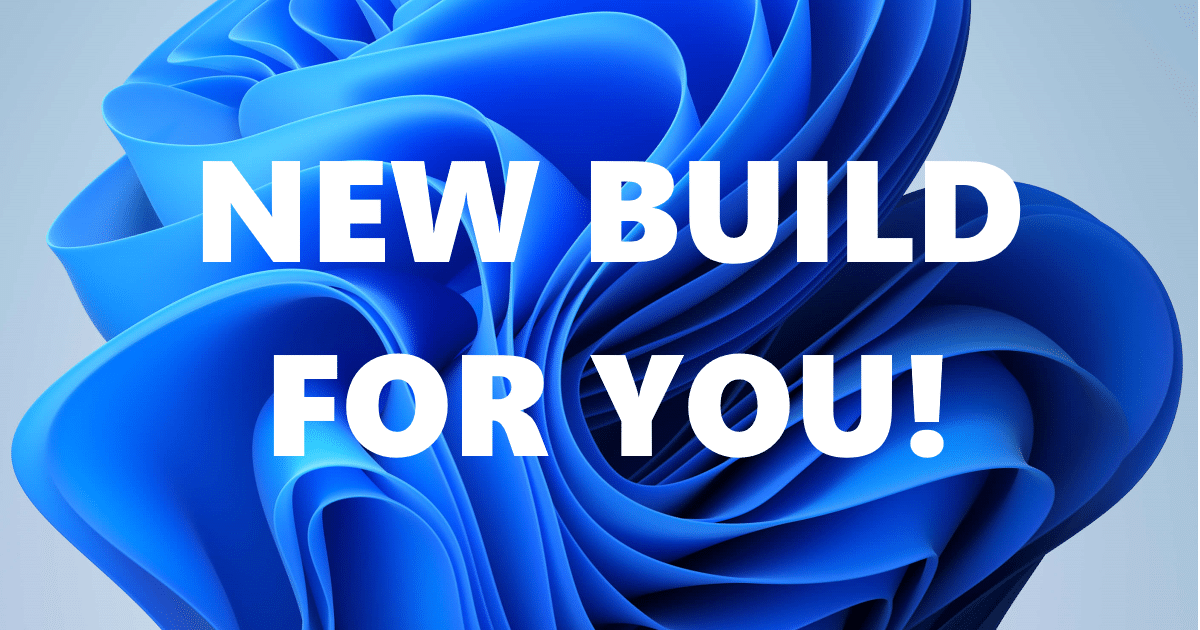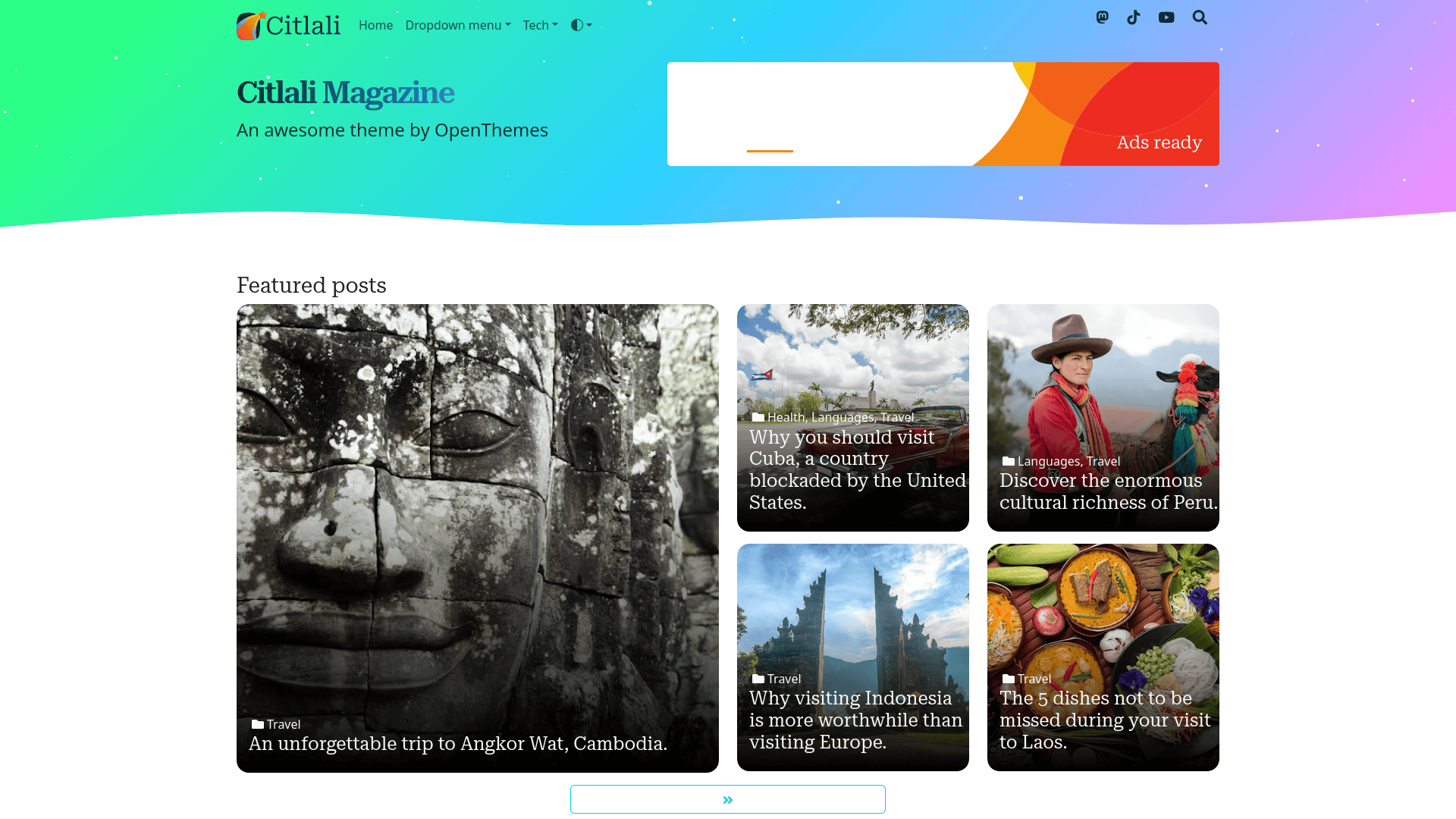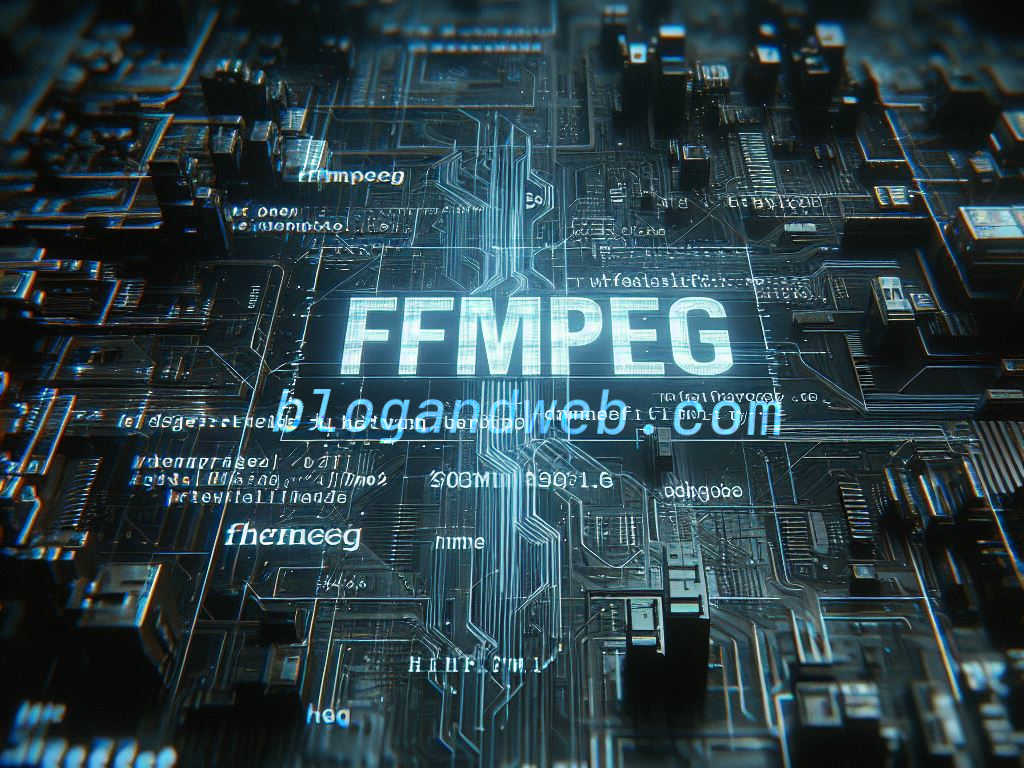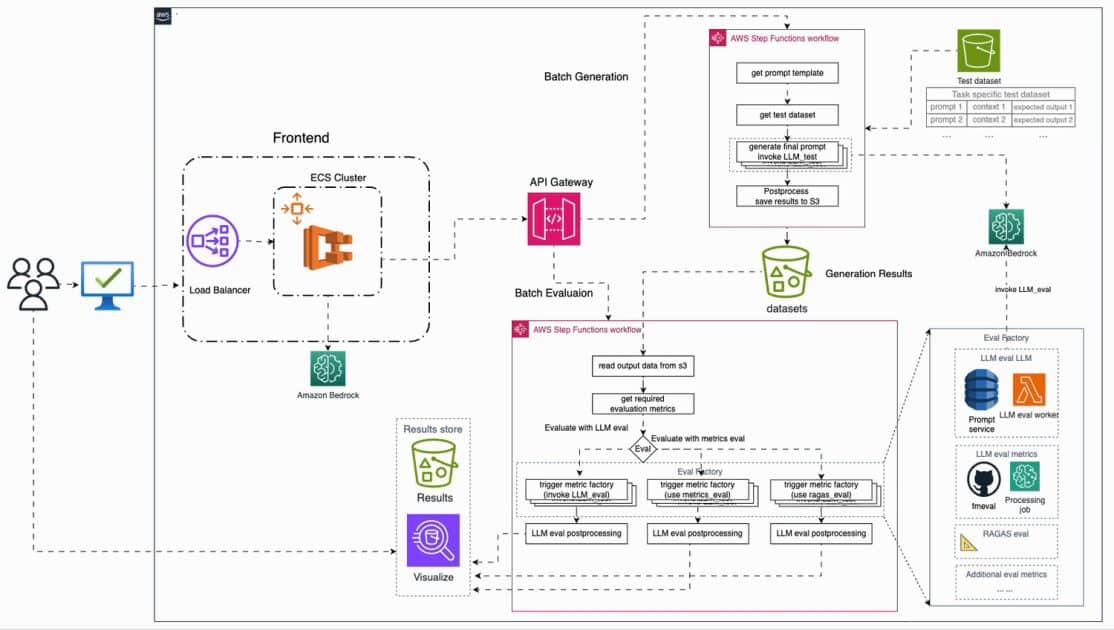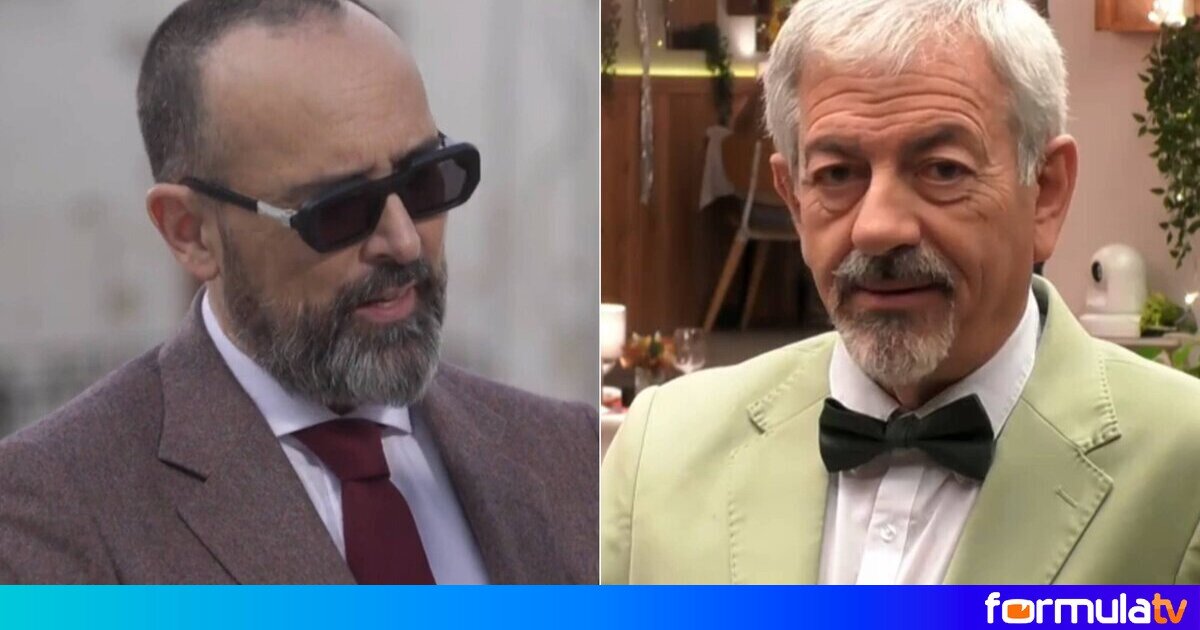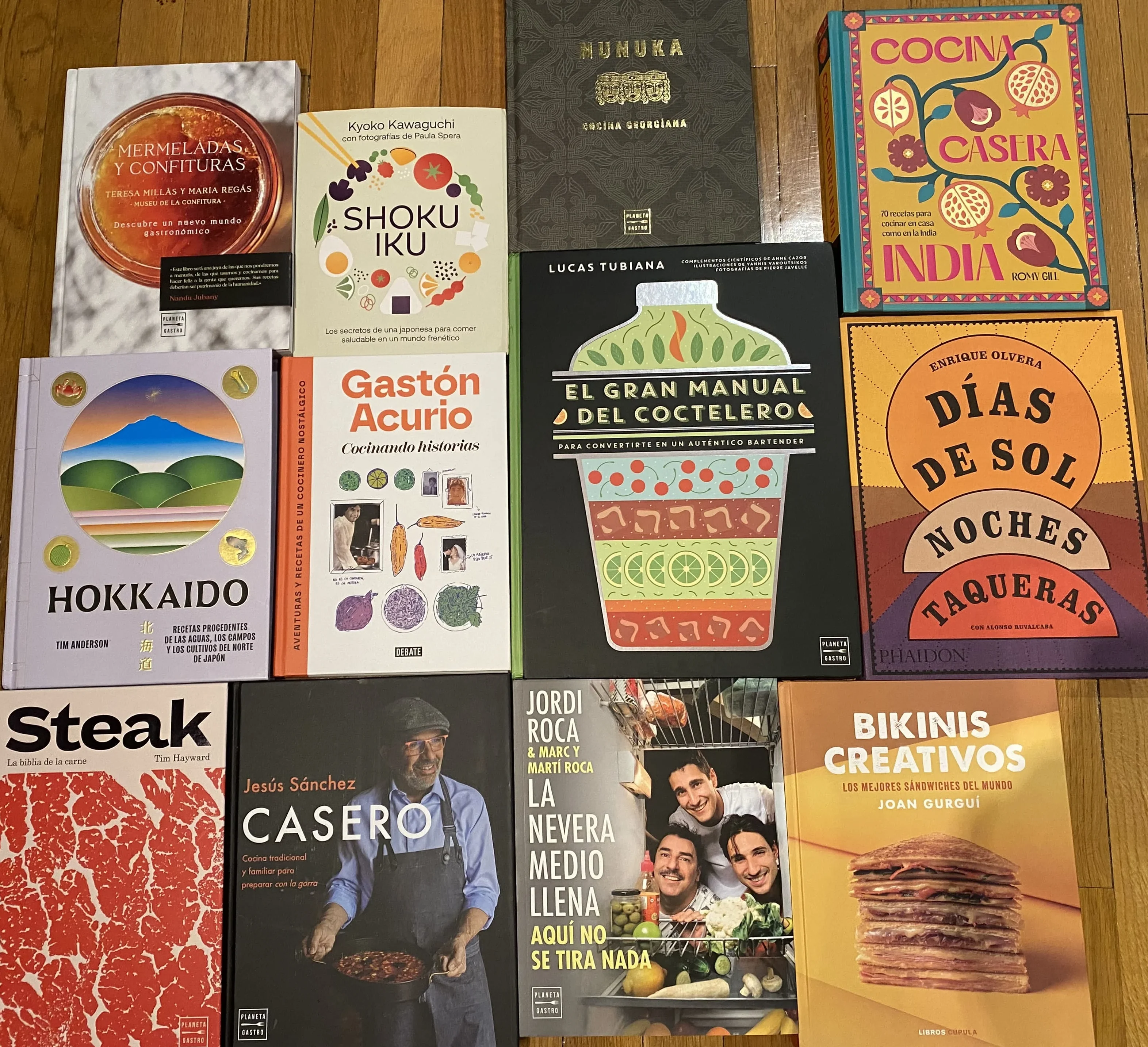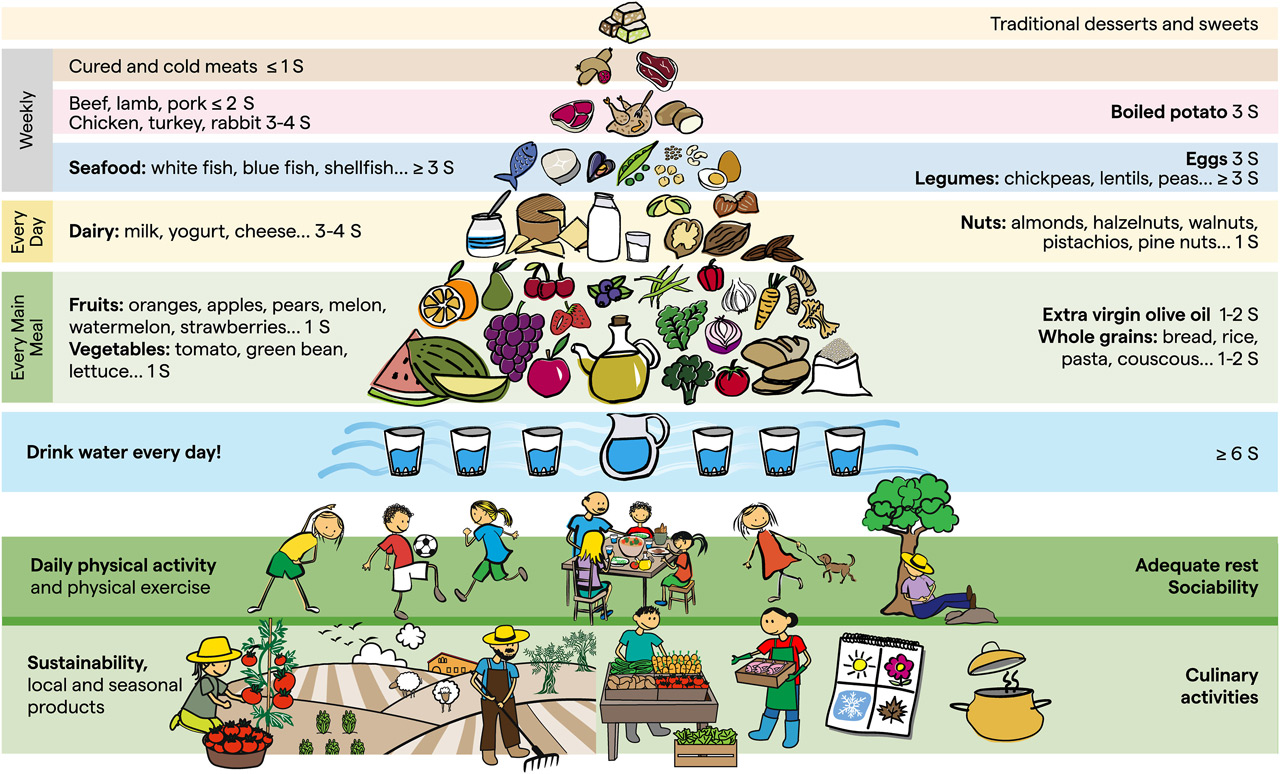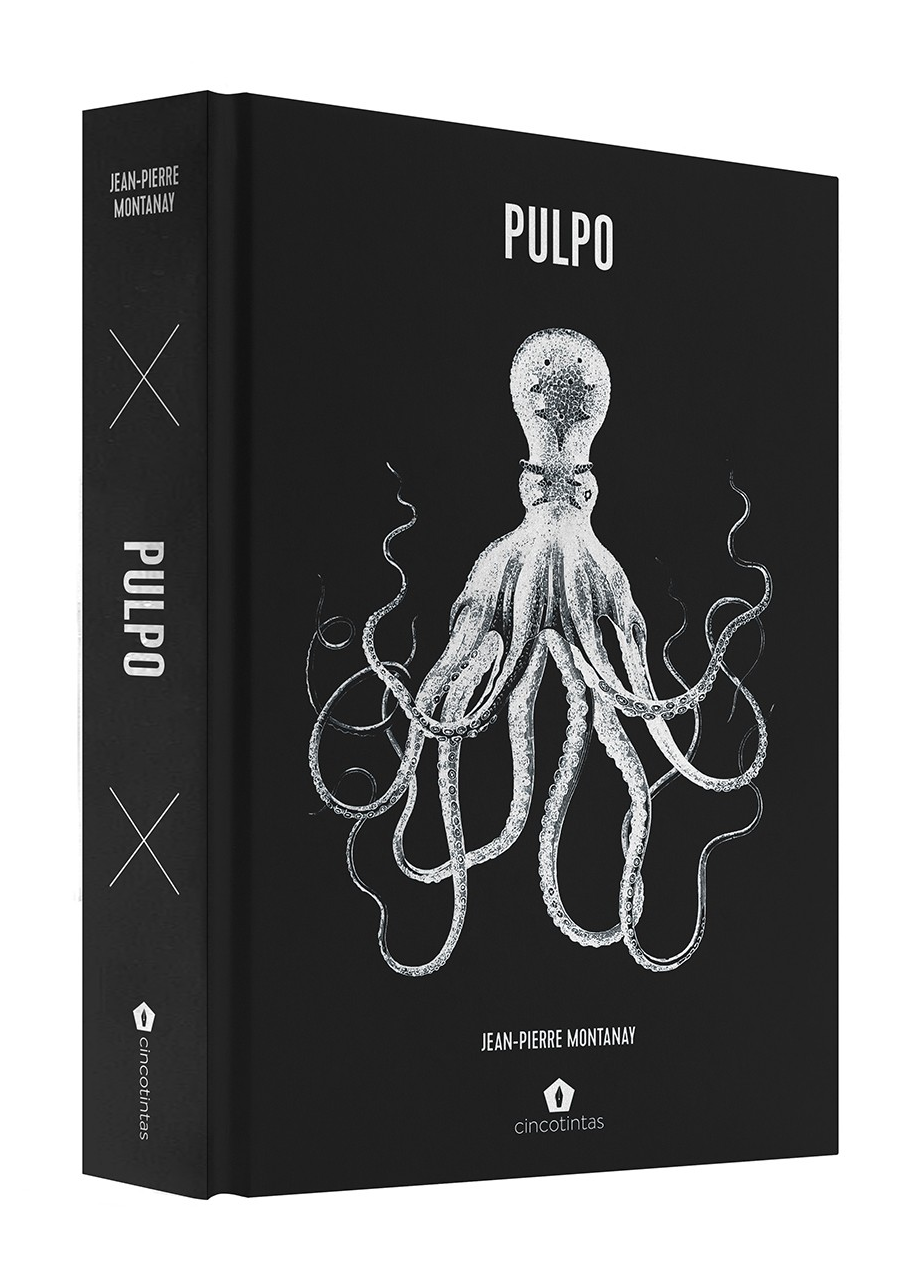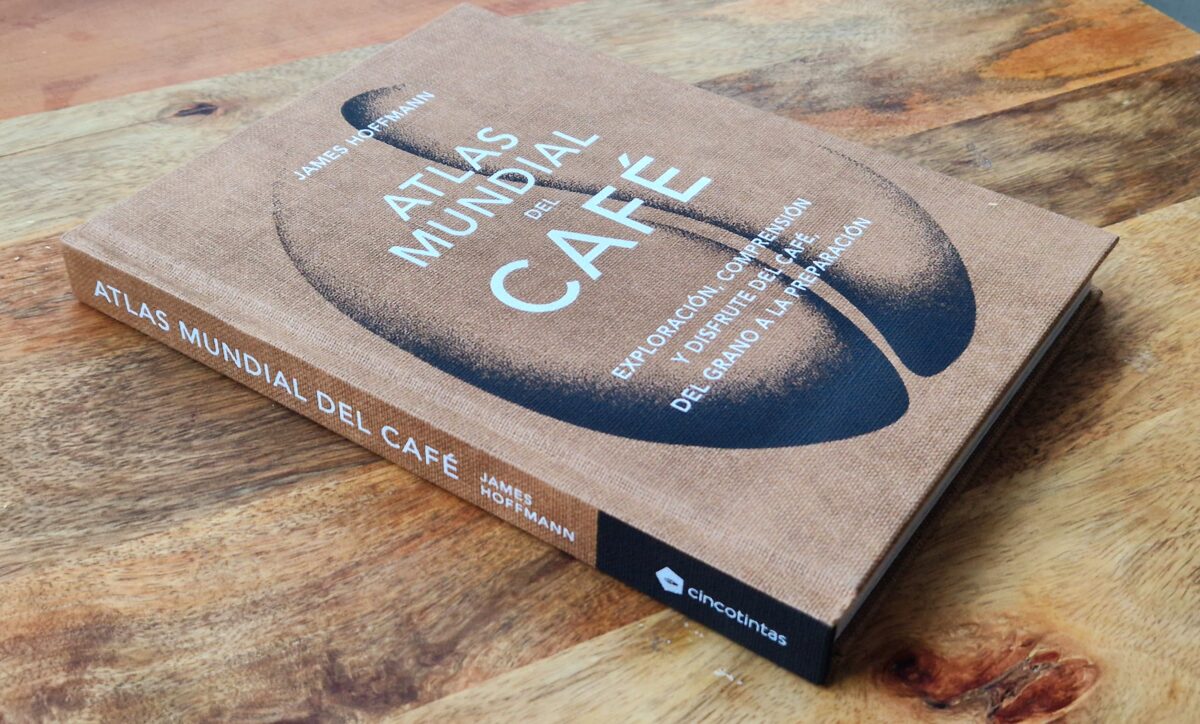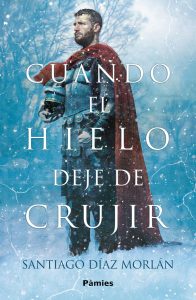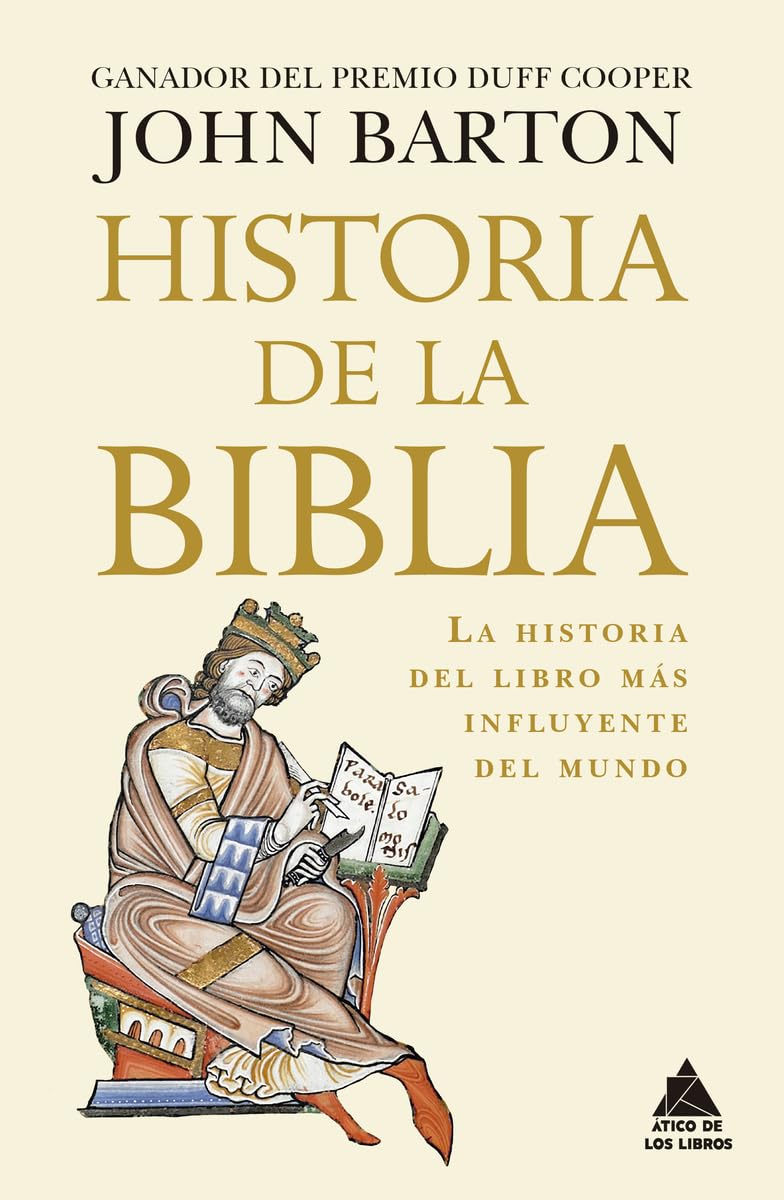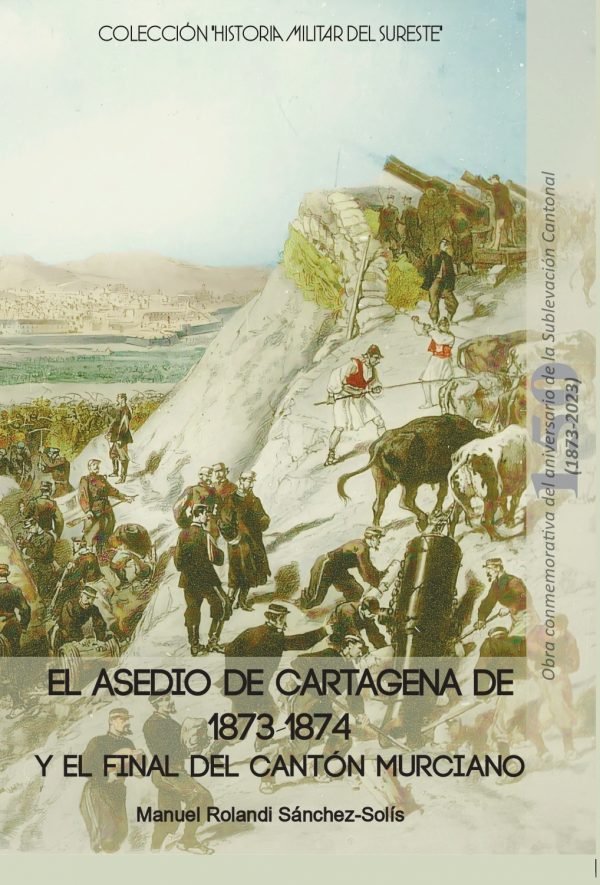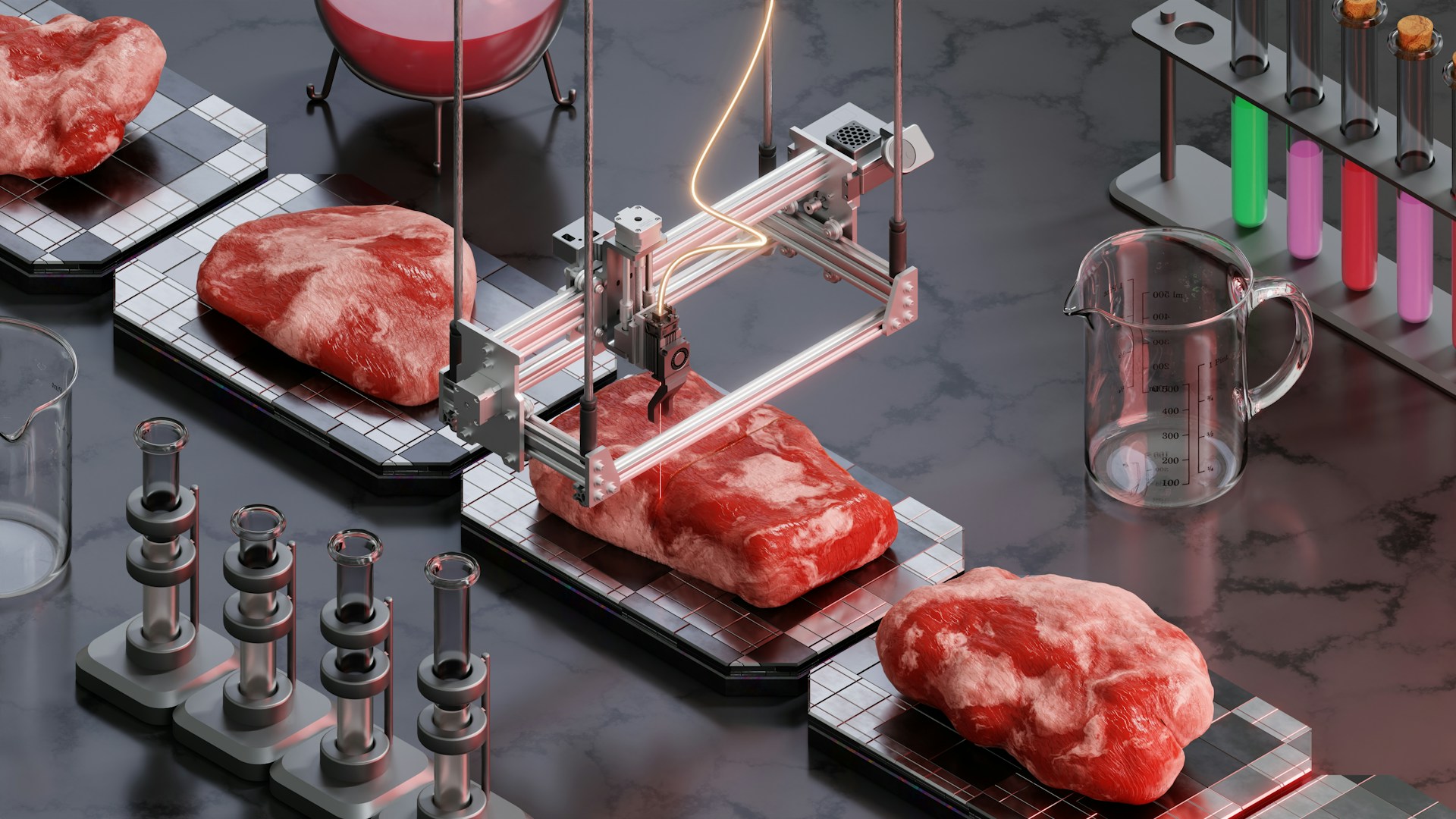Cristales rotos, un cuento de Nieves Corte
Imagen de portada: ‘Pink and Green Sleepers’, de Henry Moore (1941). Es llamativo cómo nos acostumbramos a todo, la mente humana está diseñada para adaptarse a todas las circunstancias y, en especial, al dolor. Pero cuando el dolor es ajeno, y lejano, y ni siquiera nos afecta de manera directa ni pertenece a nadie que... Leer más La entrada Cristales rotos, un cuento de Nieves Corte aparece primero en Zenda.

Imagen de portada: ‘Pink and Green Sleepers’, de Henry Moore (1941).
Es llamativo cómo nos acostumbramos a todo, la mente humana está diseñada para adaptarse a todas las circunstancias y, en especial, al dolor. Pero cuando el dolor es ajeno, y lejano, y ni siquiera nos afecta de manera directa ni pertenece a nadie que se parezca a nosotros, qué fácil es atenuarlo, adormecerlo y hacerlo tan pequeño que deje de ser perceptible a nuestros ojos. No obstante, la literatura también sirve para cambiar esto. Para recordarnos otras realidades, para ponernos en la piel del otro. Una de sus cualidades consiste en permitirnos habitar otras vidas y despertar la empatía.
En esta ocasión, la Escuela de Imaginadores propone a los lectores de Zenda un cuento que nos hará situarnos en otro lugar del mundo. Que nos recordará qué cosas ocurren en este mismo momento en ese lugar del mundo que últimamente parecemos querer olvidar. La imaginadora Nieves Corte Heredero (Alcalá de Henares, 1965), doctora en Derecho y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, publicará muy pronto su primera novela, una novela redonda a la que le auguramos miles de lectores. Y con «Cristales rotos» ha logrado consumar un relato diáfano y preciso, de cuya lectura estamos seguros no se arrepentirán.
******
Cristales rotos
«Y la guerra es un bulbo
exportable, lozano, un oscuro tubérculo
que arraiga en cualquier lodo».En los bosques de Flandes, Aurora Luque
El sótano parecía una casa en mudanza en la que todo estaba patas arriba. Los vecinos se tenían que mover con cuidado para no tropezar con los colchones que estaban por los suelos, las mantas, las garrafas de agua, la nevera portátil que hacía de mesa, los cojines, las piezas de plástico de los niños. Allí abajo hacía un frío propio de la estepa y estaban todos tan abrigados como si tuvieran que dormir bajo el cielo raso. Anoraks abrochados hasta el cuello, gorros ajustados hasta las orejas, bufandas, dobles calcetines y también dobles medias. Todo era poco. Las abuelas se acurrucaban las unas a las otras embutidas en sus gruesas batas de andar por casa, recubiertas con toquillas de lana que ellas mismas habían tejido. Cualquier cosa servía para burlar a la humedad. Una colcha compartida, una toalla de playa, una caja de cartón, la lona que cubría una moto inservible, unas cortinas viejas. Pero a Yaroslav no parecía importarle ese batiburrillo, tampoco el frío. Arrinconado al fondo del sótano no dejaba de pensar en sus peces. Debió cogerlos, no salir por la puerta de casa sin llevar consigo la pecera. Era imperdonable. No sabía cuánto tardaría en volver y quién, quién iba a darles de comer, quién iba a cambiarles el agua turbia ahora. Nadie del sótano entendía que quisiera irse de allí, subir a su casa para hacerse con la pecera. El sótano era el único lugar seguro en esos momentos, le decían, incómodo, pero, sin duda alguna, el más seguro.
Se lo ha preguntado de forma altanera un bulto que estaba sentado a su lado, sobre una caja de madera, envuelto en una manta peluda de color crema. Yaroslav lo ignora y se levanta. Esquiva los colchones y trastos hasta llegar a la puerta. Comienza a golpearla frenético diciendo que debe salir. Una mano se posa sobre su hombro.
—Tranquilícese, hombre —escucha una voz a sus espaldas—, ¿no ve que está asustando con los gritos a los niños? Venga, coma algo, ande, Yaroslav, haga el favor, que sus peces estarán bien. Tome esta manzana, que le asentará el estómago y le calmará los nervios.
A él le sorprende que ese sujeto sepa cómo se llama. Le ha tratado como si jugaran juntos a la petanca los sábados por la mañana. Pero él no sabe nada de él. Quién diablos sería. A penas habrían intercambiado un par de frases en diez años o más. Se le queda mirando fijamente, con el ceño fruncido como si en lugar de ofrecerle una manzana se la estuviera robando. Era del sexto, ahora sí que lo recordaba. Le había oído gritar y dar golpes en la puerta del ascensor en varias ocasiones. ¡Aguarde, aguarde, señor! ¿No ve que vivo en el sexto? Eso, eso le había gritado cuando no le esperaba. Él nunca le había dejado tirado por egoísmo o por ser un desconsiderado. Se daba prisa en entrar y pulsar el botón solo por miedo, por pánico a esa vieja caja metálica que subía dando trompicones y chirriando como si fuera perdiendo las piezas en el ascenso. Por eso siempre subía solo, sin esperar a nadie que pudiera entrar en el portal. Era una costumbre que le pegó su mujer, que en paz descansara. Fue ella quien le metió el miedo en el cuerpo. Este bicho, con peso, se nos va a los infiernos, decía espantada. ¡Cierra y pulsa!, ¡que cierres y que pulses, Yaroslav! Y él, hacía caso y pulsaba.
—Ande, buen hombre, acepte la manzana —insistió la misma voz—, ¿o prefiere que le sirva un poco del termo?
Yaroslav rechazó sus ofrecimientos. No es que no tuviera hambre, claro que la tenía. Pero lo hacía por pura solidaridad con sus peces. Cómo iba a probar bocado mientras ellos se morían de inanición. Ya solo le quedaban dos. El más pequeño había muerto hacía semanas. Apareció flotando, panza arriba, seco como pescado en salazón. Los otros dos, qué canallas, cómo le mordían. Y cómo no iba a morirse el pobre, si la pecera daba saltitos sobre la mesa cuando uno menos se lo esperaba. El agua se balanceaba como si estuvieran en alta mar, inmersos en una tempestad. ¿Podrían morir los peces también de un buen sofoco?, ¿infartados como los humanos? Seguro que sí. Que vivieran dentro del agua no significaba que estuvieran en Marte o en Venus, ajenos a todo. A Yaroslav le hubiera gustado morir con sus peces y ahora, probablemente, morirían cada uno por su lado y a su manera. Él, en ese concurrido sótano en el que costaba respirar; ellos, allí arriba, solitos, en el tercer piso de la calle Kashtanova. Qué bonita calle, con sus castaños florecidos por primavera; con los niños correteando de camino a la escuela. Ahora solo se veían árboles chamuscados, escombros, casas destripadas. Olía a goma quemada y en la boca se tenía un regusto raro, como si se masticaran trozos de madera mezclados con metal y gasolina. ¿Por qué los niños alborotarían siempre tanto?, se pregunta Yaroslav. Pero…, ya no gritaban. Parecían piedras. No daban brincos, no había risas, no chillaban, solo miraban desconfiados, con ojos de adulto cansado. Nunca se hubiera imaginado que echaría de menos su barullo o recibir uno de sus balonazos, aunque fuera en plena cara, con lo que eso dolía. Pobres niños…Y sus peces…, pobres, pobres peces… tan solitos por allí arriba. No debió hacer caso al portero cuando le tiró del brazo. ¡Déjese de peces, abuelo, que no tenemos tiempo para mandangas!, le había gritado el muy insolente. Pero él obedeció. ¿Por qué diablos obedeció? Los abandonó. Quién les echaría su comida. Quién cambiaría su agua turbia. Quién los tranquilizaría. Quién…
Se escucha un silbido estridente y los niños del sótano, empujados por los mayores, corren a resguardarse bajo las dos mesas. Se apretujan los unos a los otros.
—Eso ha sido un lanzacohetes —dice el que parece el mayor de todos.
Los más pequeños asienten temblorosos. Saben ya distinguir al mortero del cañón y al cañón del lanzacohetes. También, por su zumbido, si es un dron el que se acerca. Los hay que suenan como las abejas; otros, como las motocicletas que echan humo; y los hay que son como coches en ralentí. Cuando todo pasa, los niños vuelven junto a sus padres y Yaroslav, de nuevo, comienza con sus lamentos. ¡Tengo que salir!, ¡tengo que salir!, grita con desesperación y se forma un corrillo a su alrededor que intenta hacerle entrar en razón.
*
Está harto de escuchar al viejo diciendo que abran la puerta, que tiene que rescatar a sus malditos peces. Viejo chalado. Bastante tenían con estar allí encerrados como ratas, oliendo a podrido, para, encima, estar preocupados por… ¿unos peces?… ¿de verdad? El mundo cayéndose a trozos y él, erre que erre, pensando en unos bichos que ni sienten ni padecen. Si al menos hubiera dejado arriba a su perro, a un gato, bueno, incluso a un pájaro, pero ese loco gemía por dos simples e insustanciales peces sin cerebro ni corazón, no se lo podía creer. Y todos los demás con carantoñas, con contemplaciones, «tome, tome una manzanita», así andaban, intentando quitárselo de la cabeza y hacerle comprender. Él no tenía tanta paciencia y estalló.
—¡Cierre el pico y baje, baje a esos putos peces de una vez! ¡Estoy harto de comer pepinillos enlatados! ¡Me los voy a zampar!, ¿me oye? ¿Cuántos dice que son?, ¿dos? Pues eso, a los dos de un solo bocado —le había gritado.
Al hacerlo, todos los del sótano le miraron con desprecio, hasta el portero, que siempre trataba a rabotazos al viejo. Y el viejo, tan sentido, se le pone solemne y le dice que sus peces no eran de esos que se comían, de los de pescadería, sino de pecera, eran peces de pecera, sí, de los que hacían compañía. Oír para creer. Estaría pirado el viejo…Y por si no tuviera bastante con aguantar sus desvaríos, también estaba ella, la madre de su amigo Vasyl, que es que…, que es que no le quita un momento los ojos de encima. Se había acomodado enfrente, sobre unas colchonetas de hacer gimnasia. Un montón de ropa les hacía de almohada, a ella y a su hija. La niña solo se movía para resguardarse, cuando tocaba, bajo la mesa con los demás niños. El resto del tiempo estaba normalmente pegada a su madre, leyendo un cuento. Como había poca luz, tenía una linterna sujeta con una cinta a la cabeza que le hacía parecer una exploradora. Cada vez que había un estruendo cerca, ahí tenía de nuevo a la madre, con los ojos clavaditos en él. ¿Qué es lo que tanto miraba? Si el viejo loco estaba a todas horas hablando de sus peces, ella de su Vasyl. Que si el bueno de Vasyl, que si el valiente de Vasyl, que qué haría su Vasyl… Le faltaba gritar que Vasyl era todo un héroe, sí, ¡un héroe! No como él, ¡maldito cobarde! Menudo amigo de mierda estaba hecho. Mira que dejarle solo. Eres la vergüenza de la calle Kashtanova, de todo Mariúpol, de toda la nación…Eso, eso era lo que le decían sus ojos cuando le miraba. Le entraban tantas, tantísimas ganas de levantarse, zarandearla y gritar: ¡no me mire así, señora!, ¡que no me mire más así! Si no lo hacía era solo por la pequeña Oksana. Se metió en el saco de acampada. Giró el cuerpo hacia la pared. No quería ver la cara de esa mujer; tampoco la del resto. Cuánto deseó perderles de vista. Estaba harto de sus gritos, de sus murmullos, de sus ronquidos, de sus gemidos, de sus flatulencias, de sus lloriqueos y lamentaciones. Malditos fueran todos. ¡Maldito el mundo entero! ¡Maldito! ¡Maldito ese infierno!
*
Ajusta a su hija la cinta de la linterna, que se le había aflojado un poco. Le pregunta si le gusta el cuento y ella esboza una sonrisa y sigue leyendo. Luba se queda mirando a Oleksandr, ahí enfrente, metido en su saco, de espaldas a todos. Le parece que fue ayer cuando preparaba a su hijo Vasyl y a él las tortitas con requesón y miel que tanto les gustaban. ¡Ay que ver, pero cómo se relamían! Oleksandr le sacaba por entonces, sin exagerar, dos cabezas a Vasyl, a pesar de tener ambos la misma edad. Ella le decía, «Vasyl, hijo mío, come, come, para alcanzar a Oleksandr. ¿No quieres ponerte tan fuerte como tu amigo?». Y había que ver, qué vueltas daba la vida, ahora era Vasyl el fuerte, el que empuñaba el arma, el que les defendía. Pobre Oleksandr. Se le veía tan asustado, tan solo, tan perdido allí arrinconado, sin su familia. Se había puesto como un loco con el vecino del tercero, pero él no era así. Era un buen muchacho. Lo que pasaba es que estaba aterrado, solo había que verle la cara blanca de espanto. Ojalá estuviera allí Vasyl, con ellos, sentado junto a su buen amigo Oleksandr, hablando de sus asuntos, de cosas sin importancia, de tonterías de chiquillos. Eran aún tan niños… No… No debió nunca dejarle marchar. Debió amarrarle a la cama. Amordazarle. Convencerle. Pegarle si era preciso. Lo que hiciera falta para retenerle. No podía pensar en algo distinto que no fuera él, en dónde estaría, si pasaría hambre y frío, si tendría miedo, si estaría herido. Cada vez que Luba miraba a Oleksandr recordaba los buenos tiempos. Qué buenos tiempos y qué lejanos parecían ya. Aquellas caras tan sucias después de los partidos de futbol, sus empujones y risas cuando se iban a la escuela, su voracidad al comerse los bocadillos de atún de la tarde, aquella primera vez que ambos, tan orgullosos, dijeron que se habían echado novia. Todo lo hacían juntos. Hasta eso, echarse novia… Miraba a Oleksandr y veía a Vasyl. Deseaba ir hacia él, hacerle salir del saco y arrullarle entre sus brazos. Besarle como cuando era un niño. Ay, Oleksandr, querido Oleksandr, él tendría que estar aquí, ¿verdad?, con todos nosotros, contigo, conmigo… ¿Por qué dejamos que se fuera?, ¿por qué no lo detuvimos, cariño mío?
*
A Oksana le pican los ojos. Se los restriega y apaga la linterna. «Ya te dije que no abuses, hija mía», le dice mamá, «que esto es como querer leer dentro de una cueva». Ella asiente y deja sobre el colchón el cuento abierto. Mamá le quita de la coleta el lazo y lo usa de marcapáginas. «Así sabrás en dónde te quedas». Un estallido se escucha en el exterior y ambas se estremecen. «Oksana no tiene miedo. No tiene miedo. No tiene miedo». Eso se repite, pero no es cierto. Desde que su hermano Vasyl se fue, siempre tenía miedo. Mucho. Soñaba con él y lo veía sin piernas, arrastrándose hacia ella por la tierra, como si fuera una culebra. Había oído que a todos les faltaba algo si volvían. Un ojo, los brazos, todos los dedos de los pies o de las manos, eso decían, sí, que volvían hasta con agujeros en la cabeza o por la tripa… ¿Y si volvía Vasyl y no lo reconocía? ¿Y si no quería besarle, tocarle, volver a abrazarle? Igual le daba miedo. Se lo imaginaba horrendo, como los zombis de las películas que mamá le prohibía ver. «Oksana no tiene miedo. No tiene miedo. No tiene miedo». Mamá había dicho que se lo repitiera y que ya vería como el miedo desaparecía.
Al hombre de los peces le han dado una pastilla del botiquín. Ya no grita. A ella le da mucha pena que no le dejen subir a su casa y coger sus pececitos. Ronda alrededor de él, hasta que se atreve a hablarle.
—¿Tienen nombre? —le pregunta bajito.
—¿Quiénes? —masculla Yaroslav.
—Los peces, quién van a ser —replica ella.
—Ah, claro, se llaman Puzyk y Nizhka. Y a ti ¿te han puesto nombre también?
—Claro, señor, todas las niñas tenemos un nombre. Soy Oksana. Y ¿de qué color son?… Los peces.
—Naranjas y brillan como si tuvieran luz dentro. Como si se hubieran tragado una lamparilla. Qué te parece.
La niña ríe. Se sienta junto a él y le pregunta si a ellos les gusta estar allí metidos, en su pecera. Si ella fuera pez, preferiría vivir en una piscina o en el mar o en una bañera, aunque fuera muy pequeña… Incluso en una charca. Todo menos en una pecera dándose coscorrones con el cristal. Se harían chichones, ¿no? Ella se mareaba mucho cuando daba vueltas, ¿no se mareaban los peces al dar tantas vueltas en la pecera? Se queda callada. Después, pregunta al señor de los peces si había visto él a Petro, su amigo, el niño pelirrojo que vivía en el segundo, letra d.
—Mamá me ha dicho que se ha ido con su familia al campo, a un sitio que es muy bonito, lleno de flores y de patos. También de caballos. A él le gustan mucho los caballos. También los patos. A mí también. Los patos, claro. Los caballos no mucho, que muerden y dan patadas.
Oksana se queda compungida. Él le pregunta qué es lo que le ocurre. Ella niega con la cabeza, muy seria. Cree que eso que le había dicho su madre era mentira, una mentira y de las gordas, porque Petro no se habría ido nunca de allí sin despedirse de ella. ¡Nunca! Eran muy, muy, muy, pero que muy buenos amigos. Los mejores. Él la defendió cuando Lev la tiró al suelo y le arañó la cara para quitarle un tirachinas nuevo. Desde entonces, se querían como si fueran hermanos. Le quería casi igual que a Vasyl. Bueno, solo un poquitín menos que a su hermano, pero muy poco.
Luba mira hacia ellos.
—Señor, ¿le molesta la niña?
Él lo niega con cara adormilada, quizás fuera por los efectos de la pastilla.
—Posiblemente Petro y sus papás salieron con prisas; los tiempos no están para muchas despedidas —dice Yaroslav con una triste sonrisa.
Le recuerda que él tampoco había dicho adiós a sus peces y la niña al escuchar esto teme que vuelva de nuevo a dar gritos y a aporrear la puerta, pero no, no lo hace, prosigue allí sentado, tranquilo, con cara de tener sueño.
La niña le susurra que no es solo lo de la despedida, que había algo más. Estaba lo de la pelota de su amigo Petro. Él nunca se hubiera marchado sin ella. Y la vio desinflada. Manchada. Tirada entre los cristales rotos.
A Oksana se le llenan los ojos de agua al recordarlo y se retira mustia junto a su madre. Nada más sentarse, la bombilla se apaga… Se enciende de nuevo… Se vuelve a apagar. Chisporrotea. Con cada apagón se escuchan gemidos, gritos ahogados. La gente se encoge. Se entrelazan manos. Algunos rezan.
Tiembla el suelo. Tiemblan las paredes. Hilos de arenilla caen del techo y la niña tose, se restriega la cara para librarse del polvo.
«Oksana no tiene miedo, no tiene miedo, no tiene miedo».
Todos miran al techo y ella también lo hace.
«Oksana no tiene miedo. No tiene miedo. No tiene miedo».
Un trueno.
Mamá la besa.
La entrada Cristales rotos, un cuento de Nieves Corte aparece primero en Zenda.