Los relámpagos de agosto, de Jorge Ibargüengoitia
La editorial Altamarea recupera una de las obras más importantes —Premio Casa de las Américas, 1964— del gran renovador de la literatura hispanoamericana. Una novela de corte satírico que narra, durante un viaje en tren, los atropellos de una rebelión armada a inicios del México posrevolucionario. En Zenda ofrecemos el primer capítulo de Los relámpagos... Leer más La entrada Los relámpagos de agosto, de Jorge Ibargüengoitia aparece primero en Zenda.

La editorial Altamarea recupera una de las obras más importantes —Premio Casa de las Américas, 1964— del gran renovador de la literatura hispanoamericana. Una novela de corte satírico que narra, durante un viaje en tren, los atropellos de una rebelión armada a inicios del México posrevolucionario.
En Zenda ofrecemos el primer capítulo de Los relámpagos de agosto (Altamarea), de Jorge Ibargüengoitia.
***
I
¿Por dónde empezar? A nadie le importa en dónde nací, ni quiénes fueron mis padres, ni cuántos años estudié, ni por qué razón me nombraron secretario particular de la Presidencia; sin embargo, quiero dejar bien claro que no nací en un petate, como dice Artajo, ni mi madre fue prostituta, como han insinuado algunos, ni es verdad que nunca haya pisado una escuela, puesto que terminé la primaria hasta con elogios de los maestros; en cuanto al puesto de secretario particular de la Presidencia de la República, me lo ofrecieron en consideración de mis méritos personales, entre los cuales se cuentan mi refinada educación que siempre causa admiración y envidia, mi honradez a toda prueba, que en ocasiones llegó a acarrearme dificultades con la policía, mi inteligencia despierta y, sobre todo, mi simpatía personal, que para muchas personas envidiosas resulta insoportable.
Querido Lupe:
Como te habrás enterado por los periódicos, gané las elecciones por una mayoría aplastante. Creo que esto es uno de los grandes triunfos de la Revolución. Como quien dice, estoy otra vez en el candelero. Vente a México lo más pronto que puedas para que platiquemos. Quiero que te encargues de mi secretaría particular.
Marcos González, General de Div.
(Rúbrica)
Como se comprenderá, me desprendí inmediatamente de los brazos de mi señora esposa, dije adiós a la prole, dejé la paz hogareña y me dirigí al casino a festejar.
No vaya a pensarse que el mejoramiento de mi posición era el motivo de mi alegría (aunque hay que admitir que de comandante del 45° Regimiento a secretario de la presidencia hay un buen paso), pues siempre me he distinguido por mi desinterés. No, señor. En realidad, lo que mayor satisfacción me daba es que por fin mis méritos iban a ser reconocidos de una manera oficial. Le contesté a González telegráficamente lo que siempre se dice en estos casos, que siempre es muy cierto: «En este puesto podré colaborar de una manera más efectiva para alcanzar los fines que persigue la Revolución».
¿Por qué de entre tantos generales que habíamos entonces en el Ejército Nacional había González de escogerme a mí para secretario particular? Muy sencillo, por mis méritos, como dije antes, y además porque me debía dos favores. El primero era que cuando perdimos la batalla de Santa Fe, fue por culpa suya, de González, que debió avanzar con la Brigada de Caballería cuando yo hubiera despejado de tiradores el cerro de Santiago, y no avanzó nunca, porque le dio miedo o porque se le olvidó, y nos pegaron, y me echaron a mí la culpa, pero yo, gran conocedor como soy de los caracteres humanos, sabía que aquel hombre iba a llegar muy lejos, y no dije nada; soporté el oprobio, y esas cosas se agradecen. El otro favor es un secreto, y me lo llevaré a la tumba.
Volviendo al hilo de mi narración, diré, pues, que festejé el nombramiento, aunque no con los desórdenes que después se me atribuyeron. Eso sí, la champaña ha sido siempre una de mis debilidades, y no faltó en esa ocasión; pero si el diputado Solís balaceó al coronel Medina fue por una cuestión de celos a la que yo soy ajeno, y si la señorita Eulalia Arozamena saltó por la ventana desnuda, no fue porque yo la empujara, que más bien estaba tratando de detenerla. De cualquier manera, ni el coronel Medina ni la señorita Arozamena perdieron la vida, así que la cosa se reduce a un chisme sin importancia de los que he sido objeto y víctima toda mi vida, debido a la envidia que causan mis modales distinguidos y mi refinada educación.
Al día siguiente, a las diez de la mañana, abordé el tren de Juárez con destino a la Ciudad de México, y después de despojarme de mi fornitura, en la que llevaba mi pistola de cacha de nácar, y colgarla de un ganchito, ocupé un cómodo asiento en el carro Pullman.
Yo no acostumbro a leer, sin embargo, cuando viajo, hojeo el periódico. En esas estaba cuando entró en el vagón, con sombrero tejano y fumando un puro, muy quitado de la pena, como si nadie lo hubiera corrido del país, el general Macedonio Gálvez. Cuando me vio, se hizo el disimulado y quiso pasar de largo, pero yo lo detuve y le dije:
—¿A dónde vas, Mace? ¿Ya no te acuerdas de mí? —Le digo de tú porque hemos sido compañeros de armas.
Él me contestó, como si no me hubiera visto antes:
—Claro, Lupe. —Y entonces ya nos abrazamos y todo eso. Nos sentamos frente a frente, y fue entonces cuando noté que estaba más derrotado que su madre y que lo único que traía nuevo era el puro.
Macedonio es uno de los casos más notables de infortunio militar que he conocido: en la batalla de Buenavista, en el 17, puso a González a correr como una liebre, y luego anduvo echándoselas y diciéndole a todo el mundo que él había derrotado a González; y que viene el 20, y que sale González de presidente por primera vez, y que toma posesión, y el primer acto oficial que hizo fue correr a Macedonio del país.
Según me contó aquella mañana, había vivido ocho años en Amarillo, Texas, y se había aburrido tanto, y le había ido tan mal, que regresaba a México, aunque fuera nomás para que lo mataran (que era probablemente lo que iba a suceder porque, como es del dominio público, González acababa de salir electo otra vez). También me contó la historia del hermano que está a las puertas de la muerte, que es la que cuentan todos los que regresan a México sin permiso. Luego, me pidió que no le dijera a nadie que lo había visto, porque pretendía viajar de incógnito, y yo le contesté airadamente que me insultaba pidiéndome tal cosa, puesto que siempre me he distinguido por mi carácter bonachón, mi lealtad para con mis amigos y mi generosidad hacia las personas que están en desgracia. Abusando de esta aclaración, apenas acababa de hacerla yo cuando me pidió trescientos pesos. Me negué a dárselos. No porque no los tuviera, sino porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra. En cambio, lo invité a comer, y él aceptó. Me levanté de mi asiento, puse la fornitura con la pistola en la canastilla, sobre ella el periódico, me abroché la chaqueta y salimos juntos en dirección del carro comedor.
Tomamos unas copas y luego pedimos una abundante comida. (Yo nada le había dicho de mi nombramiento, ya que no me gusta andar fanfarroneando, pues a veces las cosas se desbaratan, como sucedió en aquella ocasión). Pero sigo adelante: cuando estábamos comiendo, el tren se detuvo en la estación X, que es un pueblo grande, y cuando andaban gritando «vámonos», Macedonio se levantó del asiento y dijo que iba al water, salió del carro-comedor y yo seguí comiendo; arrancó el tren y yo seguí comiendo; acabé de comer y Macedonio no regresaba; y pedí un cognac y no regresaba; y pagué la cuenta y no regresó; caminé hasta mi vagón y al llegar a mi lugar noté… ¡Claro! Ustedes ya se habrán dado cuenta de qué fue lo que noté, porque se necesita ser un tarugo como yo para no imaginárselo: que en vez de ir al water, Macedonio había venido por mi pistola y se había bajado del tren cuando estaba parado. Muchas veces en mi vida me he enfrentado a situaciones que me dejan aterrado de la maldad humana. Esta fue una de ellas.
En la siguiente estación telegrafié a la guarnición de la plaza X, diciéndoles que si agarraban a Macedonio, lo pasaran por las armas, pero todo fue inútil… En fin, no fue tan inútil, o mejor dicho, más vale que haya sido así, como se verá a su debido tiempo.
Esa noche no pude dormir de la rabia que tenía y cuando amaneció, nunca me imaginé que, unas cuantas horas más tarde, mi carrera militar iba a recibir un golpe del que nunca se ha recuperado.
Según parece, en Lechería subieron los periódicos. Yo estaba rasurándome en el gabinete de caballeros, y tenía la cara enjabonada, cuando alguien pasó diciendo: «Se murió el viejo». Yo no hice caso y seguí rasurándome, cuando entró el auditor con un periódico que decía: «murió el general gonzález de apoplejía». Y había un retrato de González: el mero mero, el héroe de mil batallas, el presidente electo, el Primer Mexicano…, el que acababa de nombrarme su secretario particular.
No sé por qué ni cómo fui a dar a la plataforma, con la cara llena de jabón, y desde allí vi un espectáculo que era apropiado para el momento: al pie de una barda estaba una hilera de hombres haciendo sus necesidades fisiológicas.
—————————————
Autor: Jorge Ibargüengoitia. Título: Los relámpagos de agosto. Editorial: Altamarea. Venta: Todos tus libros.
La entrada Los relámpagos de agosto, de Jorge Ibargüengoitia aparece primero en Zenda.


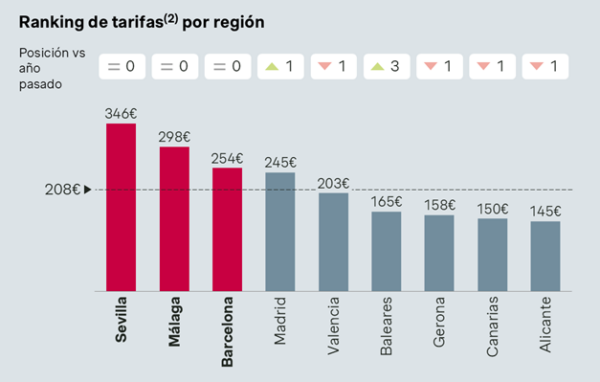




























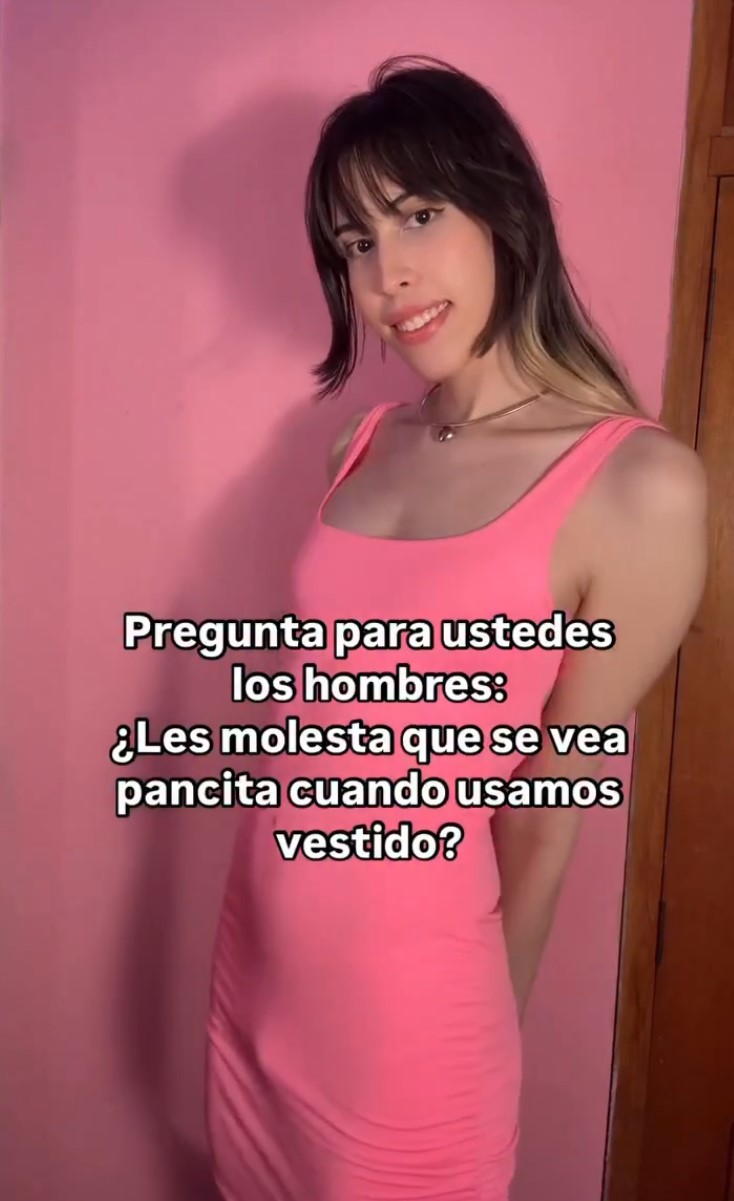












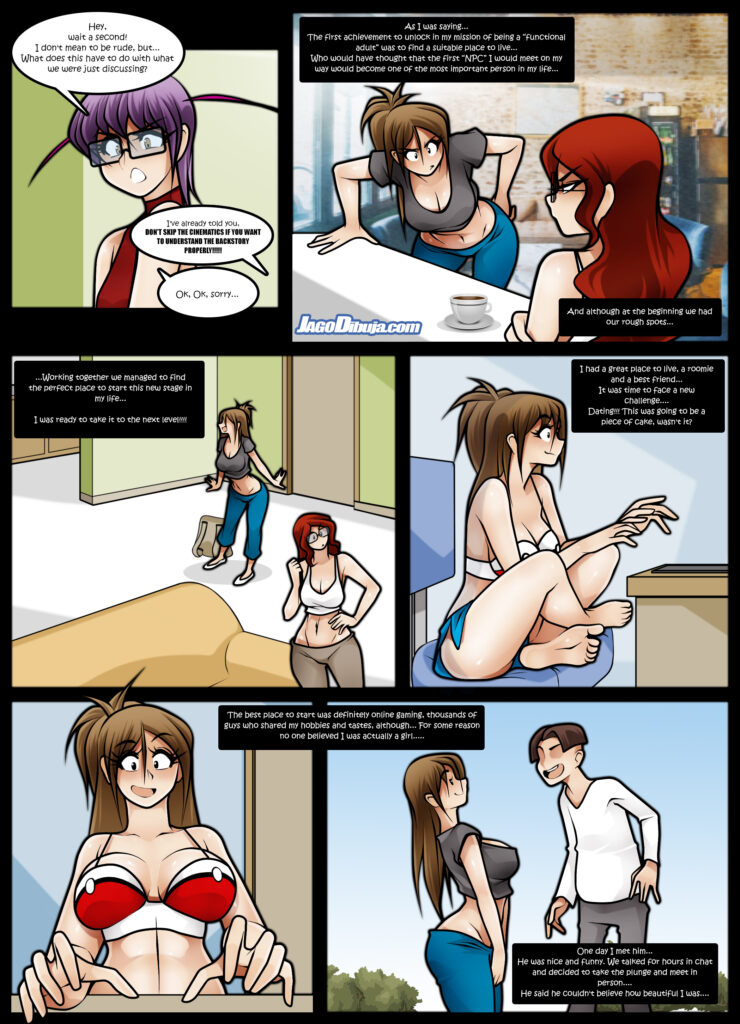
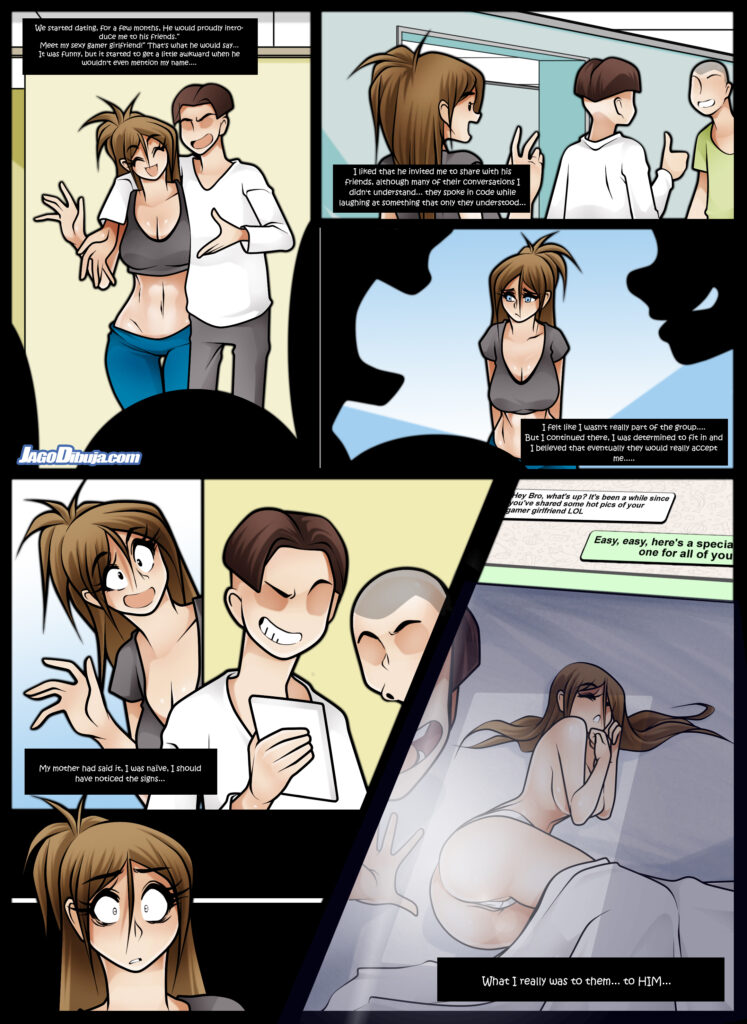











































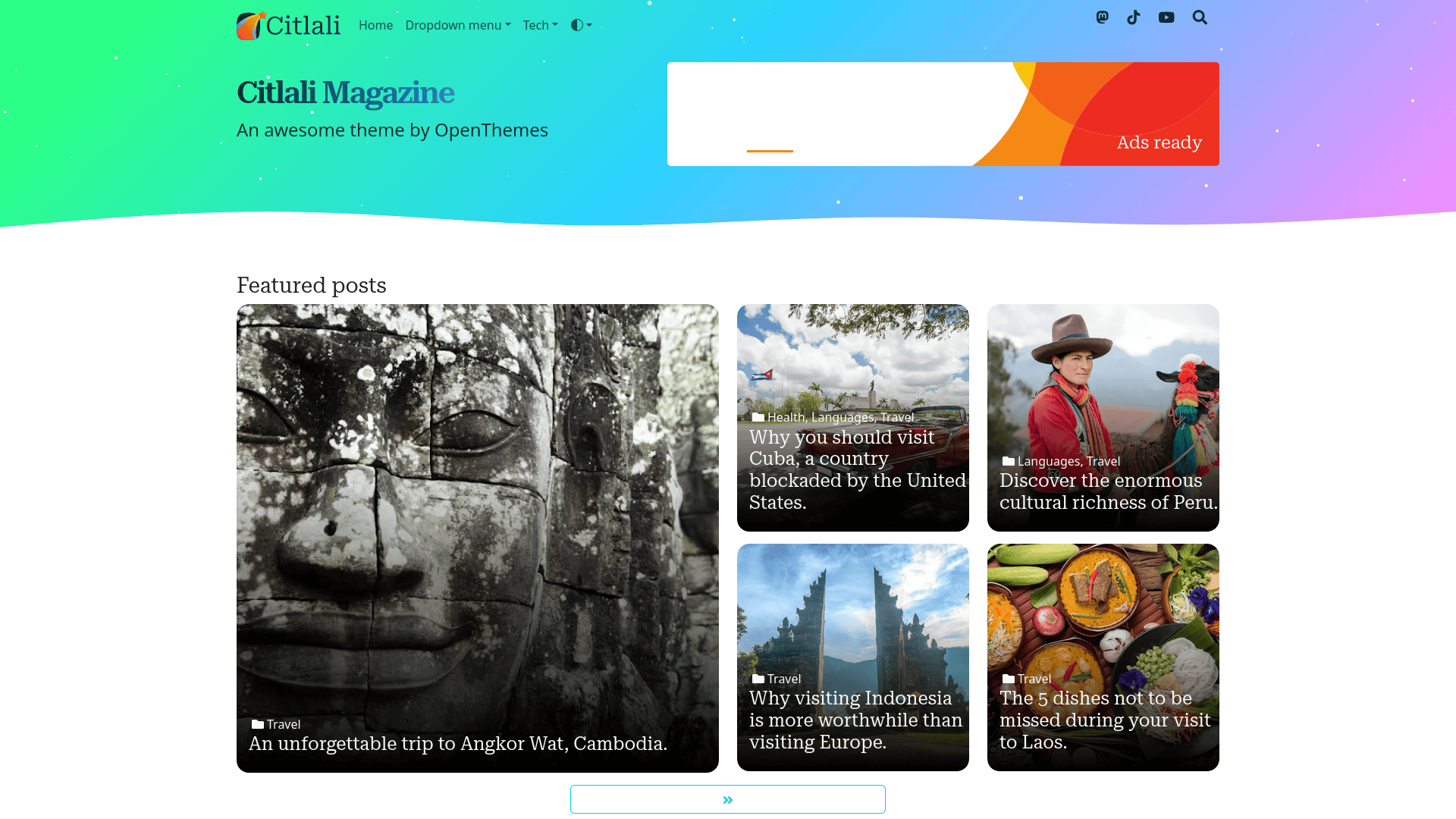
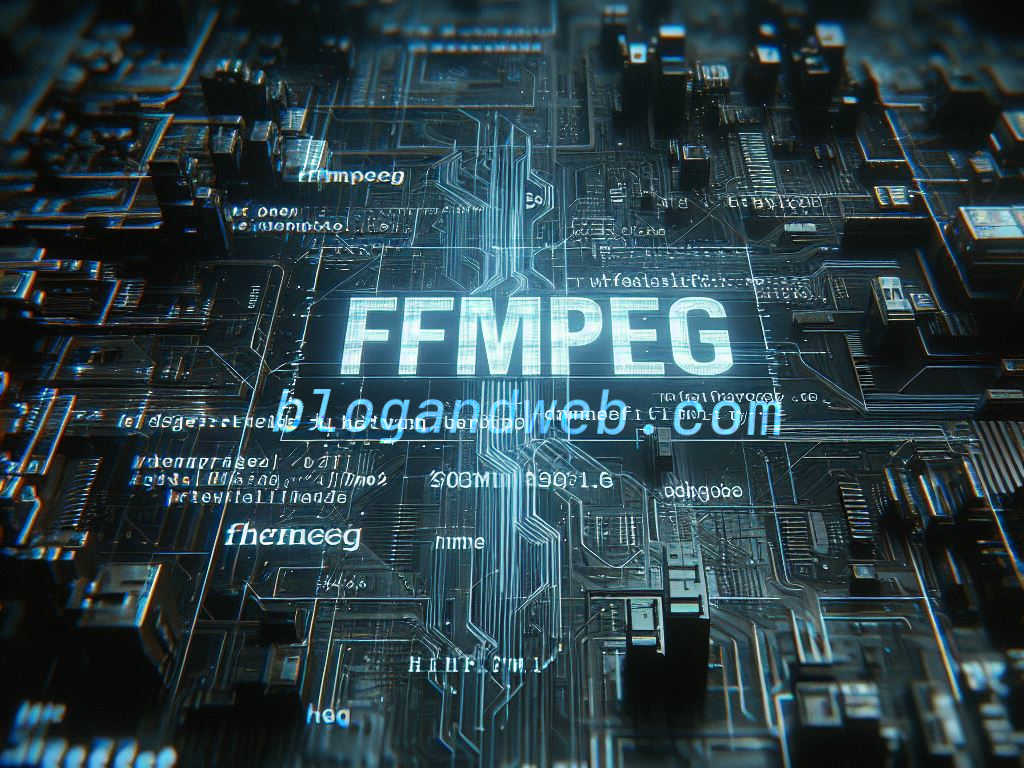














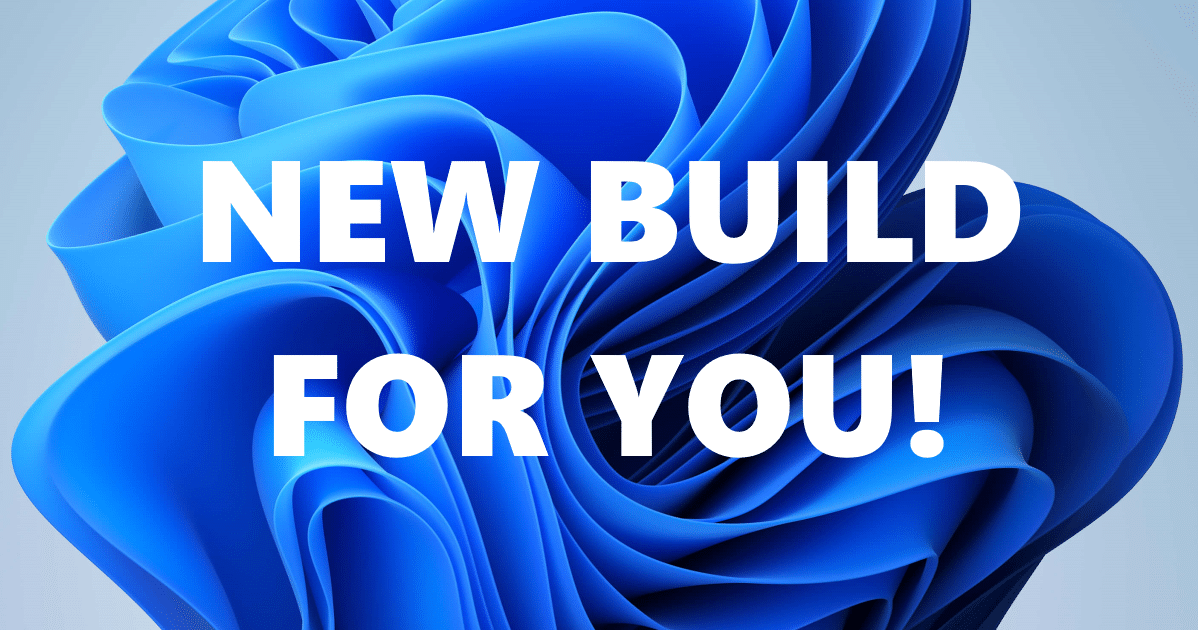
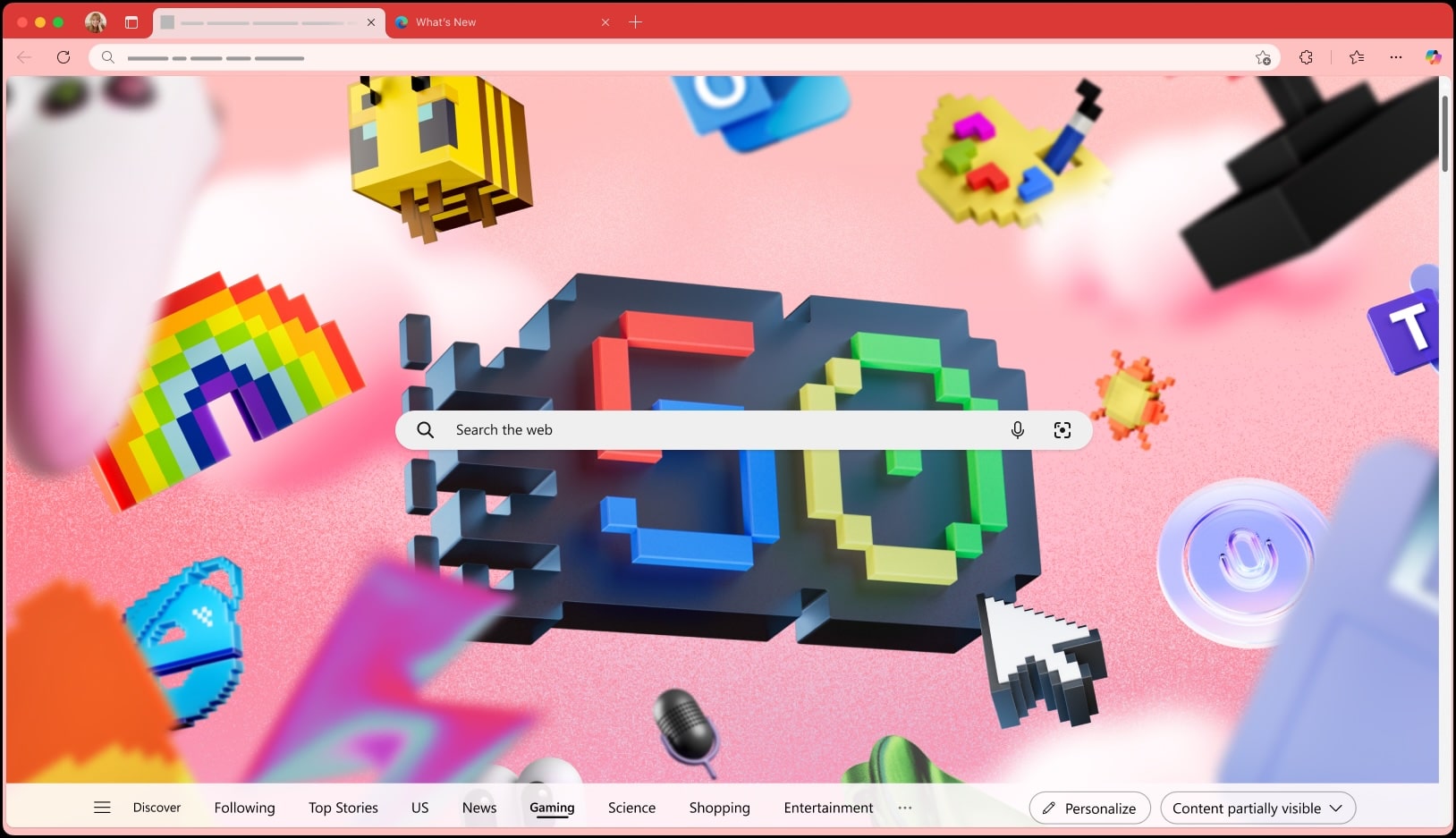































































































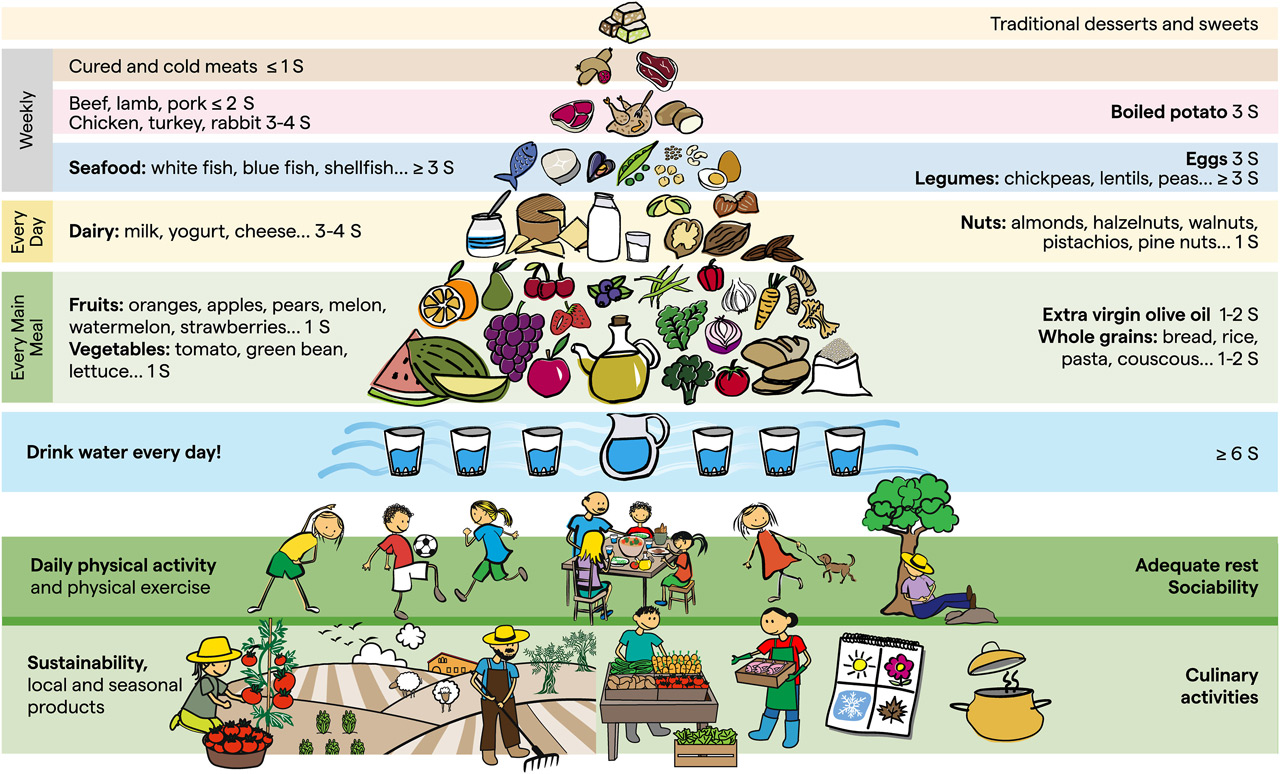




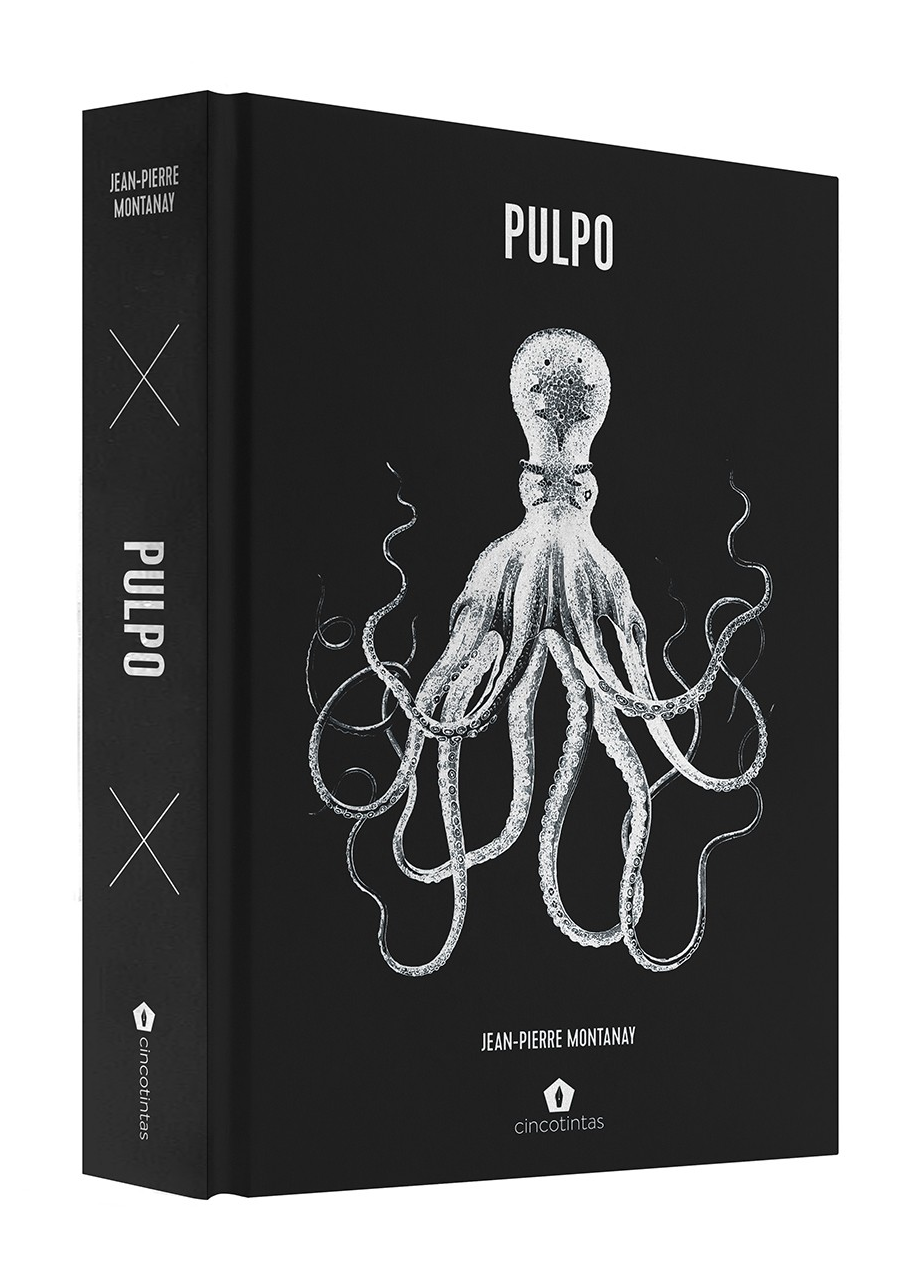

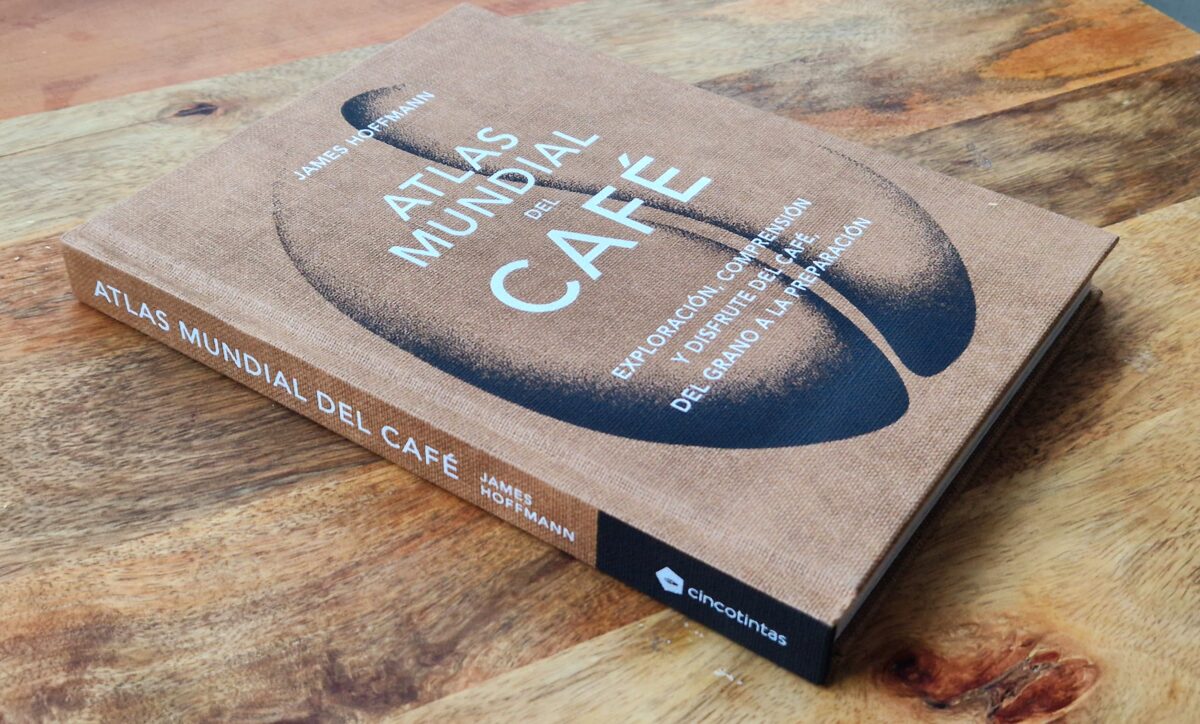












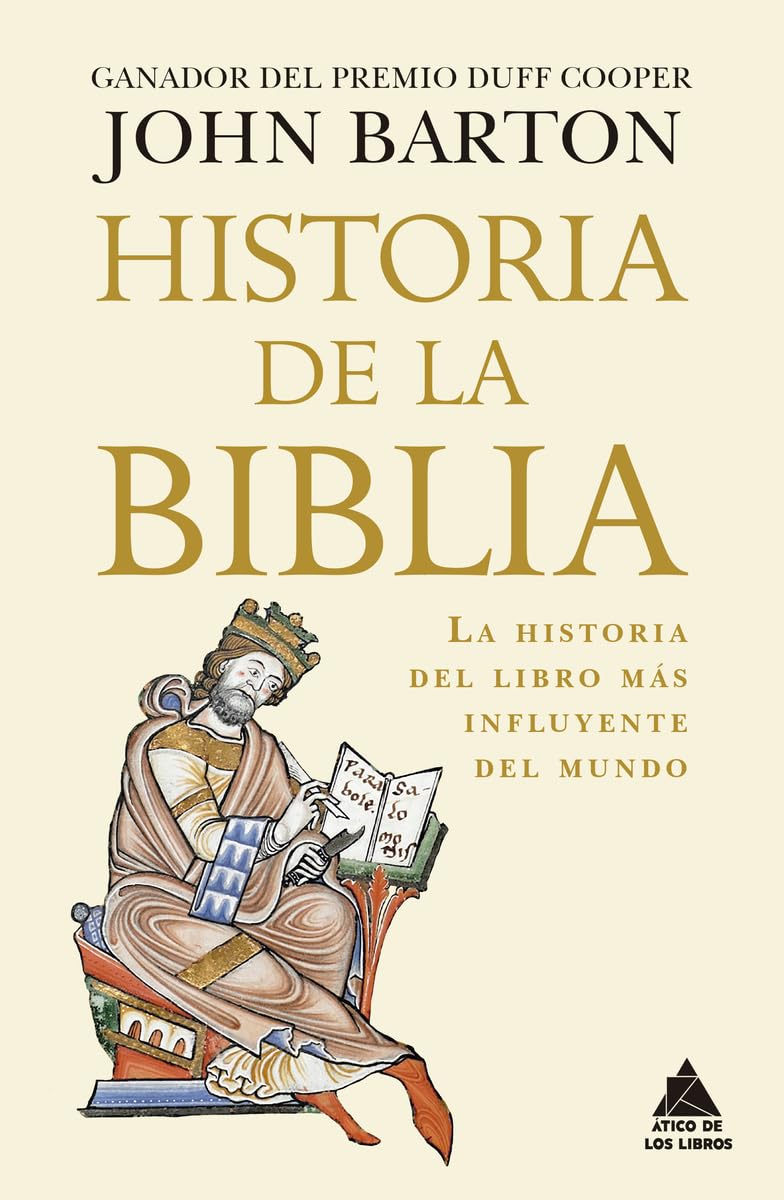
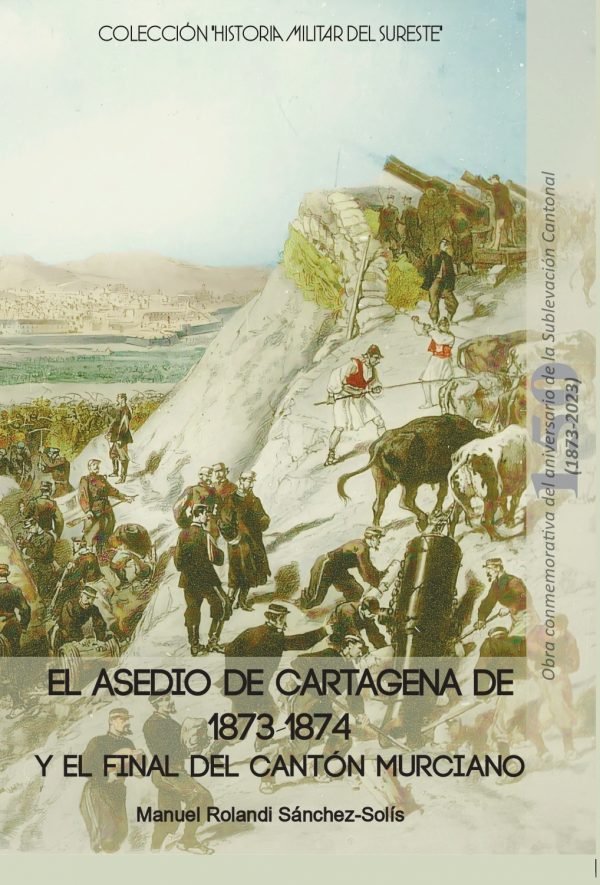

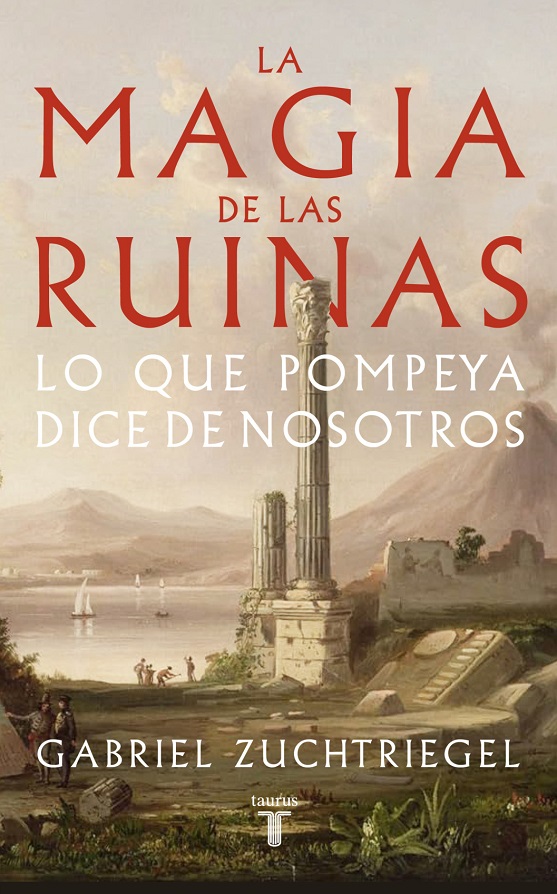

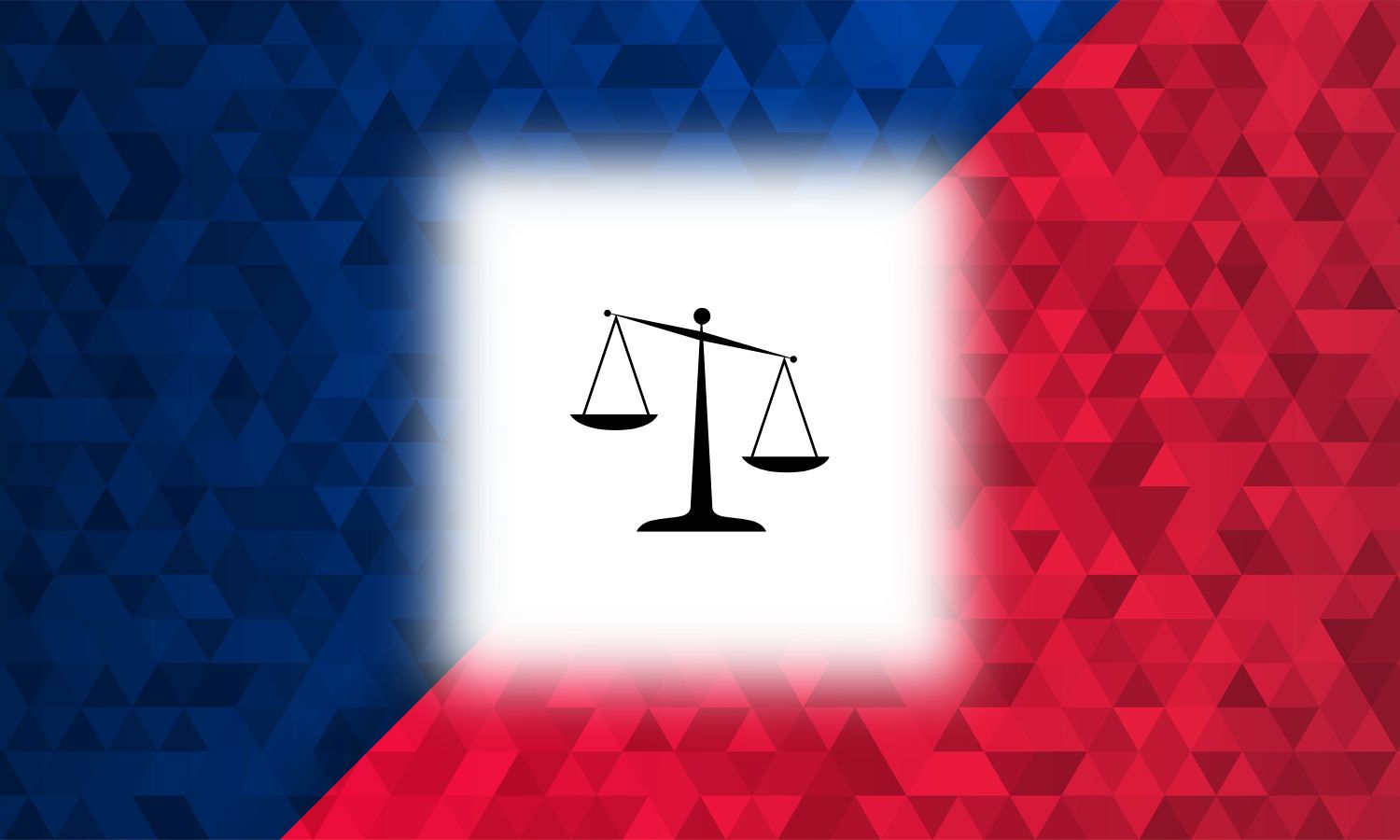

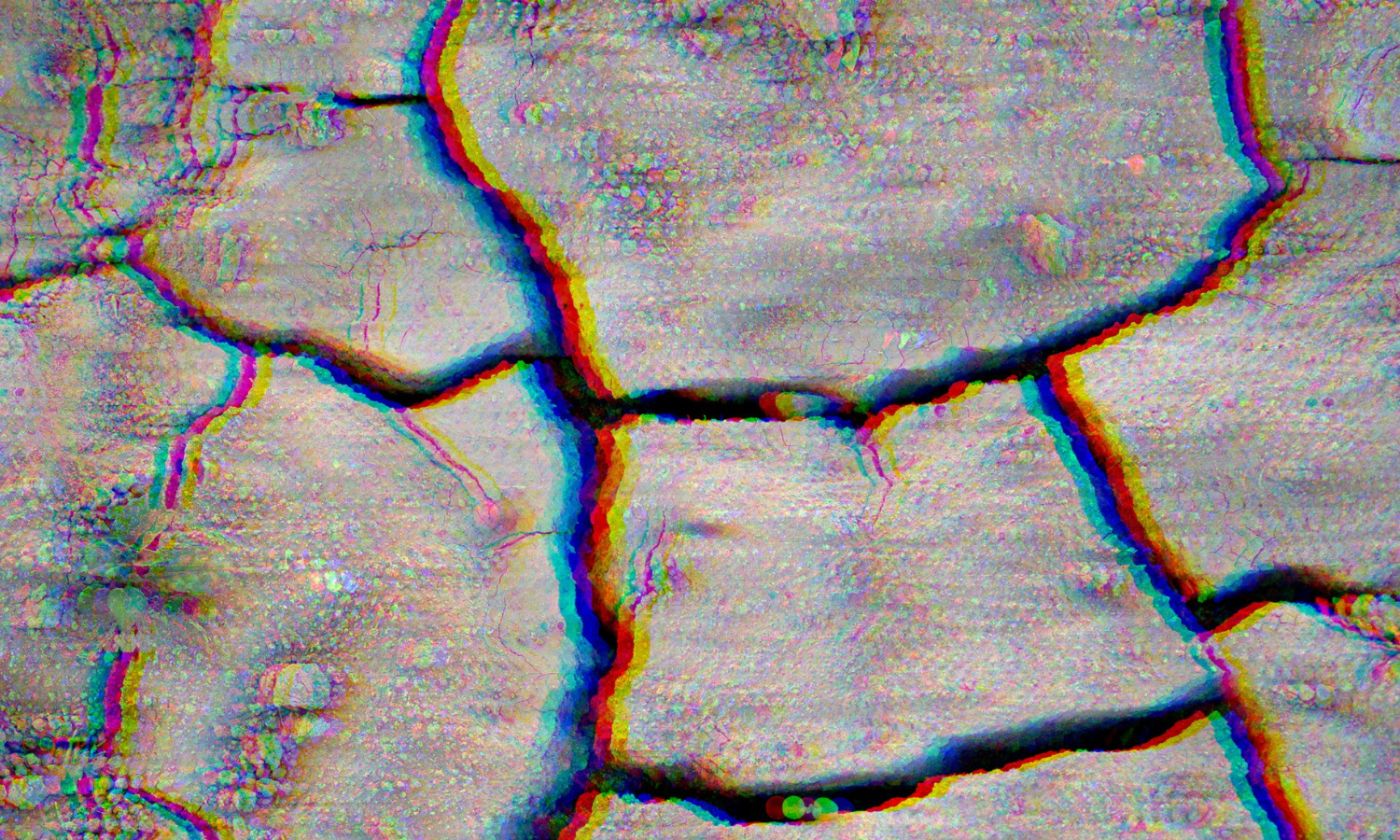








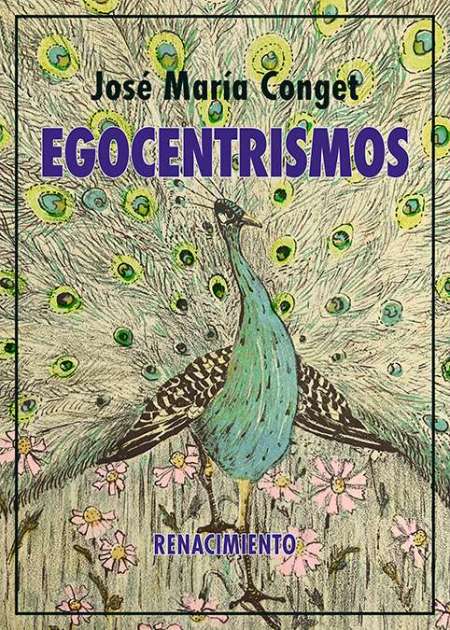


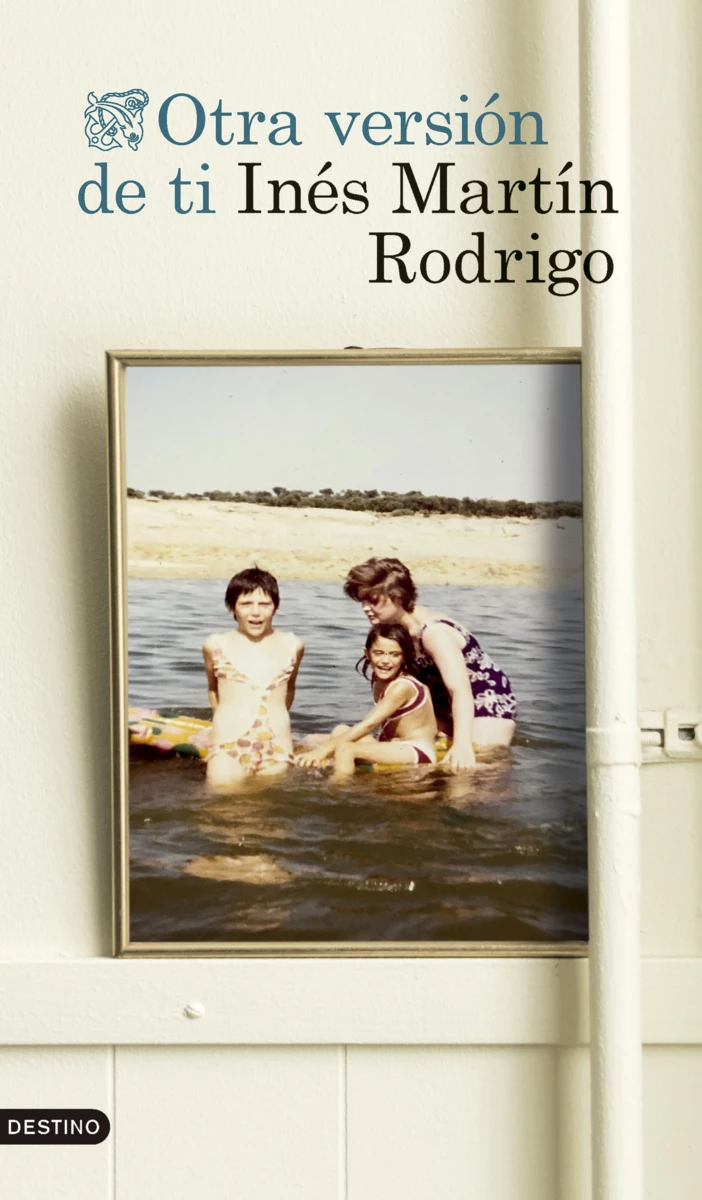

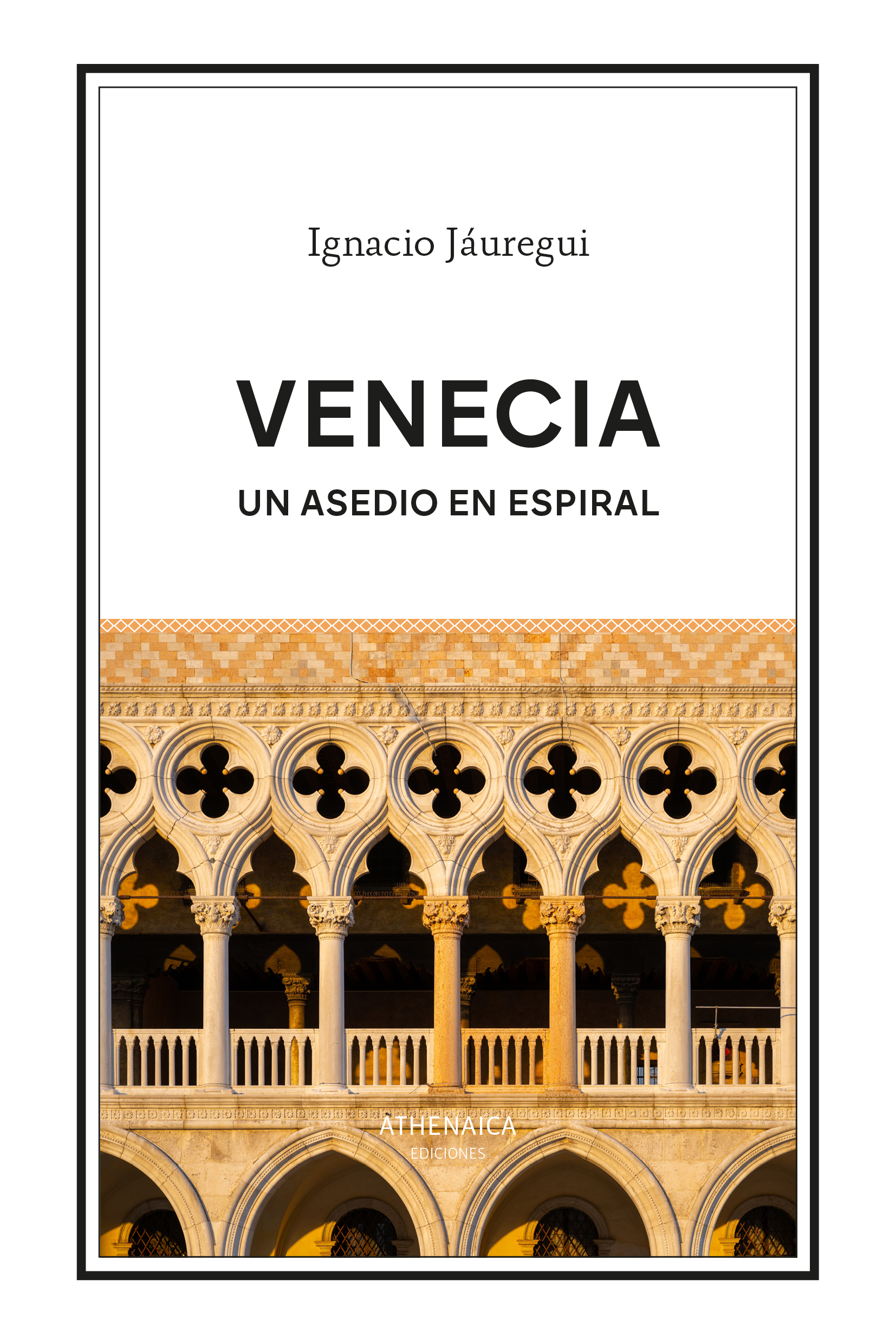





























.jfif)








