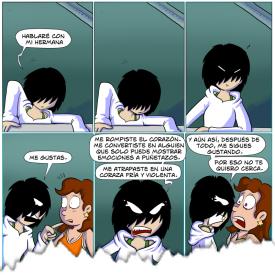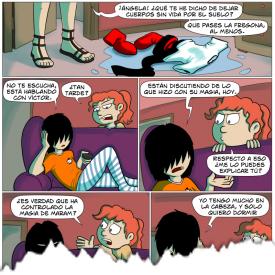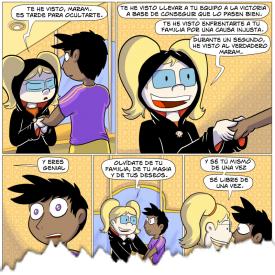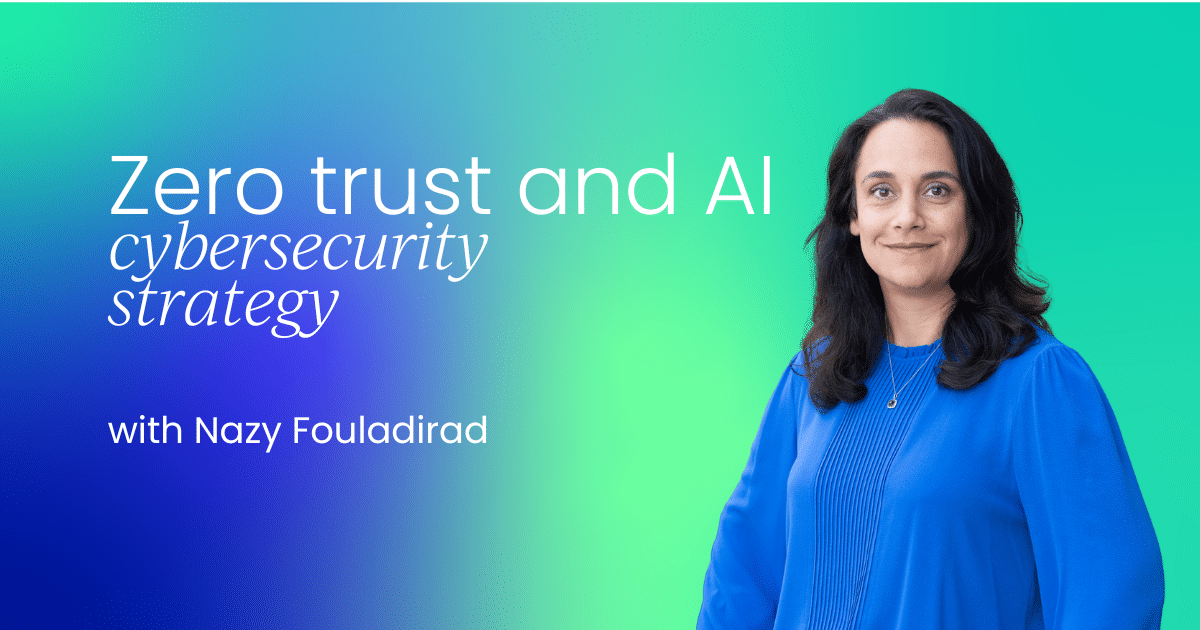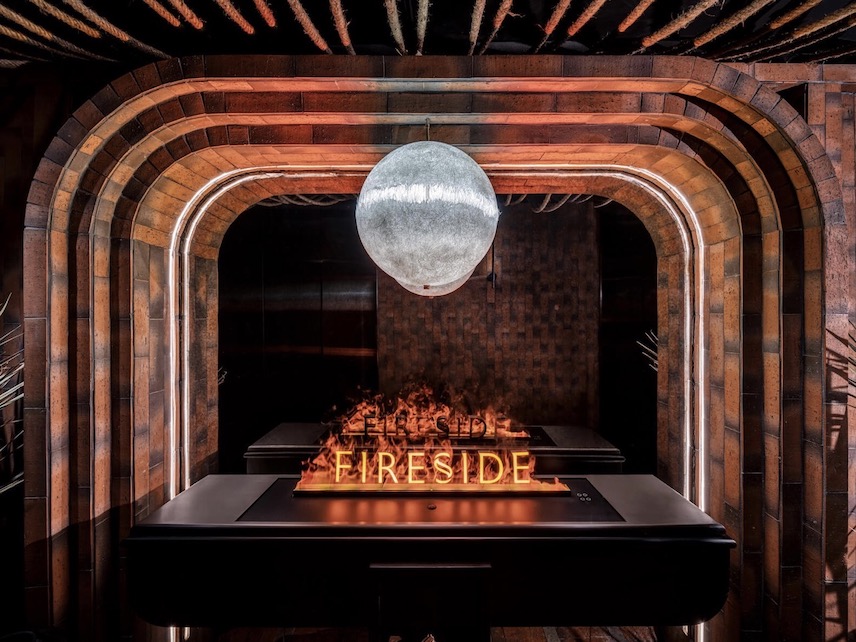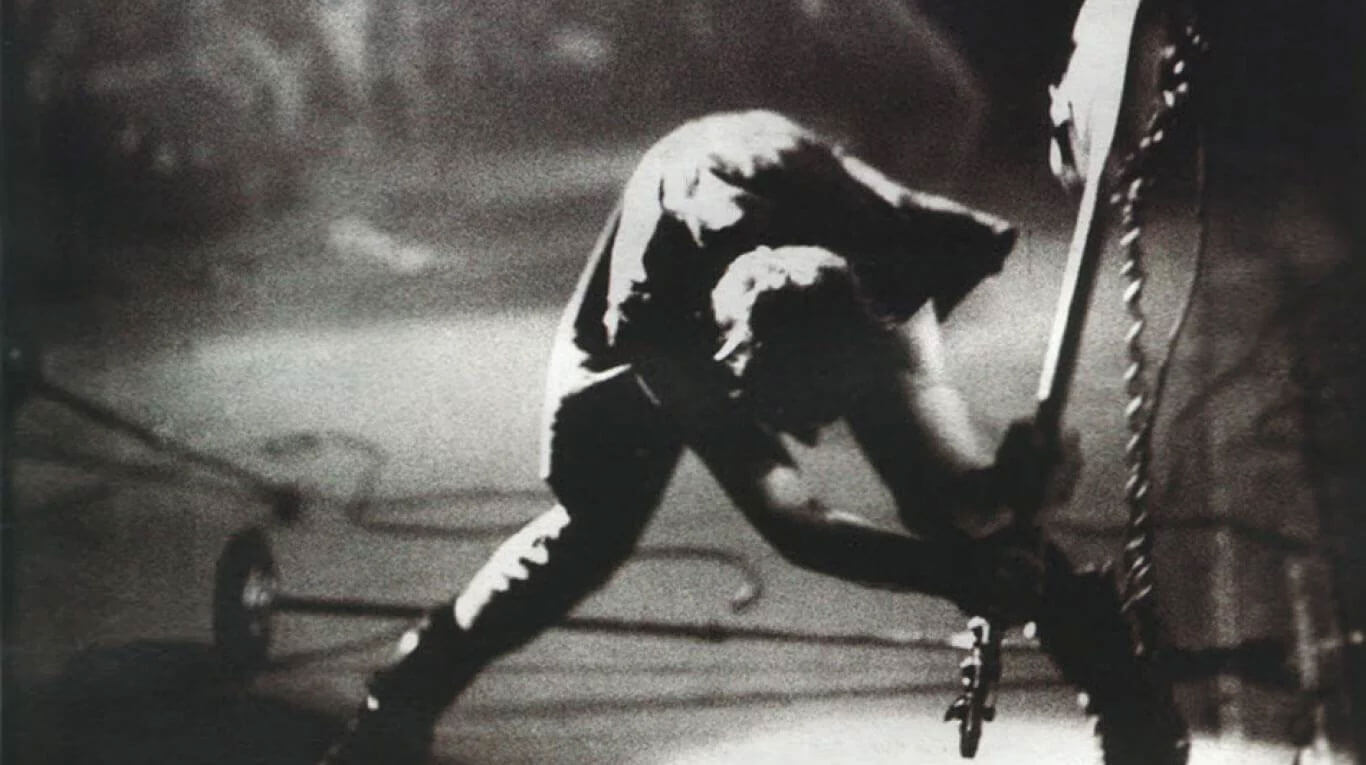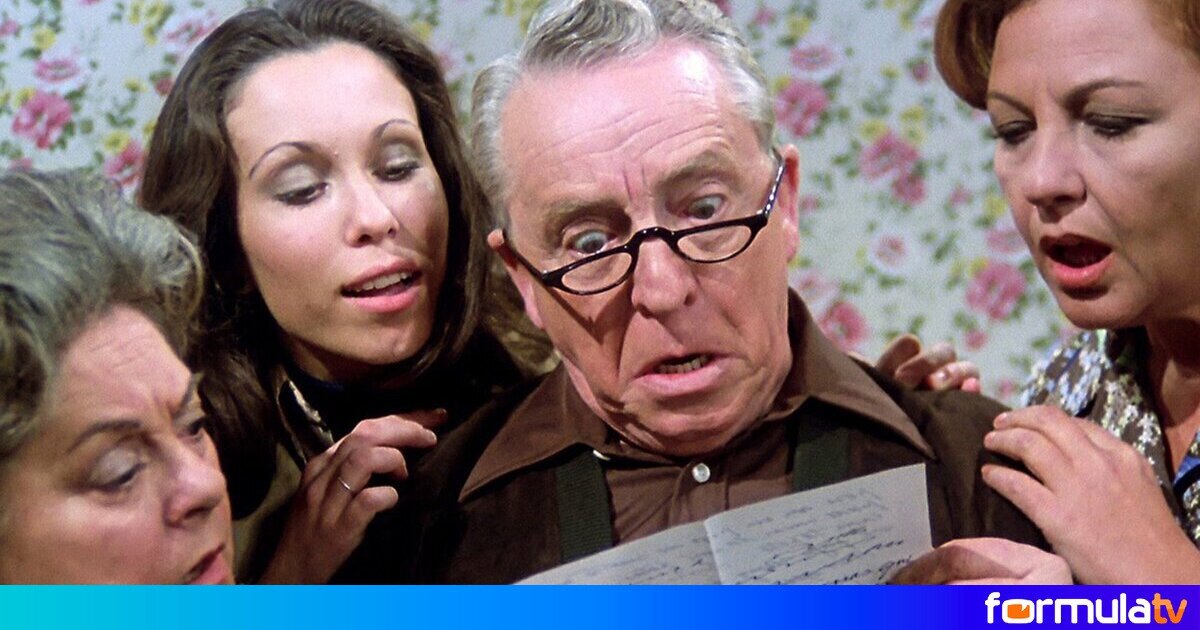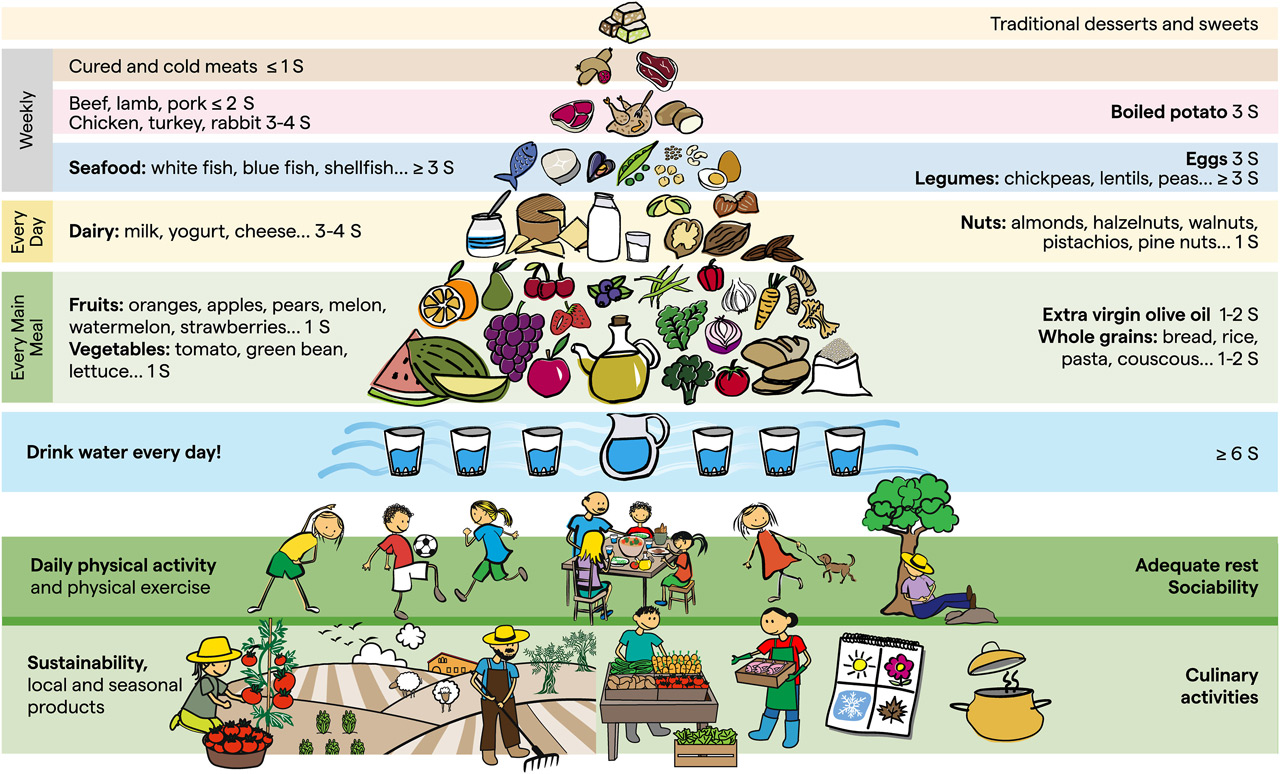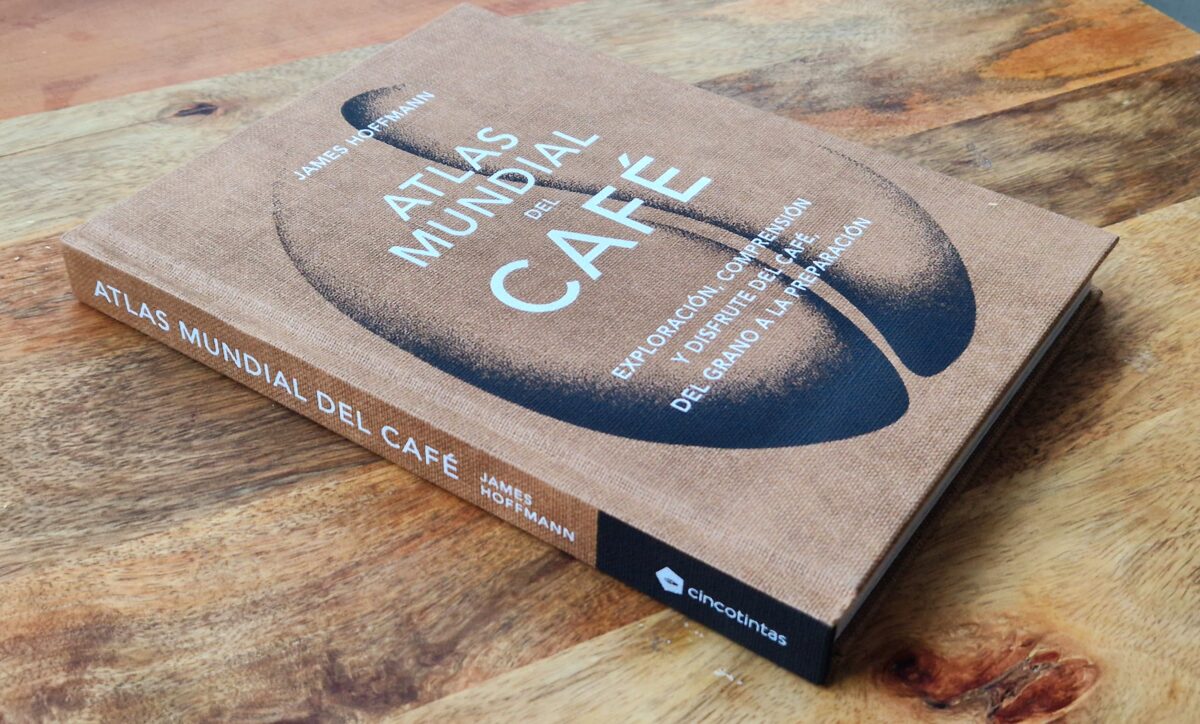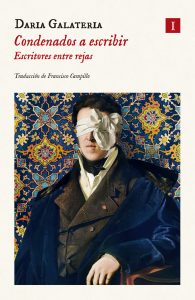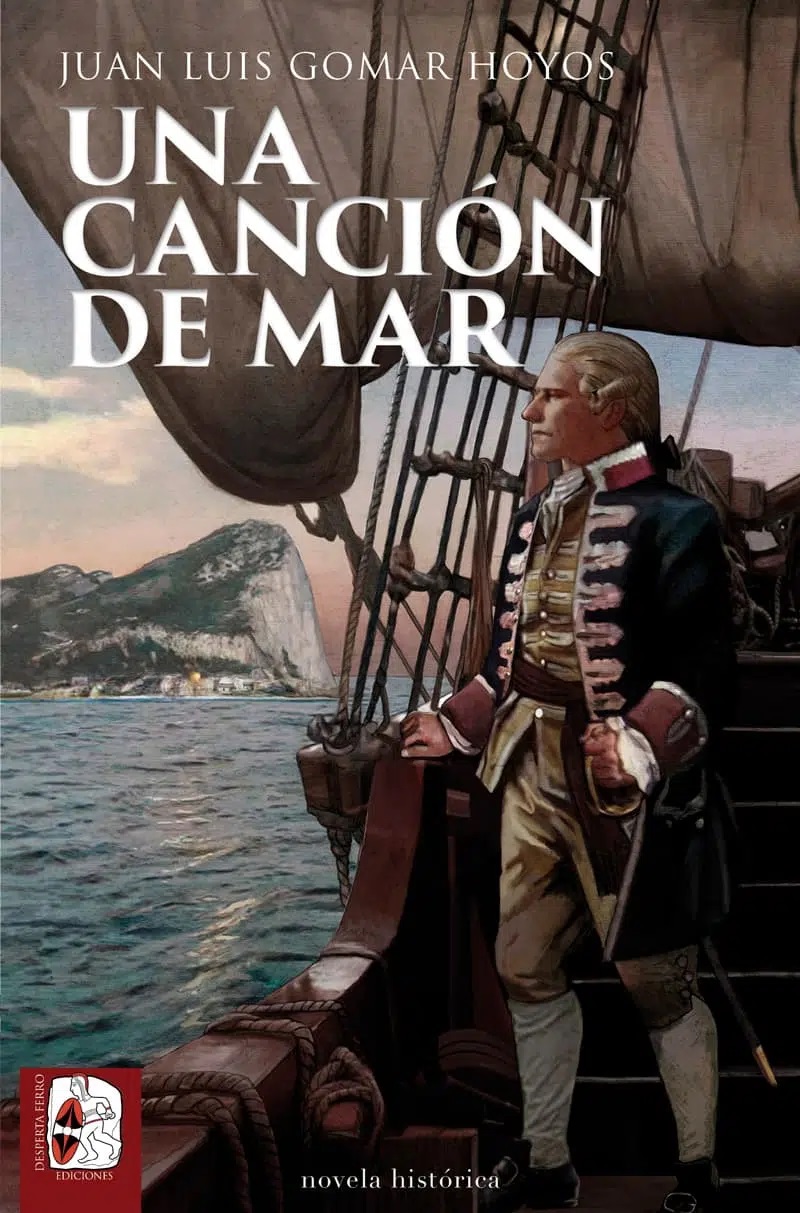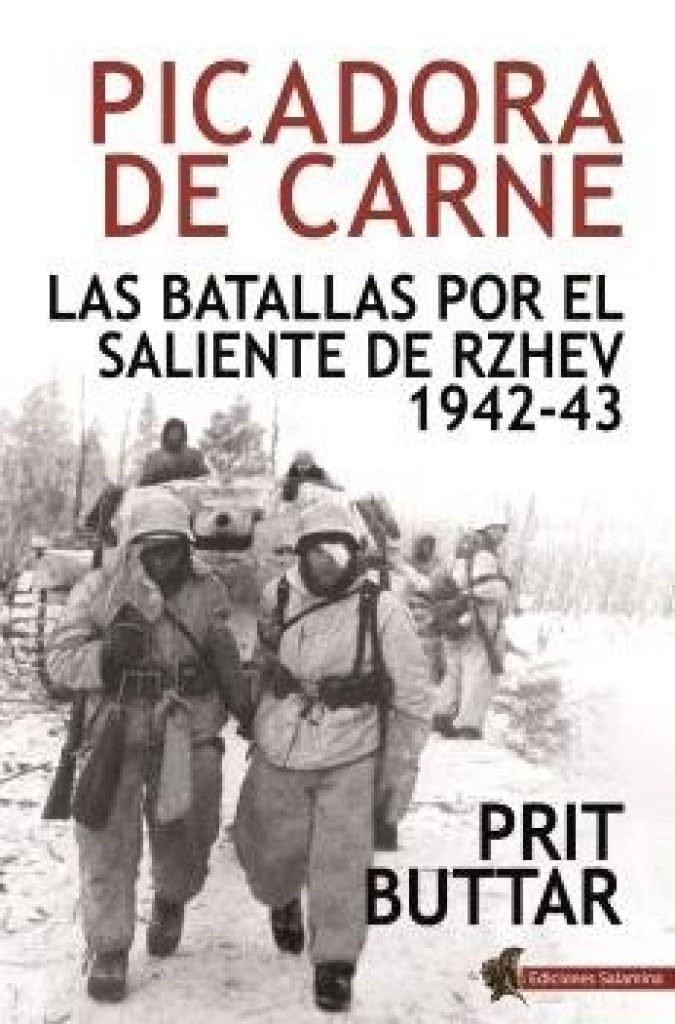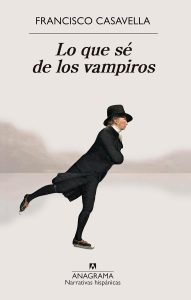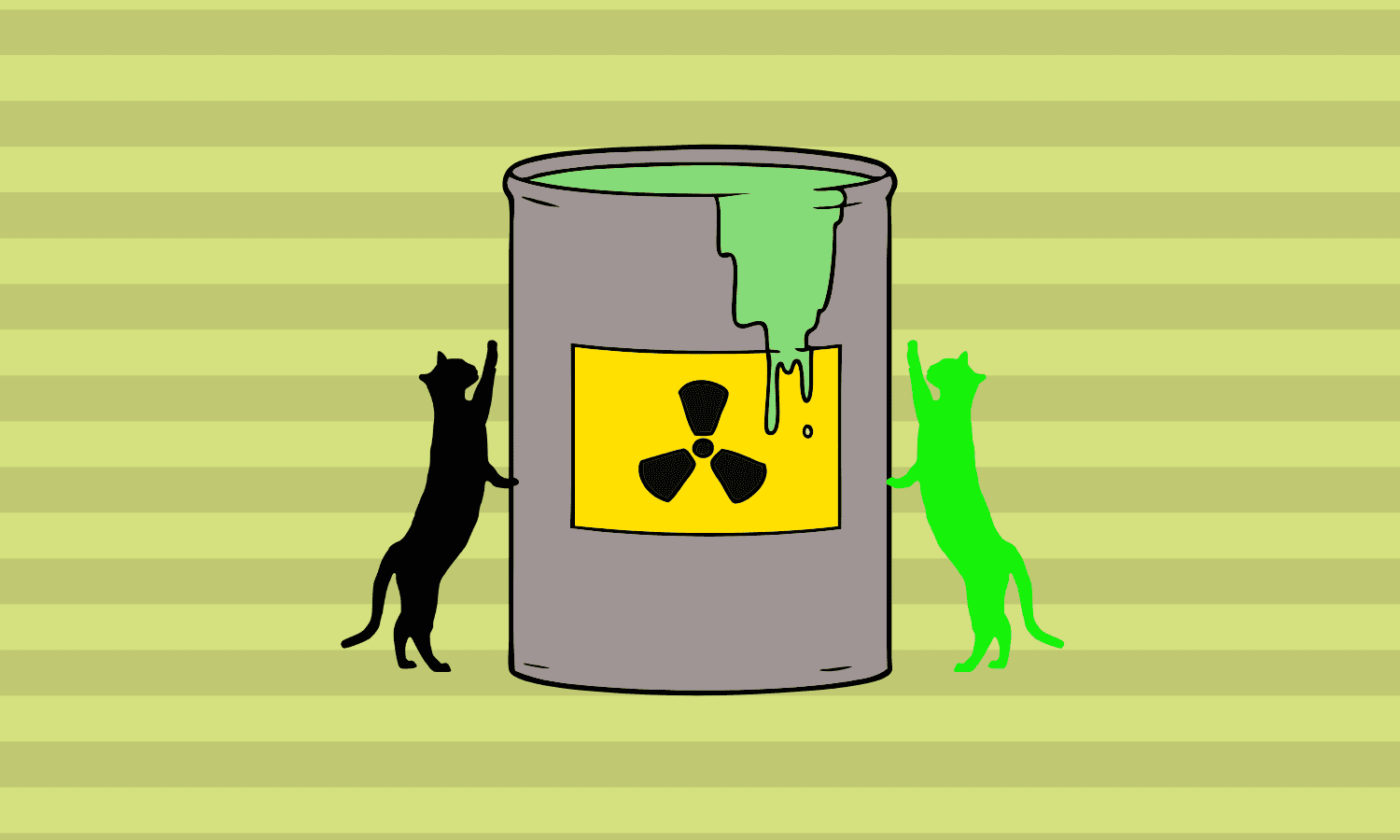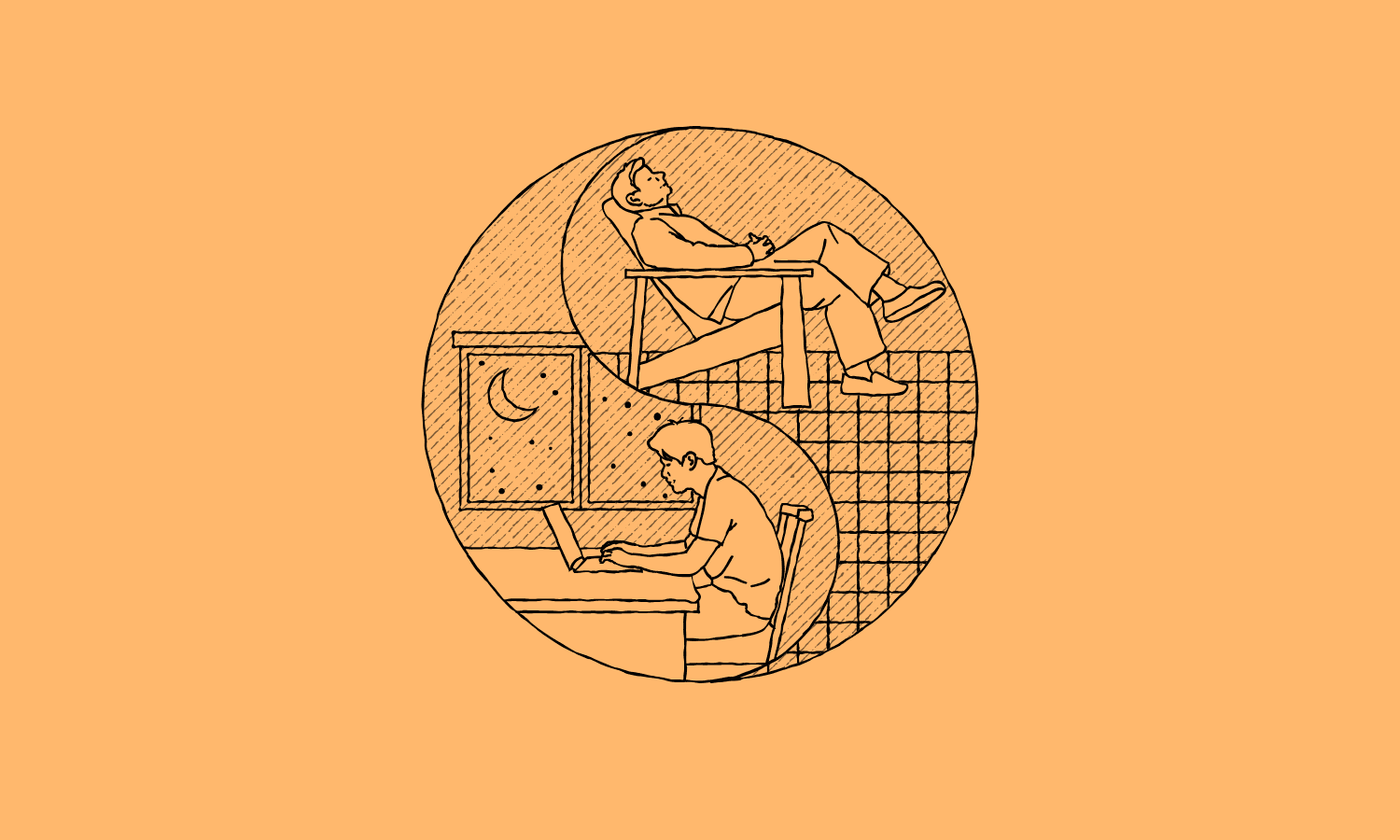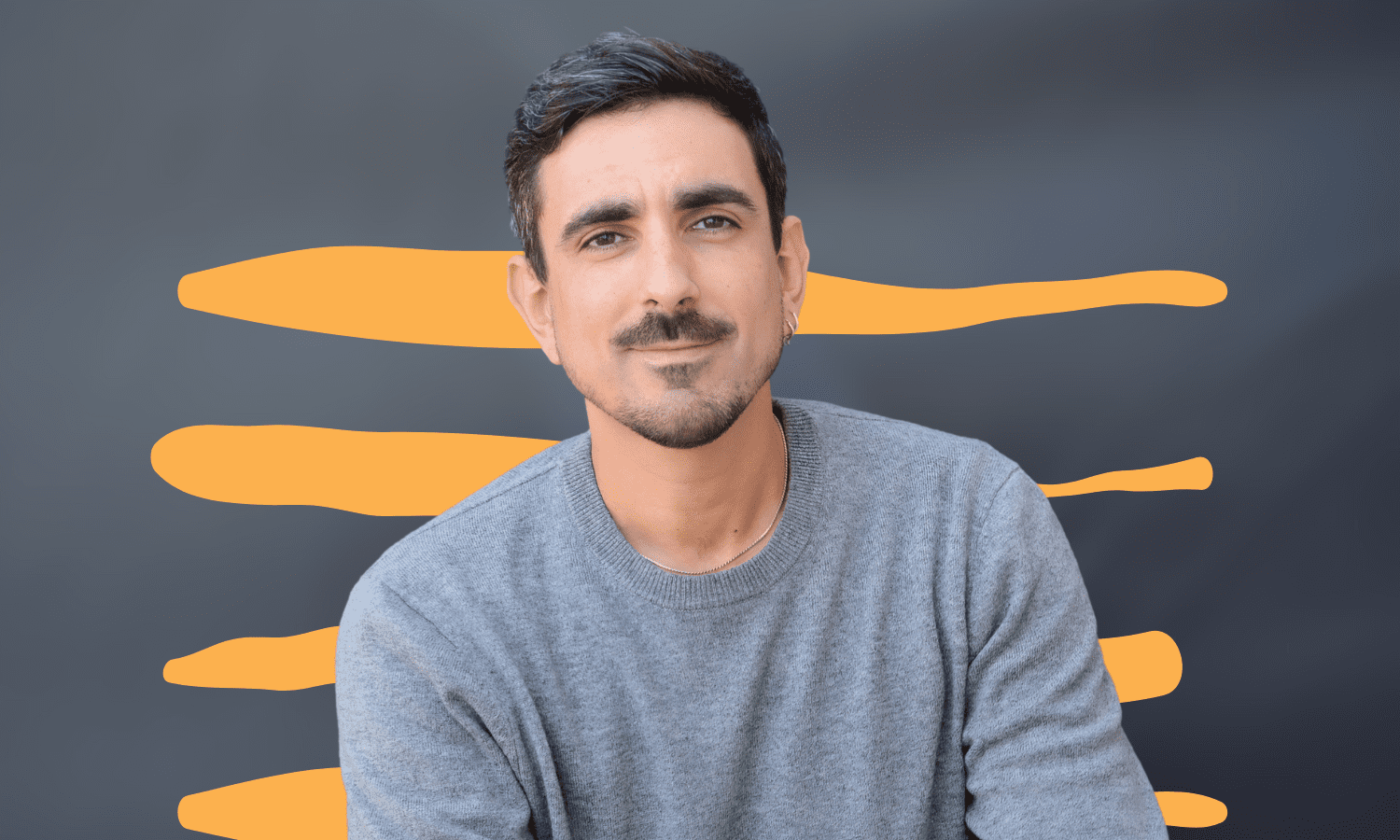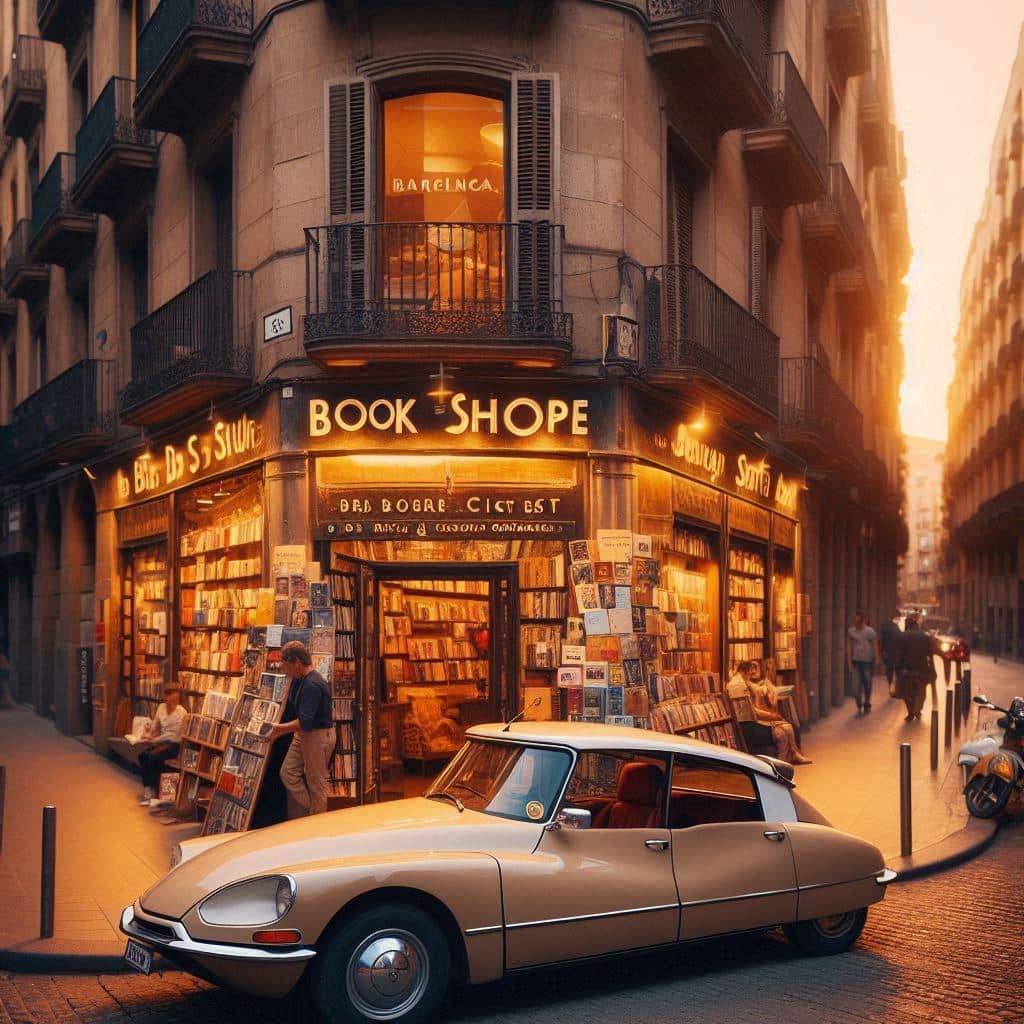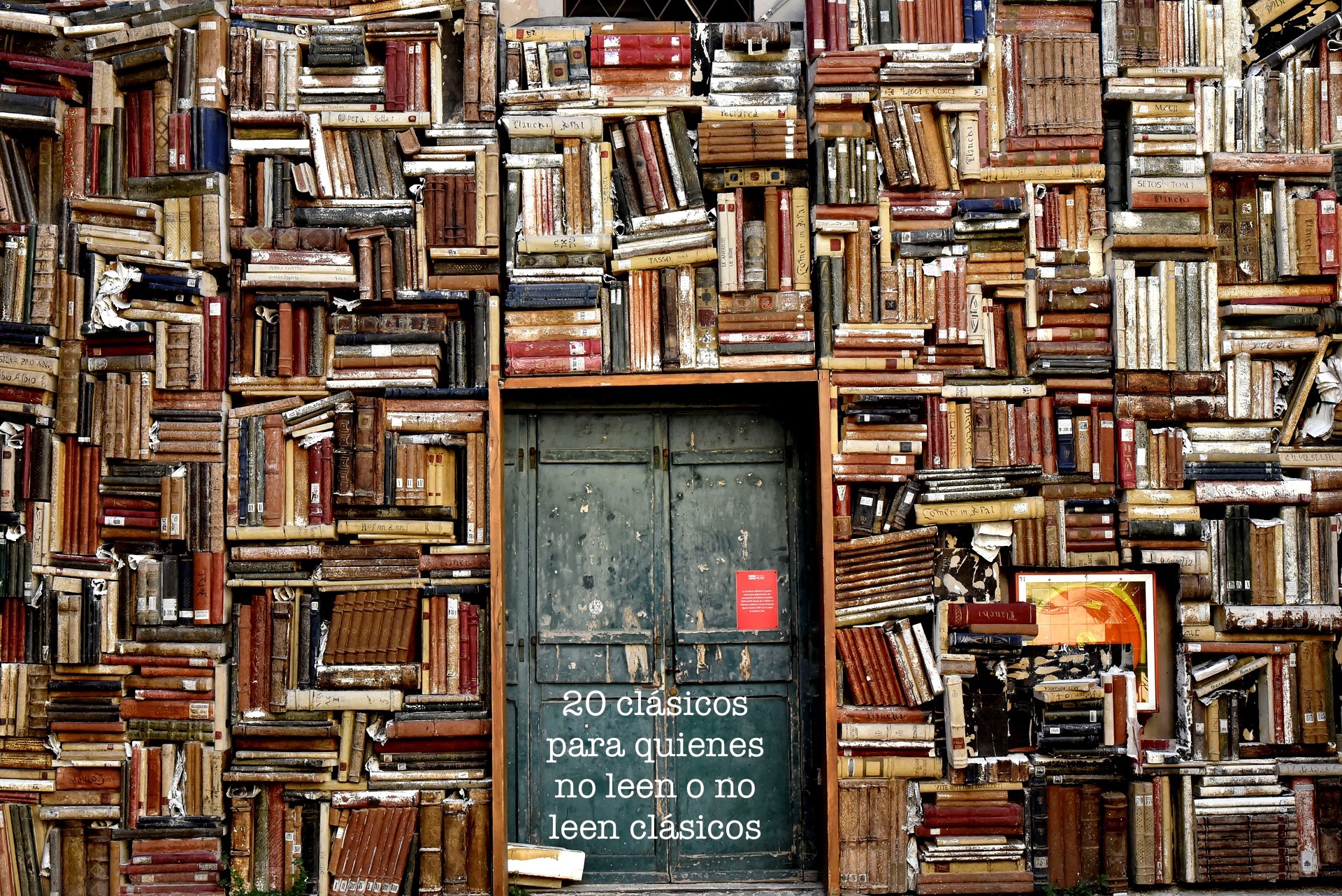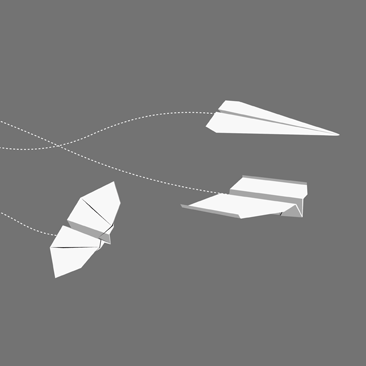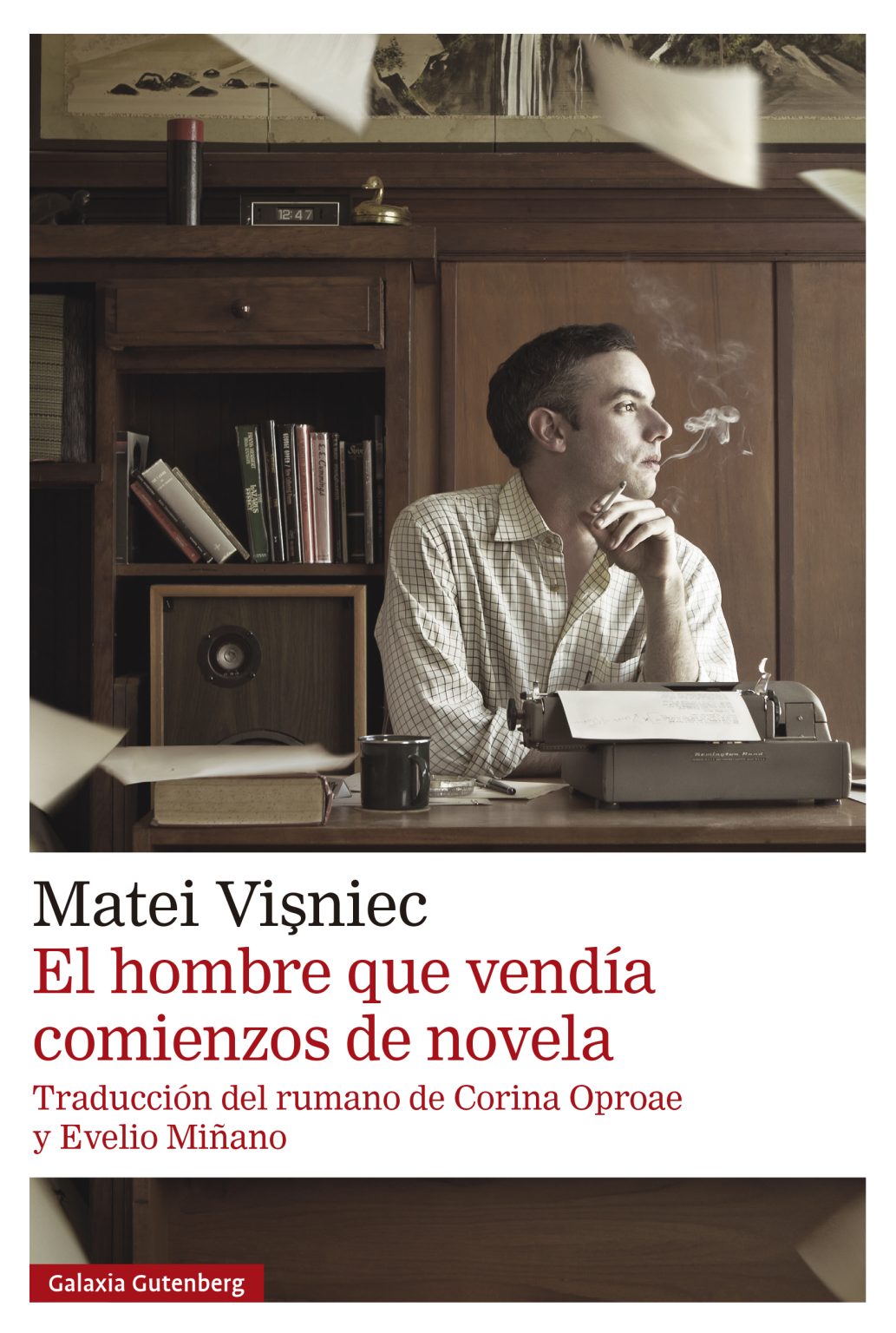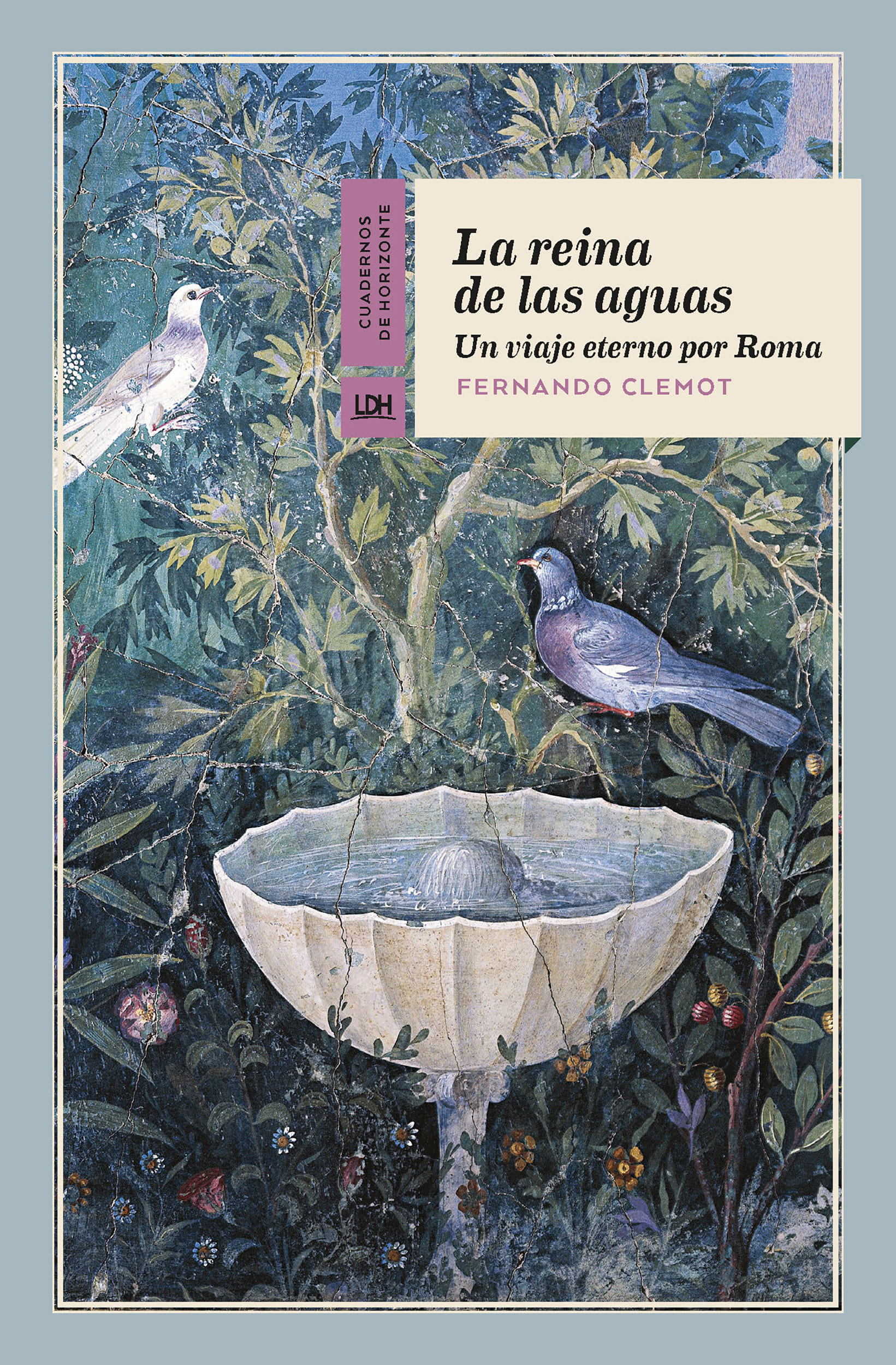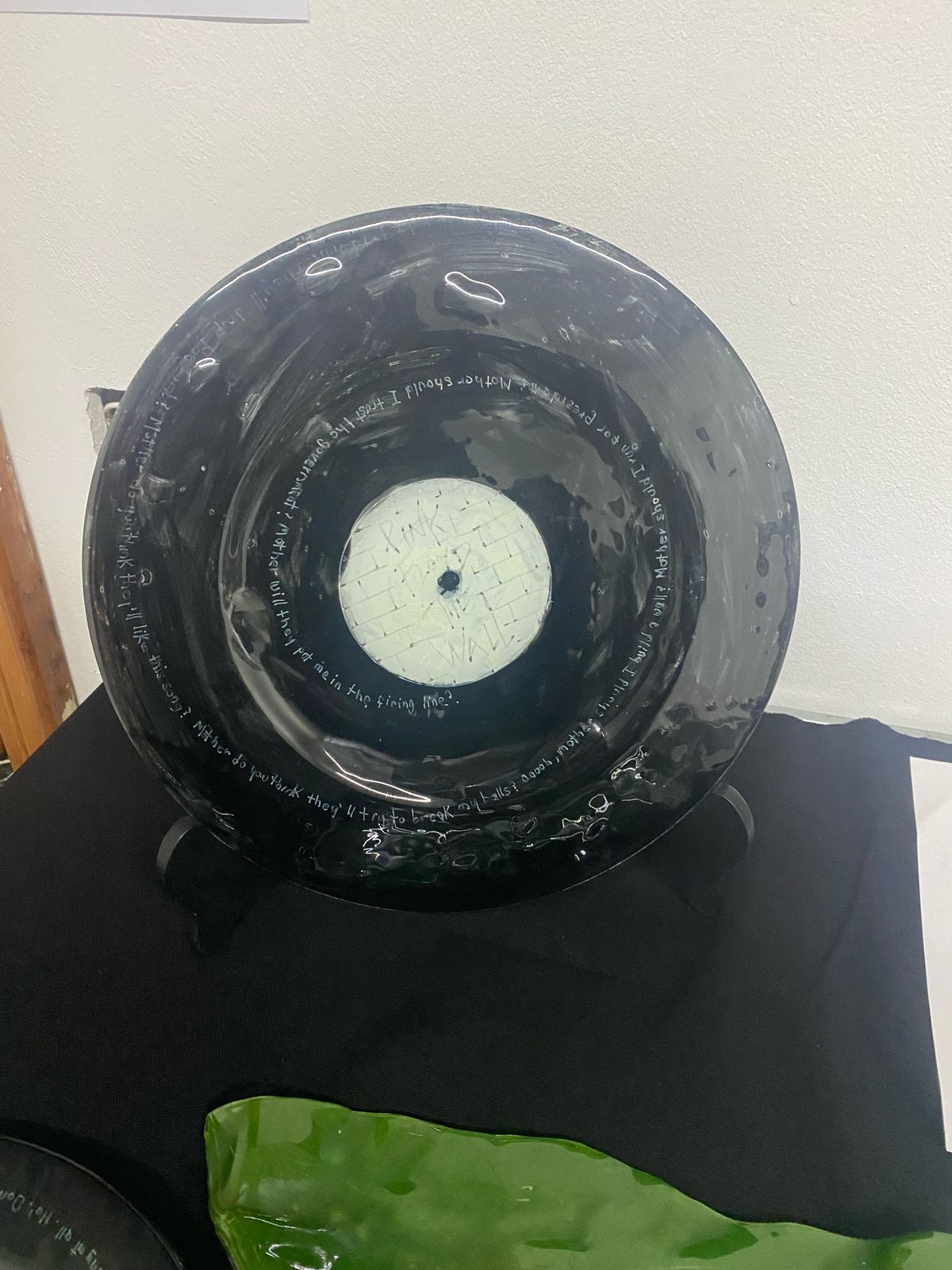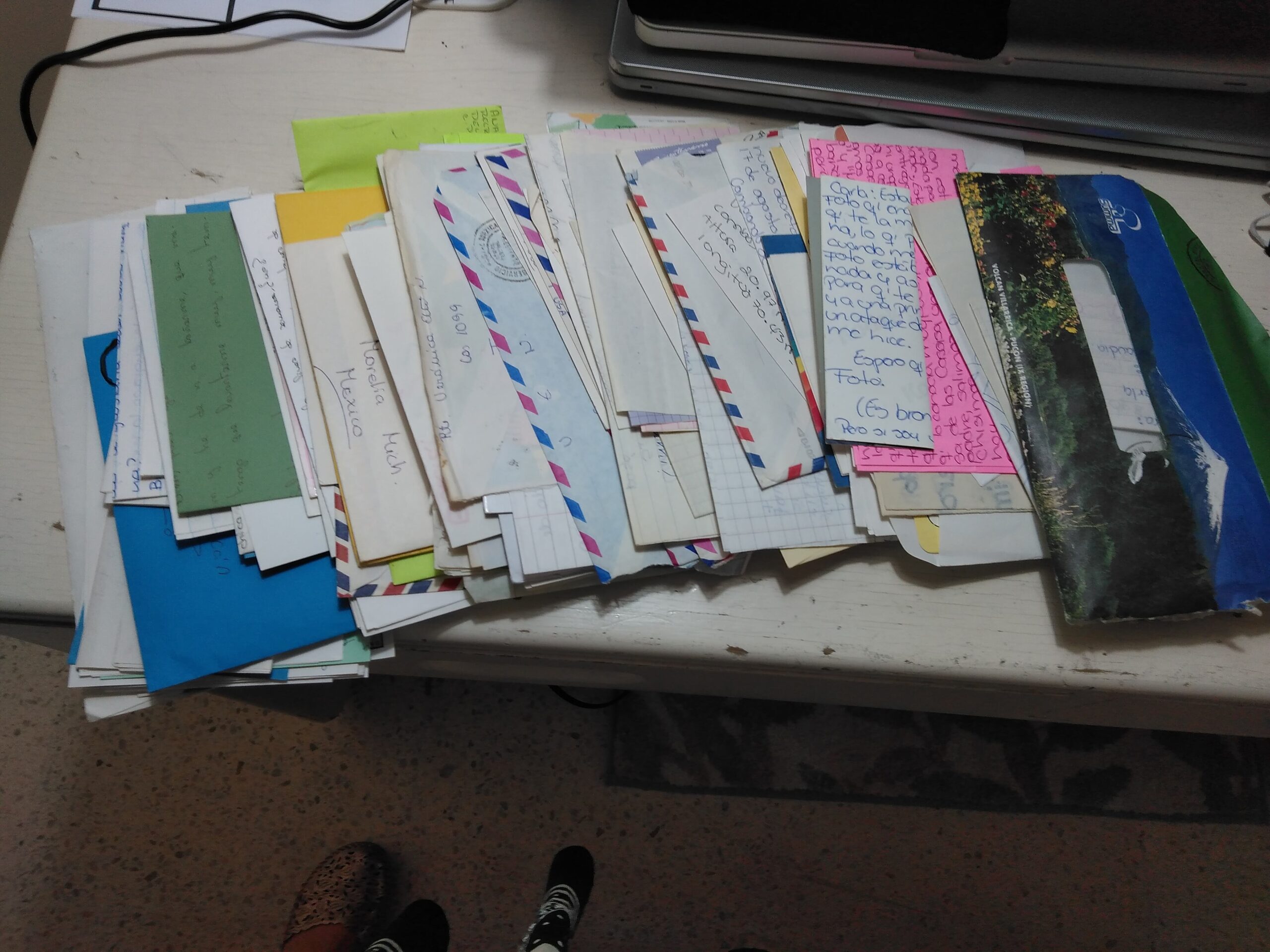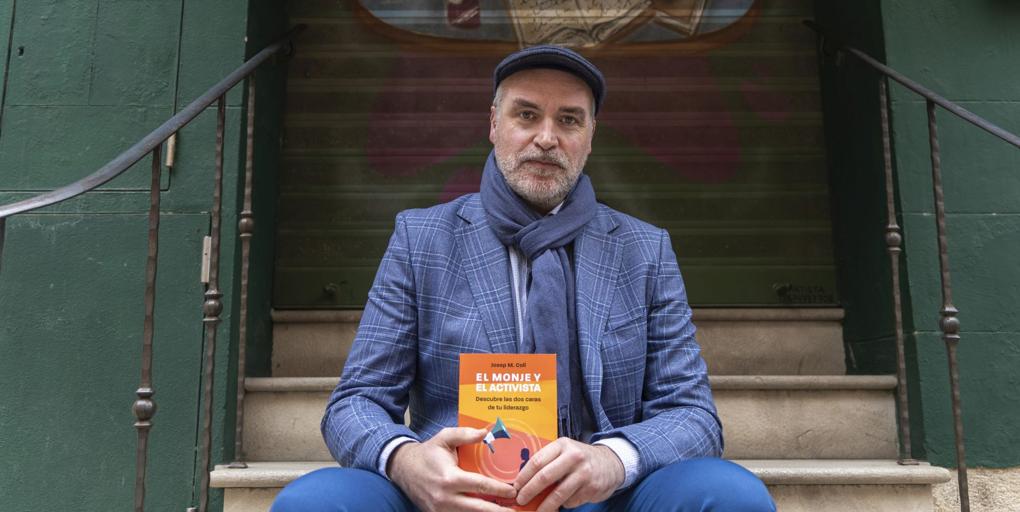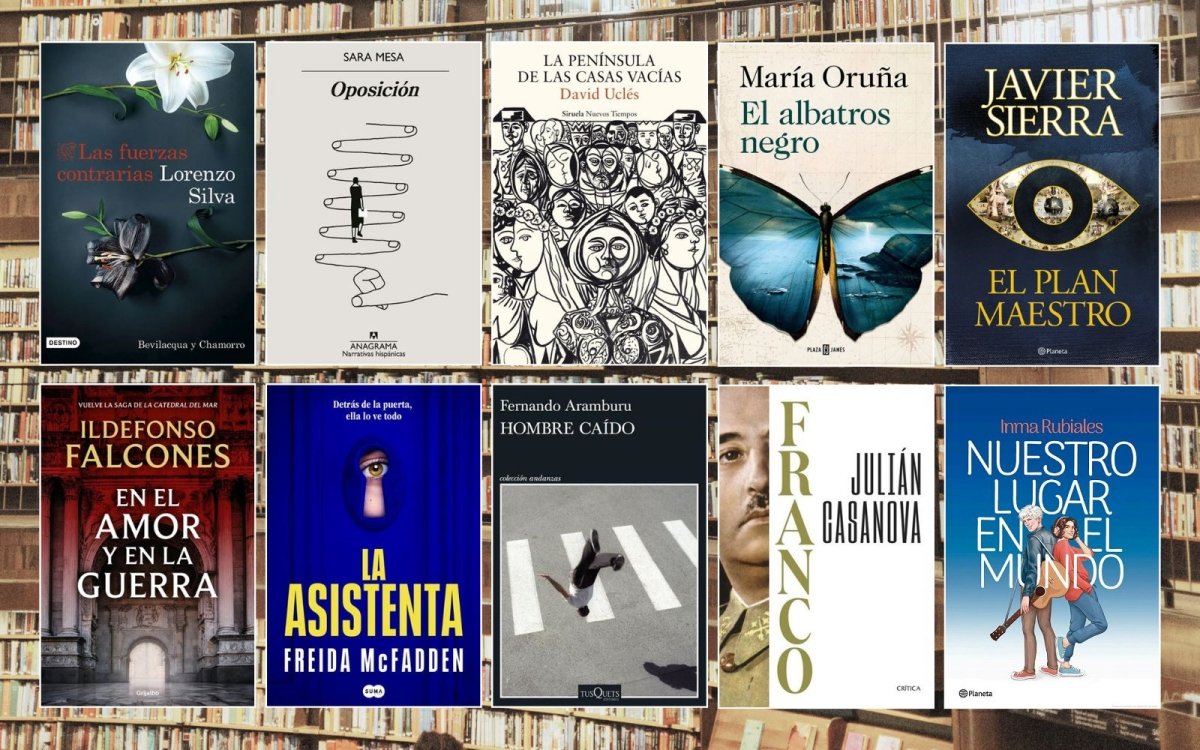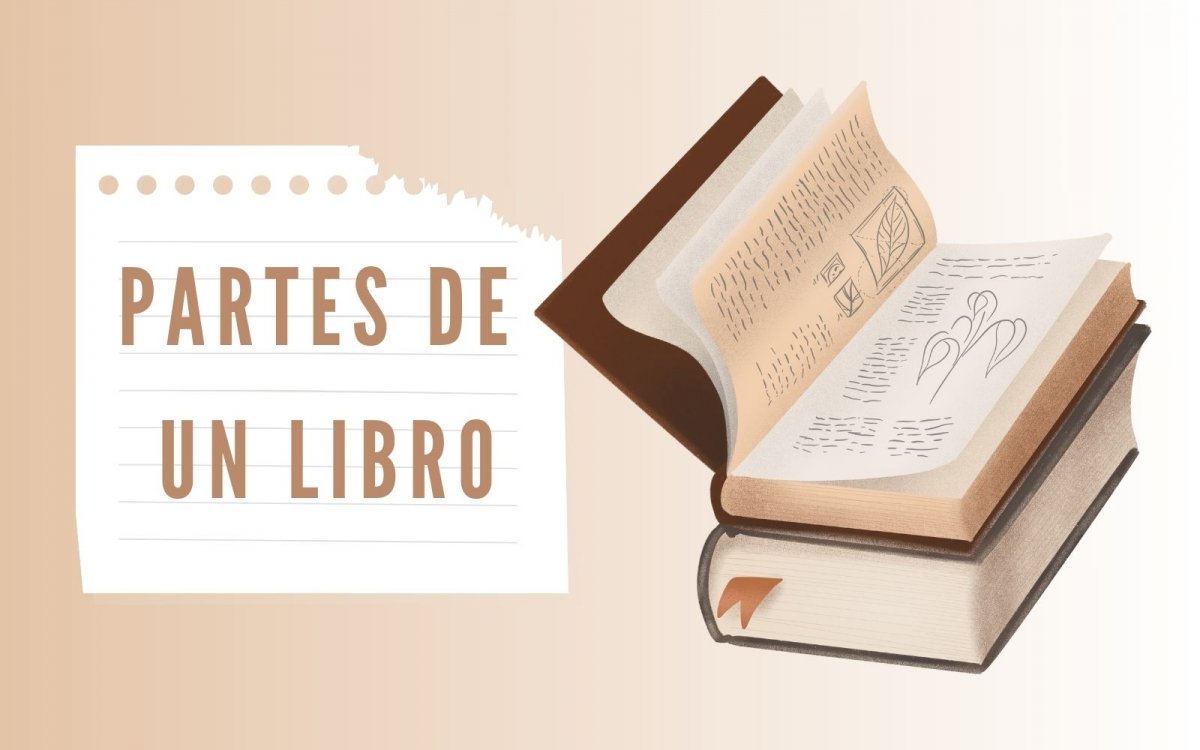Los pazos de doña Emilia
Emilia Pardo Bazán publicó en años sucesivos dos novelas arrebatadoras: 'Los Pazos de Ulloa' (1886) y su continuación, 'La madre naturaleza' (1887). Ambas se ambientan fundamentalmente en la Galicia interior y rural que la autora tan bien conocía y tanto amaba, y cuya realidad social, económica y política retrató de manera crítica y sagaz Archiletras - 10 poetas de 10 países: la riqueza de la poesía en español escrita por mujeres A Emilia Pardo Bazán, cuando viajaba en tren, se le ocurrían novelas. Así se lo confesó en una carta a su amigo (y, entonces, también amante) Benito Pérez Galdós: “Me ocurrió la idea durante el viaje (ya sabe usted que en el tren se produce cierto eretismo del cerebro y acuden planes de obras) y hasta el título: Insolación. Estoy rabiando por escaparme al campo para hacerla: será cosa breve, y cuento con que en todo el mes de julio la he de despachar”. Qué admirables estos escritores, como doña Emilia o don Benito, que salen de veraneo y vuelven a casa bronceados y con una novela (¡y qué novela!) bajo el brazo. El fotógrafo Asís G. Ayerbe y yo también salimos en tren hacia Galicia, con la intención de recorrer allí las montañas y los valles orensanos que inspiraron el paisaje de Los Pazos de Ulloa. Partimos de la estación madrileña de Chamartín (en obras, laberíntica, masificada, hostil) en un tren que desfalleció cerca de Orense: inesperadamente se quedó parado bajo la lluvia, en mitad de un paraje brumoso y melancólico. Se apagó la luz y los pasajeros nos callamos, expectantes, pensando cada uno en nuestras cosas, quizá en la novela que todos llevamos dentro. Al poco oímos en la megafonía del vagón una voz tonante que anunció que se iba a “resetear el tren por un problema en el pantógrafo”, y pensé que doña Emilia habría anotado la frase para emplearla en alguna de sus narraciones. Pronto el vagón vibró, como si se desperezara, se encendieron las luces, volvió a sonar el aire acondicionado y empezamos a marchar con un trote alegre, como de ternerillo. Se rompió el silencio, volvieron las conversaciones y se disiparon las novelas que teníamos en la cabeza, como si nos hubieran reseteado también a los pasajeros. El mismo año de la carta en la que habla de Insolación, 1887, Pardo Bazán publicó La madre naturaleza, subtitulada como Segunda parte de Los Pazos de Ulloa. La primera parte había aparecido el año anterior (en otra carta de 1885, también a Galdós, se refirió a ella como una “novela cuyo asunto me ofrece dificultades insuperables”; por fortuna, no lo fueron tanto). ¡Qué tres obras maestras escribió doña Emilia, una tras otra! ¡Y qué afortunados los lectores de la época! En esos mismos años Clarín publicó La Regenta (1884-1885), y Galdós, Tormento (1884), La de Bringas (1884), Lo prohibido (1884-85), Fortunata y Jacinta (1887), Miau (1888) y Torquemada en la hoguera (1889). Retrato de Emilia Pardo Bazán A mí me maravilla el enorme talento de esos autores, su fecundidad y capacidad de trabajo. Pienso en ellos y me parece que construían novelas como en el siglo XIII se edificaban las catedrales góticas, con su misma ambición, grandiosidad y asombrosa belleza: leerlas es como entrar en templos extraordinarios. Estos novelistas comparten la expresividad del estilo, la atención al habla corriente, la profundidad psicológica de los personajes y su predilección por el realismo. También tienen en común una mirada crítica hacia la sociedad del momento, la denuncia de la corrupción y el sectarismo políticos, del clericalismo y de la religiosidad insana. Son obras que revelan la profunda humanidad de sus autores, su inteligencia y su sentido del humor (presente incluso en las historias más violentas, como la que se narra en Los Pazos). En ese último cuarto del XIX fueron creados algunos de los territorios ficticios más importantes de nuestras letras: la Orbajosa de Galdós, la Vetusta de Clarín o estos Pazos de Ulloa


Emilia Pardo Bazán publicó en años sucesivos dos novelas arrebatadoras: 'Los Pazos de Ulloa' (1886) y su continuación, 'La madre naturaleza' (1887). Ambas se ambientan fundamentalmente en la Galicia interior y rural que la autora tan bien conocía y tanto amaba, y cuya realidad social, económica y política retrató de manera crítica y sagaz
Archiletras - 10 poetas de 10 países: la riqueza de la poesía en español escrita por mujeres
A Emilia Pardo Bazán, cuando viajaba en tren, se le ocurrían novelas. Así se lo confesó en una carta a su amigo (y, entonces, también amante) Benito Pérez Galdós: “Me ocurrió la idea durante el viaje (ya sabe usted que en el tren se produce cierto eretismo del cerebro y acuden planes de obras) y hasta el título: Insolación. Estoy rabiando por escaparme al campo para hacerla: será cosa breve, y cuento con que en todo el mes de julio la he de despachar”. Qué admirables estos escritores, como doña Emilia o don Benito, que salen de veraneo y vuelven a casa bronceados y con una novela (¡y qué novela!) bajo el brazo.
El fotógrafo Asís G. Ayerbe y yo también salimos en tren hacia Galicia, con la intención de recorrer allí las montañas y los valles orensanos que inspiraron el paisaje de Los Pazos de Ulloa. Partimos de la estación madrileña de Chamartín (en obras, laberíntica, masificada, hostil) en un tren que desfalleció cerca de Orense: inesperadamente se quedó parado bajo la lluvia, en mitad de un paraje brumoso y melancólico. Se apagó la luz y los pasajeros nos callamos, expectantes, pensando cada uno en nuestras cosas, quizá en la novela que todos llevamos dentro.
Al poco oímos en la megafonía del vagón una voz tonante que anunció que se iba a “resetear el tren por un problema en el pantógrafo”, y pensé que doña Emilia habría anotado la frase para emplearla en alguna de sus narraciones. Pronto el vagón vibró, como si se desperezara, se encendieron las luces, volvió a sonar el aire acondicionado y empezamos a marchar con un trote alegre, como de ternerillo. Se rompió el silencio, volvieron las conversaciones y se disiparon las novelas que teníamos en la cabeza, como si nos hubieran reseteado también a los pasajeros.
El mismo año de la carta en la que habla de Insolación, 1887, Pardo Bazán publicó La madre naturaleza, subtitulada como Segunda parte de Los Pazos de Ulloa. La primera parte había aparecido el año anterior (en otra carta de 1885, también a Galdós, se refirió a ella como una “novela cuyo asunto me ofrece dificultades insuperables”; por fortuna, no lo fueron tanto). ¡Qué tres obras maestras escribió doña Emilia, una tras otra! ¡Y qué afortunados los lectores de la época! En esos mismos años Clarín publicó La Regenta (1884-1885), y Galdós, Tormento (1884), La de Bringas (1884), Lo prohibido (1884-85), Fortunata y Jacinta (1887), Miau (1888) y Torquemada en la hoguera (1889).

A mí me maravilla el enorme talento de esos autores, su fecundidad y capacidad de trabajo. Pienso en ellos y me parece que construían novelas como en el siglo XIII se edificaban las catedrales góticas, con su misma ambición, grandiosidad y asombrosa belleza: leerlas es como entrar en templos extraordinarios. Estos novelistas comparten la expresividad del estilo, la atención al habla corriente, la profundidad psicológica de los personajes y su predilección por el realismo. También tienen en común una mirada crítica hacia la sociedad del momento, la denuncia de la corrupción y el sectarismo políticos, del clericalismo y de la religiosidad insana.
Son obras que revelan la profunda humanidad de sus autores, su inteligencia y su sentido del humor (presente incluso en las historias más violentas, como la que se narra en Los Pazos). En ese último cuarto del XIX fueron creados algunos de los territorios ficticios más importantes de nuestras letras: la Orbajosa de Galdós, la Vetusta de Clarín o estos Pazos de Ulloa de Pardo Bazán.
Nuestra autora tenía ideas políticas conservadoras y, a la vez, era muy moderna. Leía en varias lenguas extranjeras, estaba informadísima, viajaba mucho y residía periódicamente en París, era una apasionada articulista y profesora, dominaba la literatura clásica y la moderna, defendió los derechos de las mujeres y mantuvo una intensa correspondencia con escritores e intelectuales muy variados.
Conservó su carisma hasta sus últimos días (murió en 1921, con 69 años) e impresionó también a las generaciones más jóvenes. La escritora María Teresa León, de ideas comunistas, siempre citaba con admiración y cariño a la condesa de Pardo Bazán y la consideraba uno de sus referentes, junto a otras mujeres admirables como Blanca de los Ríos, Concha Espina, María Goyri, María Lejárraga, María de Maeztu, María Martos o Zenobia Camprubí.

Por machismo de sus miembros (y pese a que alguno se declaraba su amigo), a doña Emilia le negaron formar parte de la Real Academia Española. De otro modo, habría sido la primera mujer académica de esa institución.
Si no supiéramos que doña Emilia fue aristócrata, nadie lo sospecharía leyendo Los Pazos de Ulloa. Describe una nobleza en absoluta decadencia, empobrecida, que, al modo lampedusiano, intenta adaptarse a los nuevos tiempos políticos para conservar su preeminencia social (en la novela se cita el estallido de la revolución Gloriosa que llevó al exilio a Isabel II). Don Pedro, el marqués de Ulloa, en realidad solo recibe tal tratamiento en sus dominios rurales, puesto que su familia vendió el título y ya no le pertenece.
En cierto modo es un esclavo de sus criados, sobre todo del feroz capataz Primitivo, que se atribuye el cargo de mayordomo sin serlo. Es él quien gobierna la casa y, a menudo, al propio señor. Los dos intentos del marqués de escapar de los Pazos (su estancia en Santiago de Compostela, su candidatura a diputado en Madrid) fracasan por distintas razones y acaba persuadido de que su lugar está en el campo, en su pazo, con sus escopetas, sus criados taimados y sus costumbres bárbaras. En el bosque, entre robles y castaños, se siente alguien e impone su voluntad, aunque sea a golpes; en la ciudad, donde imperan las convenciones sociales y el trato refinado, lo miran como alguien ridículo, inferior, tosco.
Tampoco sale bien parada la Iglesia, pues el clero aparece casi siempre completamente degradado, incompetente, entregado a los placeres mundanos, las intrigas políticas y la adulación a los poderosos. Cuando no es así, como sucede con el joven y piadoso capellán Julián (que solo conoce el mundo por los libros y es el hazmerreír de los resabiados curas rurales, que lo consideran poco viril y melindroso), el resultado es casi peor.

Al saber que el marqués tiene un hijo bastardo con la criada, al capellán no se le ocurre aconsejarle que se case con ella y reconozca al niño como heredero. Tiene asumidas las convenciones de la época y da por supuesto que un aristócrata ha de esposarse con alguien de su clase social y que los hijos legítimos tienen preeminencia sobre los naturales. Estas ideas tendrán consecuencias catastróficas y harán sufrir terriblemente a las personas a las que más aprecia y ama.
Emilia Pardo Bazán, al contrario que el inexperto Julián, habla de asuntos que conoce muy bien. Quizá da su apellido “Pardo” al marqués de Ulloa (Pedro Moscoso de Cabreira y Pardo de la Lage) para subrayar su proximidad a ese mundo que describe literariamente. Además, es posible que, al modo cervantino (y galdosiano), ciertos nombres revelen la personalidad de sus personajes: el “Cabreira” del marqués parece aludir a su personalidad salaz y cabruna; “Primitivo”, por su parte, describe a la perfección al cruel y artero mayordomo; “Juncal” es el médico librepensador y honrado de Cebre; “Eugenio” (en griego, ‘bien nacido’) cuadra bien con el cura de Naya, el único amigo que logra hacer Julián; “Barbacana” es el altivo y vengativo cacique conservador; “Trampeta” (posible mezcla de “trampa” y “trompeta”) podría aludir al carácter marrullero y exaltado del cacique liberal; “Gabriel” es un jovencito inocente, muy amado por su hermana Nucha.
El comandante Gabriel Pardo de la Lage, por cierto, será uno de los protagonistas de La madre naturaleza y también tendrá un papel importante en Insolación (aunque su personalidad se transforme y en esta novela sea menos angelical que en las otras y se vuelva un charlatán muy alborotado, quizá con motivo de los sufrimientos y desengaños que padece en La madre naturaleza).
En las novelas de Pardo Bazán hay un gran amor por el paisaje. A Asís y a mí nos encantó recorrer los bosques y pueblos gallegos en los dulces primeros días de septiembre. En las huertas destacaba la fragancia de las higueras y la hierbabuena, y se veían girasoles rubios y esplendentes como el dios Apolo. Las zarzas, las vides y los manzanos estaban repletos de fruto. Los pinos crujían, se oían disparos de cazadores y motosierras en el monte. En el pazo de Banga hablamos con un campesino que andaba por allí, ocupado en sus labores, y yo creo que doña Emilia habría incluido también este diálogo en alguna de sus obras:
–Hola, ¿este es el pazo de Emilia Pardo Bazán?
–No.
–¿No?
–No. Era de su marido, no de ella.
–Ya, pero residió aquí, ¿verdad?
–Venir, venía. A doña Emilia le gustaba mucho esto, sí.
Nos dimos cuenta de que, por esas montañas y valles, la siguen llamando “doña Emilia”, sin más, con mucho respeto, y parecen seguir esperando su visita, como si estuviera a punto de llegar en un tren desde París o Madrid, en el que imagina, al ritmo del traqueteo ferroviario, esas preciosas novelas que nos apasionan.