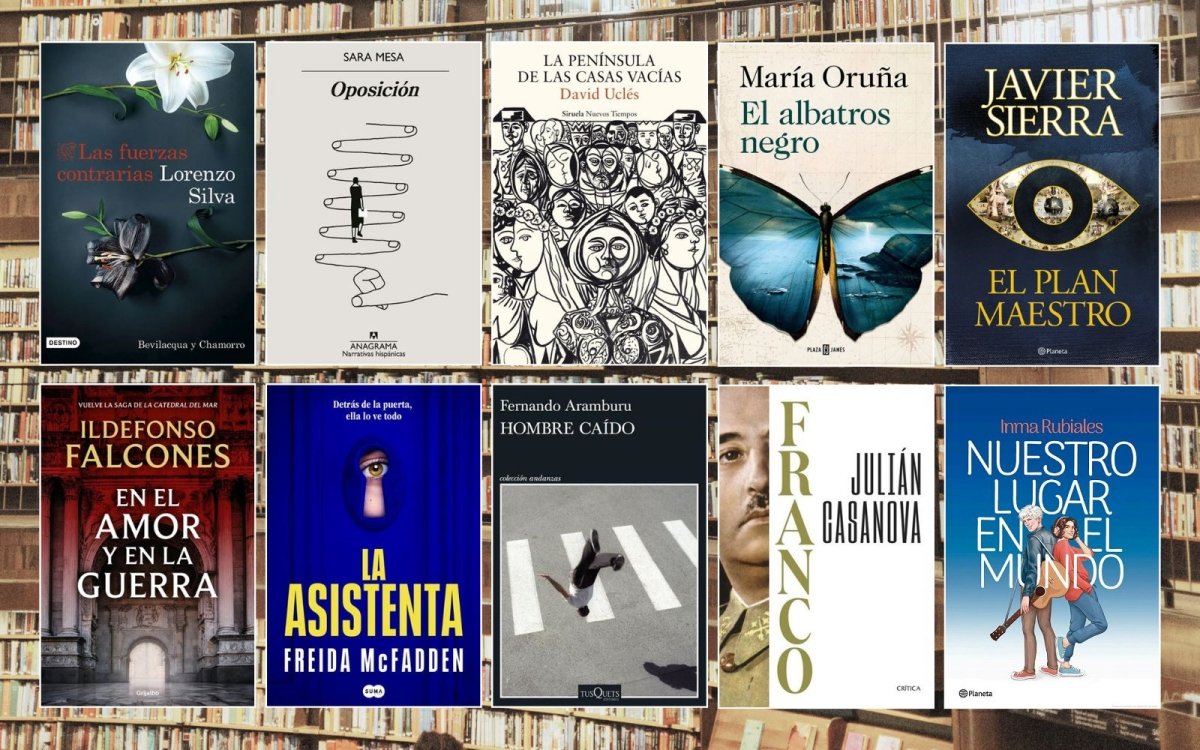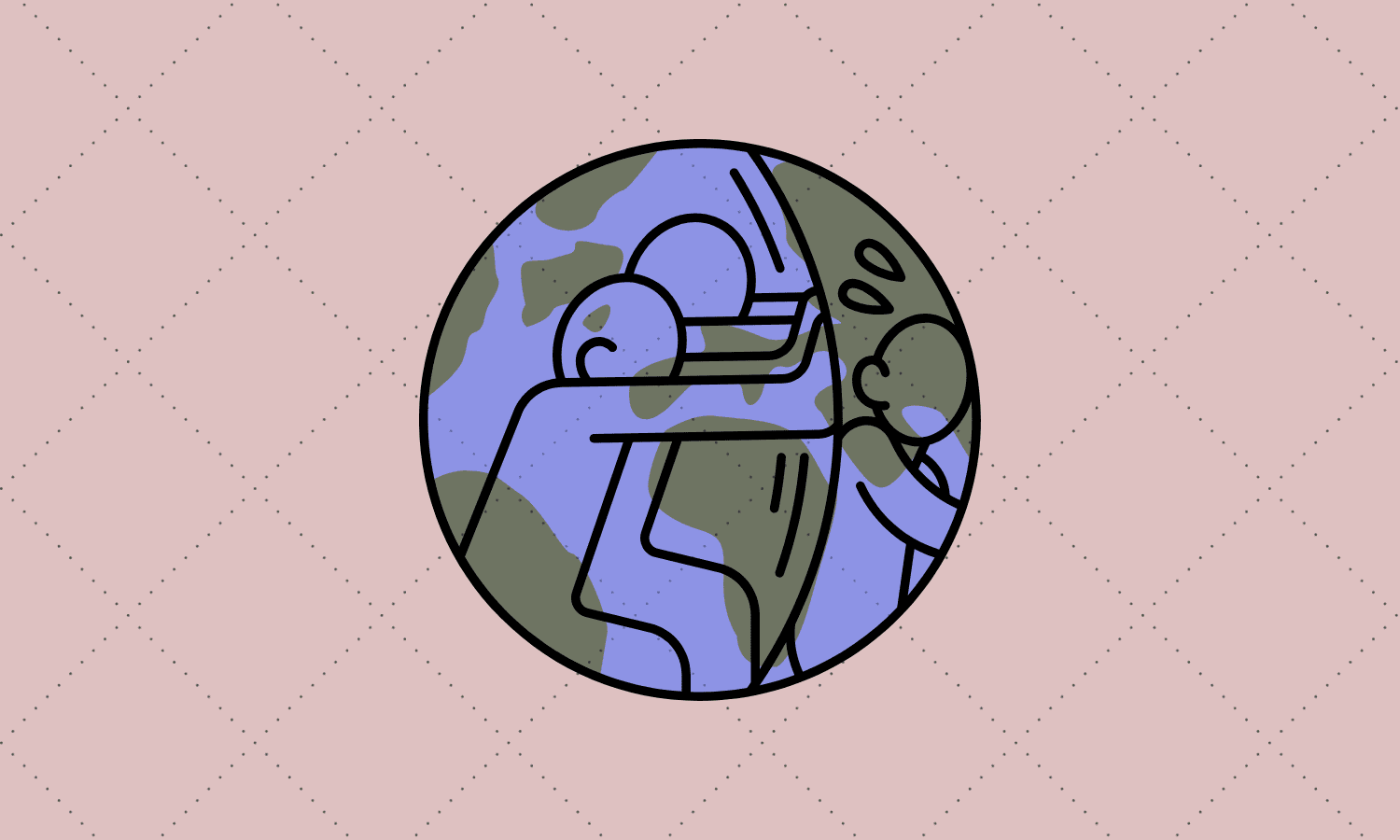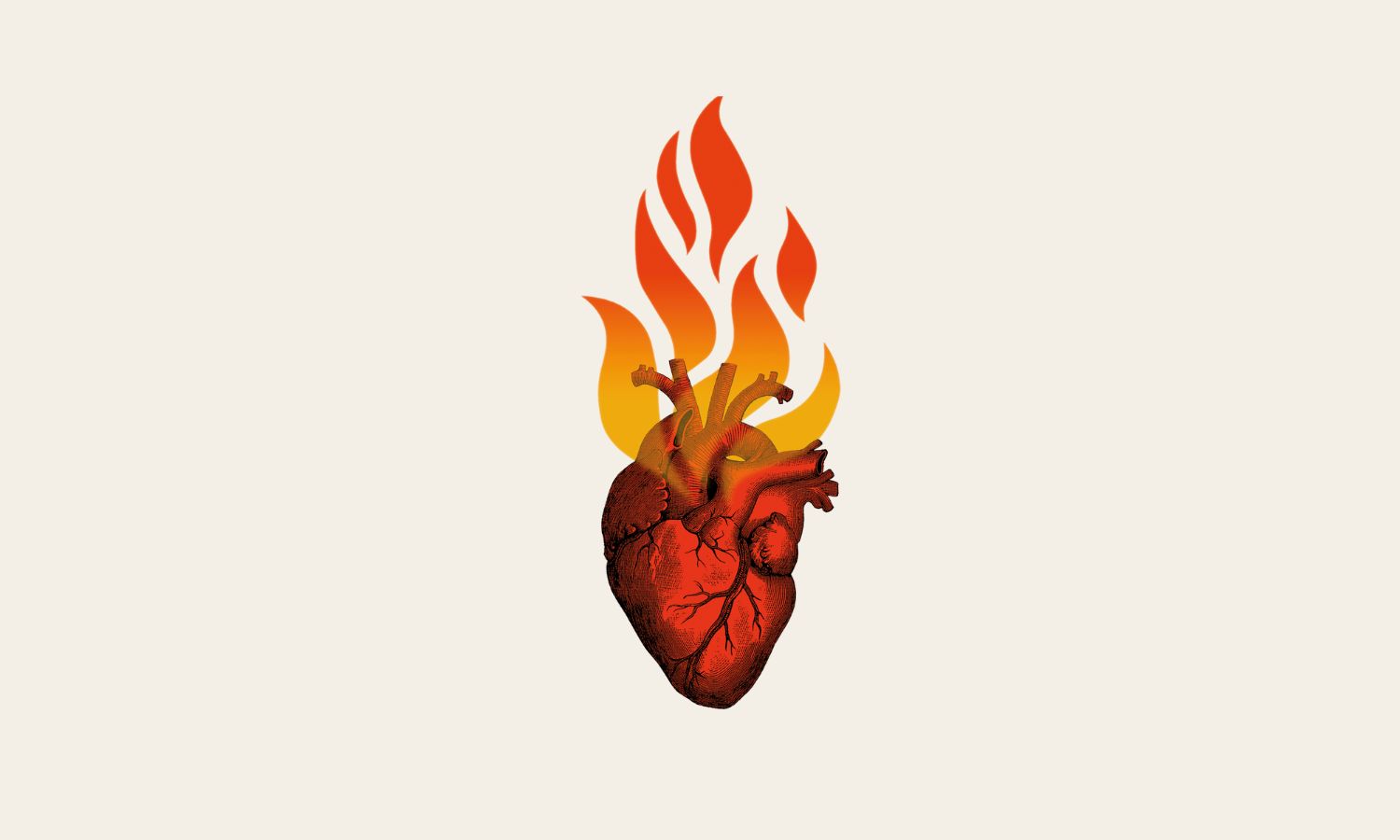La fiesta del libro
Las novelas de Mario Vargas Llosa escogían temas muy diversos y manejaban enfoques amplios y universales. Por eso fue uno de los escritores más versátiles de la literatura en español, a diferencia de otros muchos, que más o menos siempre escriben la misma novela. La entrada La fiesta del libro se publicó primero en Ethic.

La muerte de Mario Vargas Llosa (Arequipa, 1936-Lima, 2025) marca el fin de un Siglo de Oro de las letras latinoamericanas. De la misma forma que no habrá en España una generación como la de Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Góngora o Quevedo, en América no habrá otra como la de Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, César Vallejo, Pablo Neruda, Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier o Carlos Fuentes.
Entre ellos, el peruano es quizá el escritor más completo, con una conciencia de oficio sin parangón. Su disciplina para escribir, y hacerlo de un modo impecable, era absoluta.
Lo entrevisté varias veces y recorrí casi todas sus bibliotecas, sus mesas de trabajo, en Londres, Madrid, Nueva York, Perú, y el orden de sus ambientes laborales era solo comparable al orden mental con el que se ponía a escribir y al que procede del uso correcto y obsesivo del tiempo. Nunca recibía por las mañanas, y por las tardes era muy complicado que atendiera antes de las 6 o las 7. Estaba convencido de que el genio no es natural, sino fruto del esfuerzo y el tesón. Así lo escribió en sus Cartas a un joven novelista.
La creación de la novela perfecta
Esa virtud ascética y contundente se trasladaba perfectamente a su obra. Las novelas del Nobel son artefactos, mecanismos de relojería concebidos y trabajados de forma milimétrica. No sobra una palabra, no queda ningún cabo suelto. En ocasiones parece que ha escrito un cuento, con toda su tensión acumulada, en 300 o 400 páginas.
Las novelas del Nobel son artefactos, mecanismos de relojería concebidos y trabajados de forma milimétrica
Una vez me contó que antes de ponerse a escribir desplegaba una cantidad generosa de papel, como las pancartas en forma de sábana, escribía el nombre de los personajes, trazaba líneas ascendentes o descendentes de cada uno de ellos, anotando cuando se encontraban, se separaban, entraban en conflicto, se amaban, se aborrecían, morían, y apuntaba los sucesos esenciales en esos itinerarios. Solo después empezaba a escribir.
Y antes de eso, se había informado de todos los detalles y los contextos sobre la trama. Daba igual que fueran novelas históricas o relatos de pura ficción: siempre investigaba alrededor de las épocas, lugares, condiciones geográficas, meteorológicas, históricas. Viajaba con sus maletas llenas de libros, más abultadas que las dedicadas a la ropa o enseres personales.
Las profundidades del ser humano
Si todo esto es admirable, no lo era menos su inteligencia, su sagacidad para llegar a los rincones de las bajezas y las alturas de las que el ser humano es capaz.
Muchas de sus novelas pueden sintetizarse con un título que dio el escritor y crítico peruano Julio Ortega: «una arqueología del mal». Su sensibilidad y su capacidad para escrutar los corazones y las mentes era indiscutible. Consciente de que la bondad y la monotonía de la virtud no eran materiales interesantes para la novela, que necesita la confrontación, se centraba en las bajezas personales y colectivas, en las que no solo iba a encontrar lo necesario para atraer al lector, sino también una fuente de crítica incesante y fundamental para cumplir su función como espectador, testigo y juez de las sociedades contemporáneas.
Era implacable con los abusos de poder, las dictaduras, la mentira, la venganza, el odio, el ataque a las libertades individuales y, a la vez, indulgente con muchas carencias y desvíos humanos, casi siempre con aquello que procede de las equivocaciones o desengaños en el amor. Por otro lado, reivindicaba el placer y la vida como un juego, como una forma de superar o atravesar los caminos torturantes de la vida.
Una mente libre
Y un apunte más: Mario Vargas Llosa decía siempre lo que pensaba, sin tener en cuenta lo que podrían pensar sus millones de lectores. Lo hacía en sus artículos de opinión, en sus conferencias, charlas, entrevistas, conversaciones privadas. Y siempre con educación, pero sin miedo a contristar.
De la misma forma, sus novelas escogían temas muy diversos y manejaban enfoques amplios y universales. Por eso fue uno de los escritores más versátiles de la literatura en español, a diferencia de otros muchos, que más o menos siempre escriben la misma novela, o no son capaces de dejar de ser los únicos protagonistas de sus historias. Calidad, diversidad, perfección, originalidad y experimentación técnica podrían resumir su producción literaria. Como me decía un amigo hace poco, «solo le faltó escribir el Quijote».
Cinco novelas suyas deberían contarse entre las diez o doce mejores de la lengua española: La ciudad y los perros (1963), La casa verde (1966), Conversación en La Catedral (1969), La guerra del fin del mundo (1981) y La fiesta del Chivo (2000), y la mayoría de sus ensayos son verdaderas obras de arte en el ámbito de la crítica literaria, tanto por el contenido como por el estilo. Su manera de explicar conceptos profundos con un lenguaje asequible y una lógica aplastante hicieron de él uno de los mejores oradores y ensayistas del mundo contemporáneo.
La orfandad que sentimos muchos tras su fallecimiento, aunque nos haya dedicado el silencio hace un par de años en su última novela, no es solo la de alguien que nos enseñó a leer y escribir, que nos descubrió universos insospechados y nos animó a dedicarnos a la literatura, sino también la de saber que con él se cierra una época que, al revés que las oscuras golondrinas, nunca volverá. El consuelo, por otra parte, descansa en la convicción de que, dentro de 20 siglos se hablará de él como hoy lo hacemos de Virgilio.
Ángel Esteban del Campo es catedrático de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Granada. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
![]()
La entrada La fiesta del libro se publicó primero en Ethic.



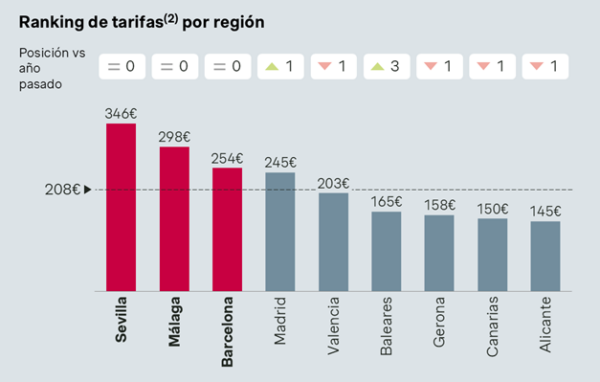












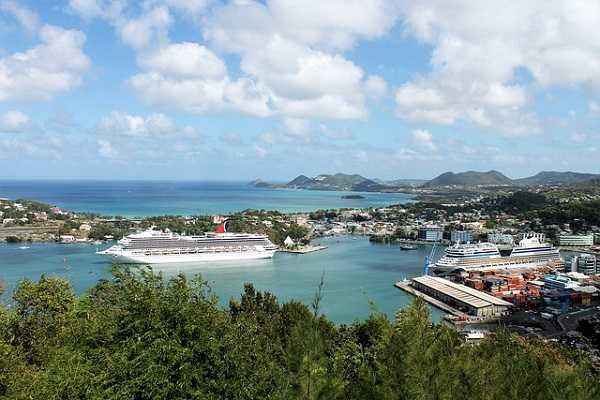


















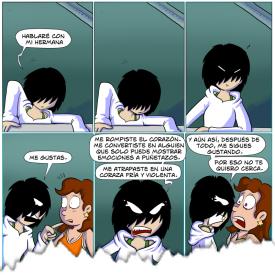
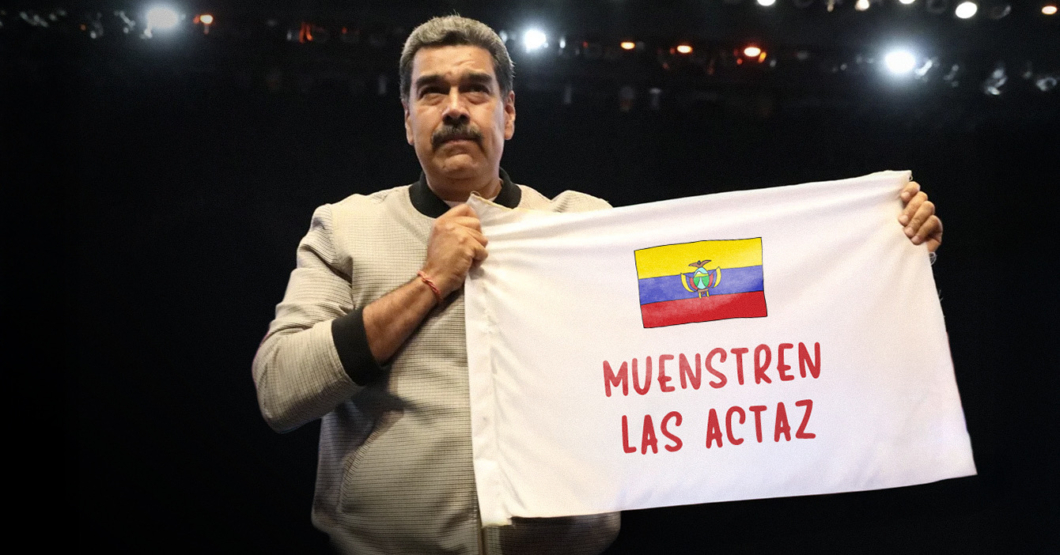




















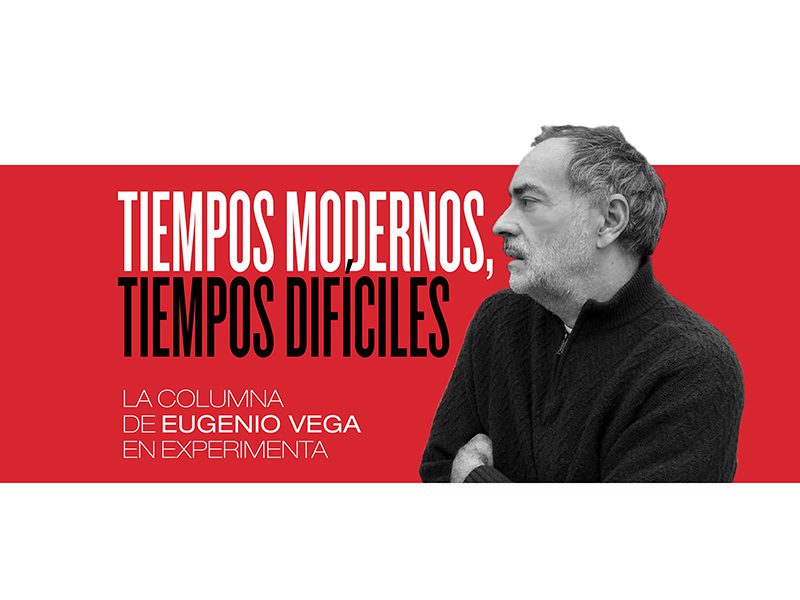
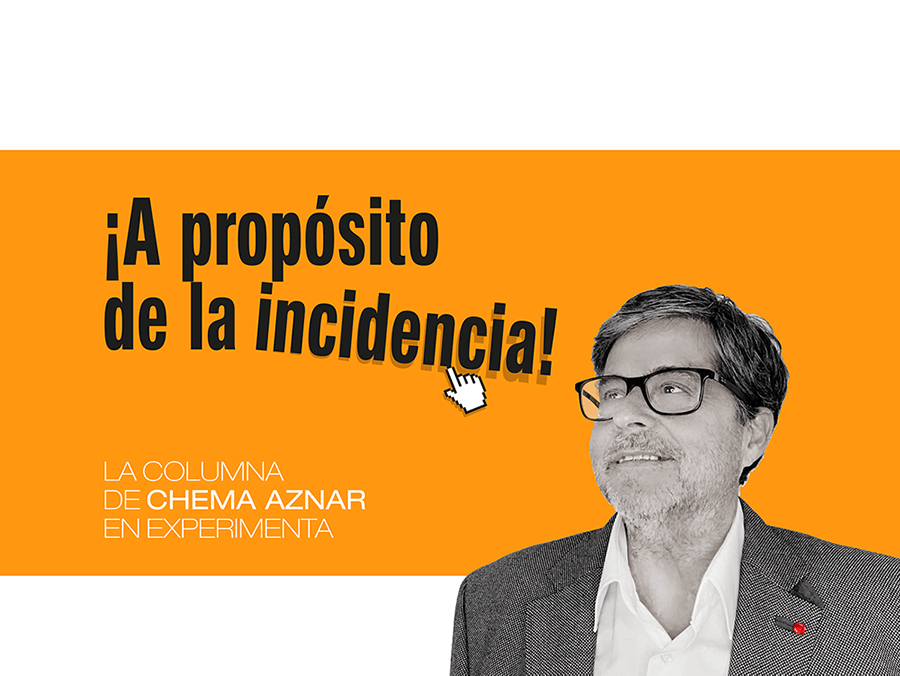










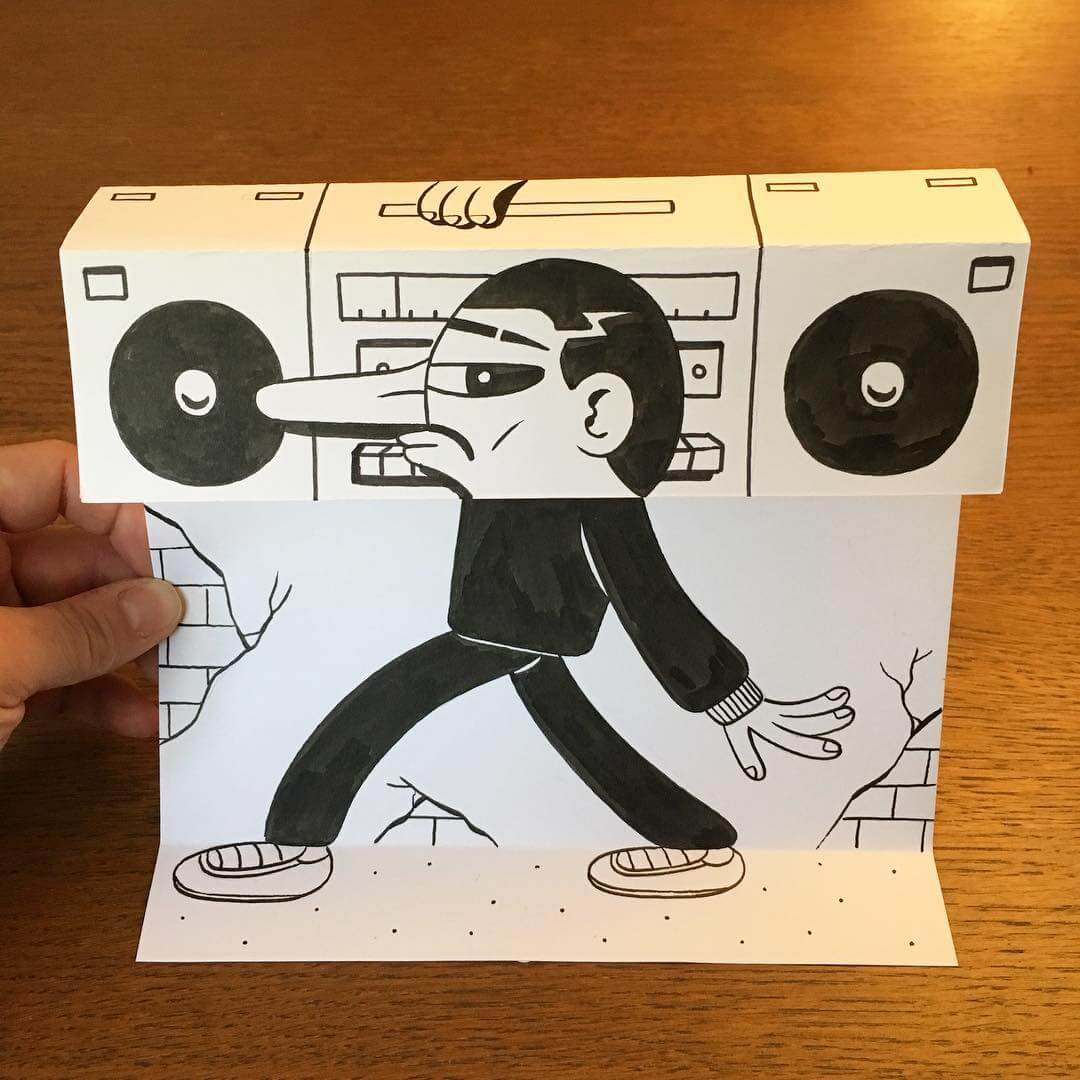

















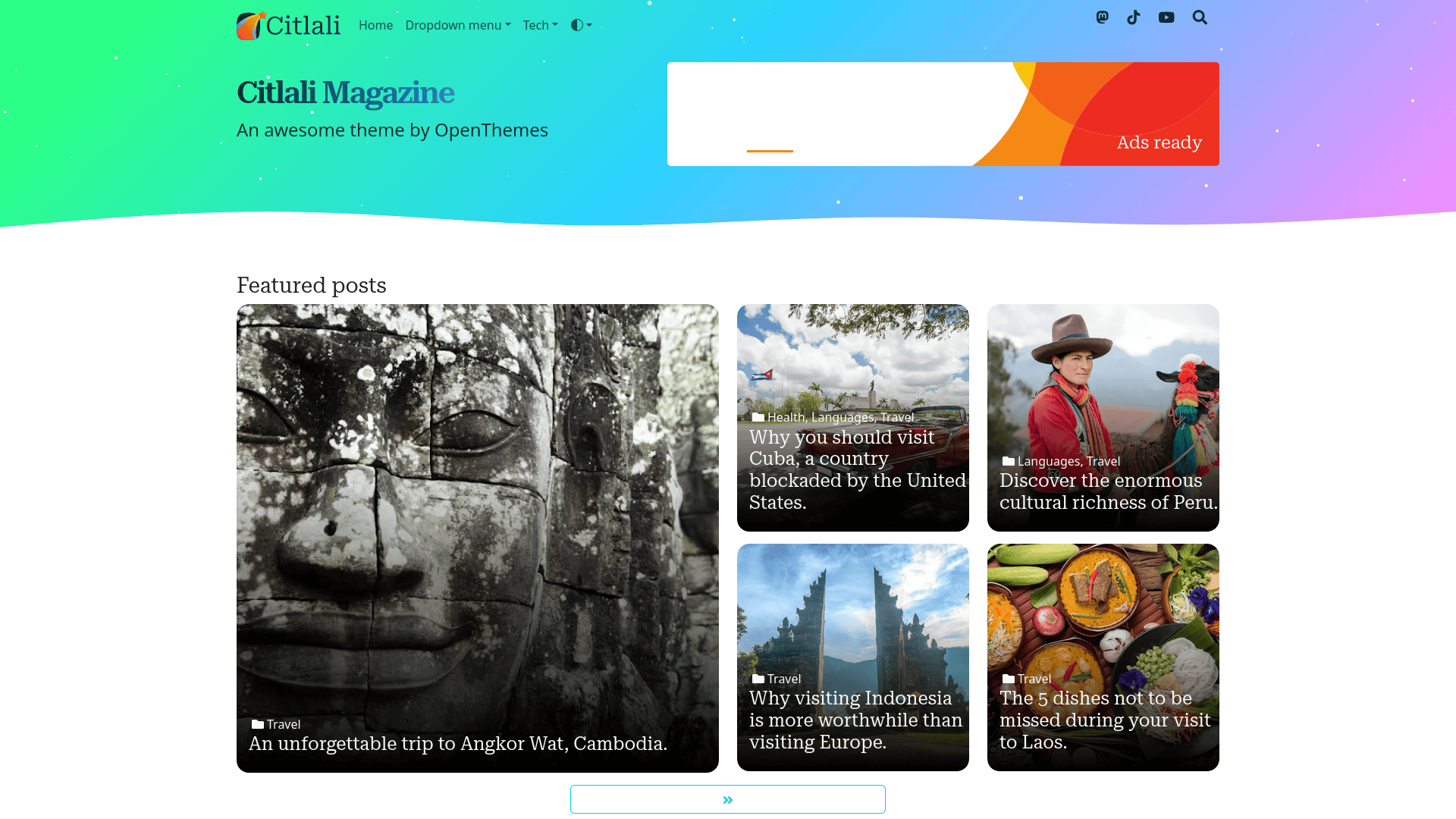
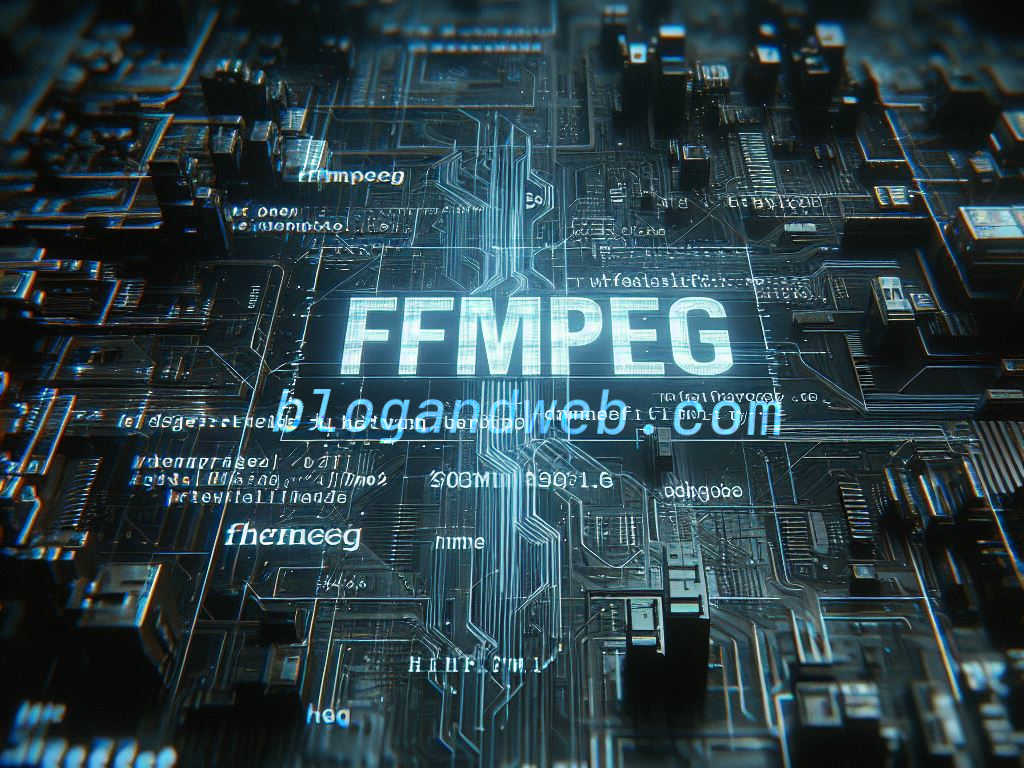

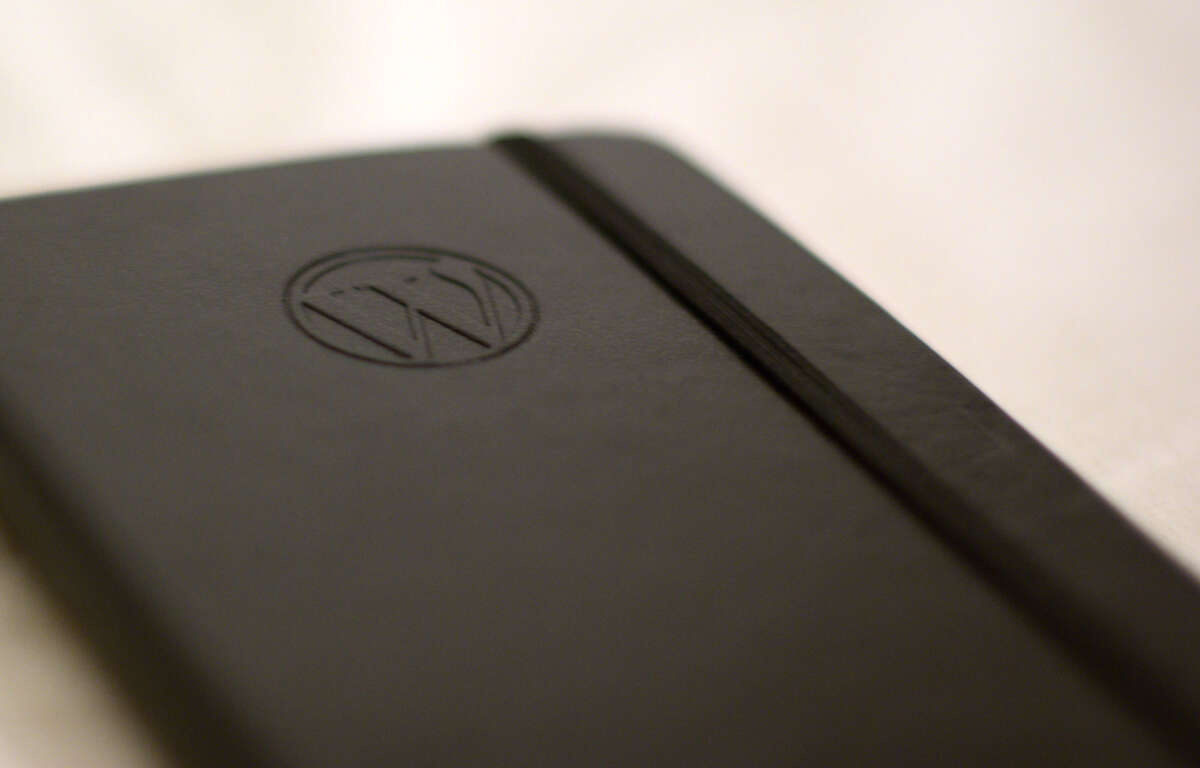












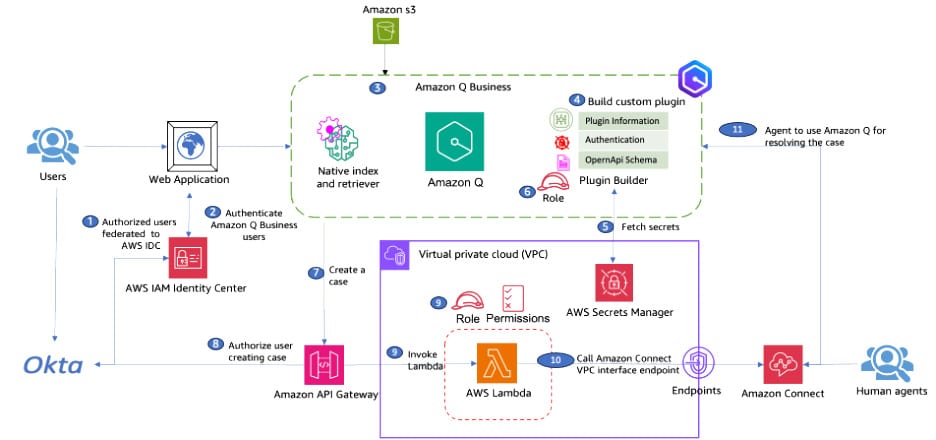
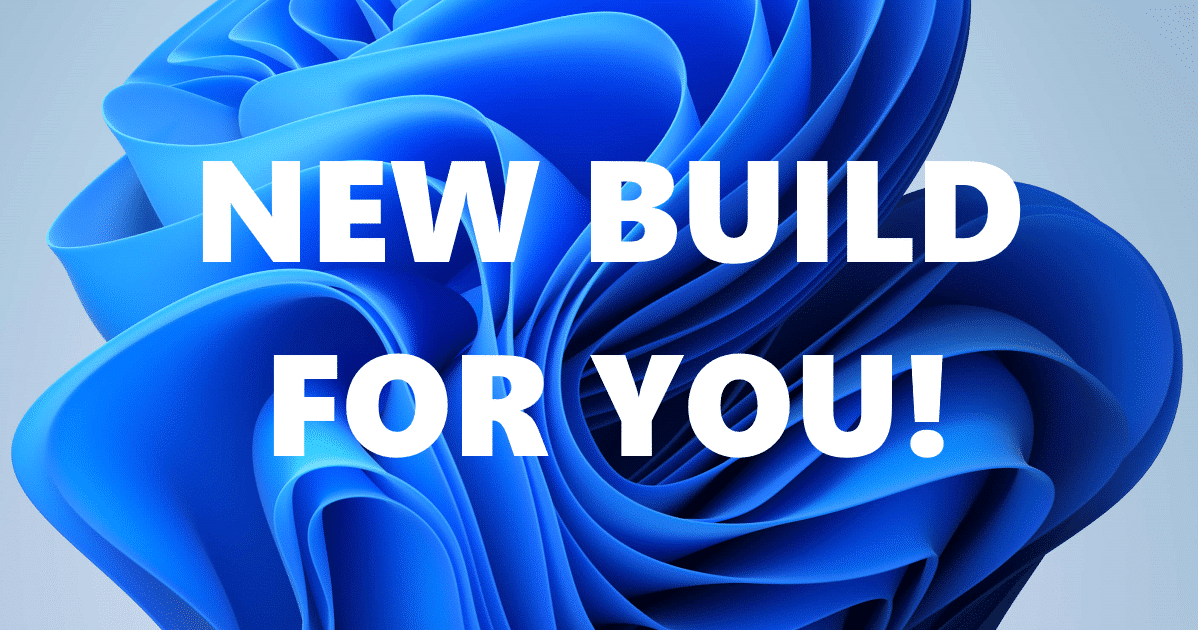
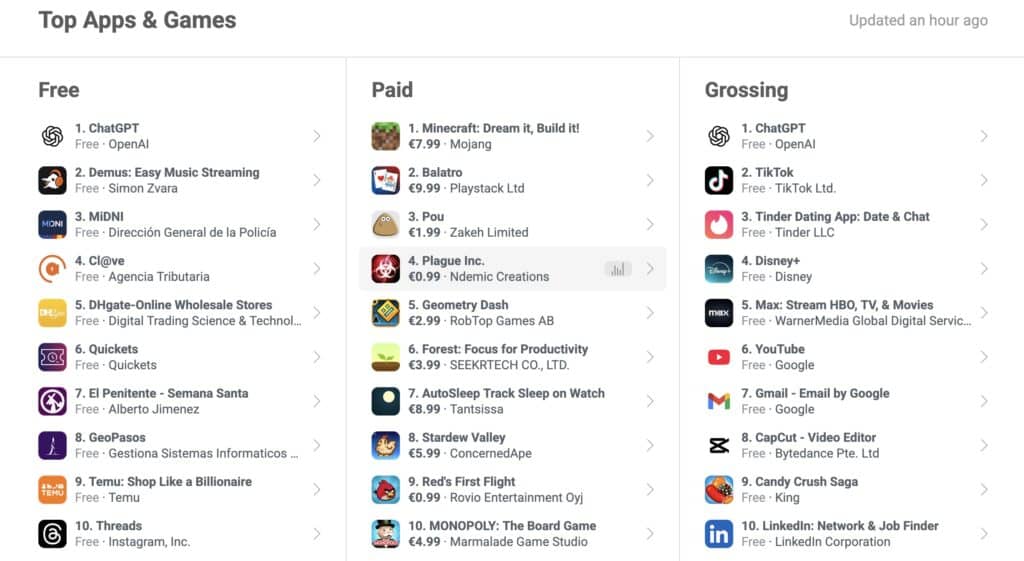

























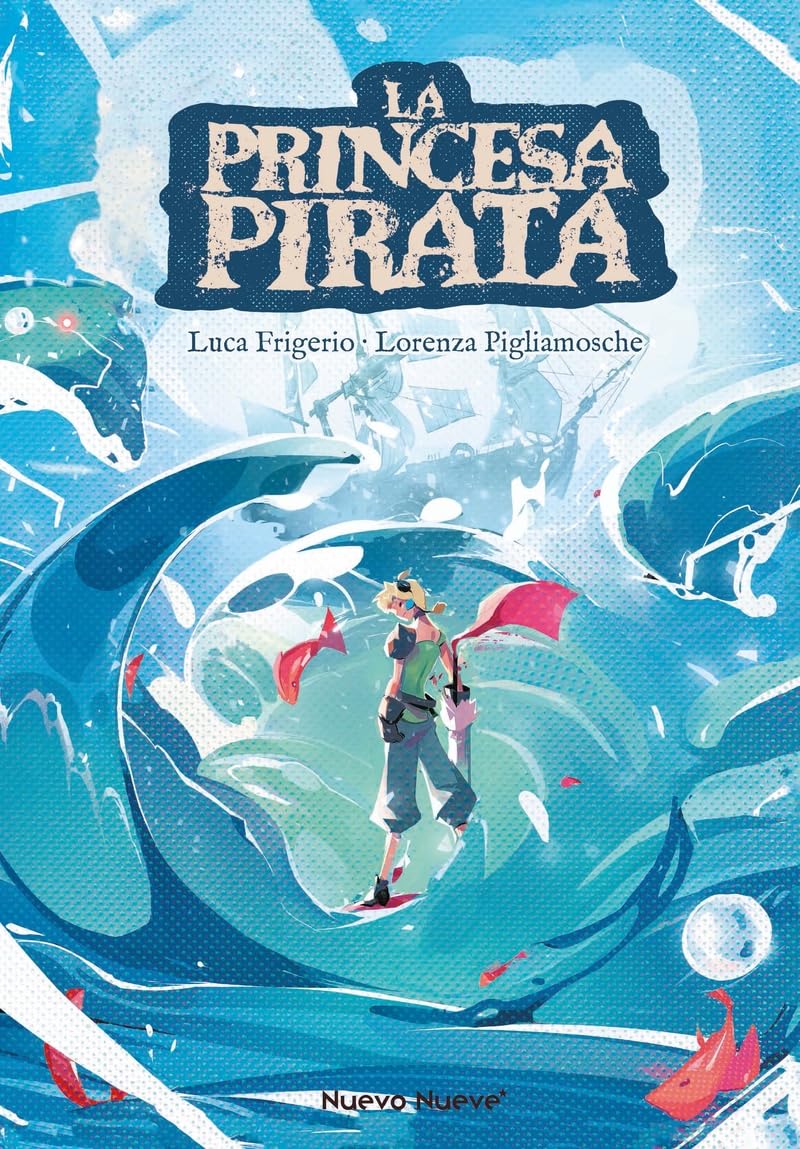


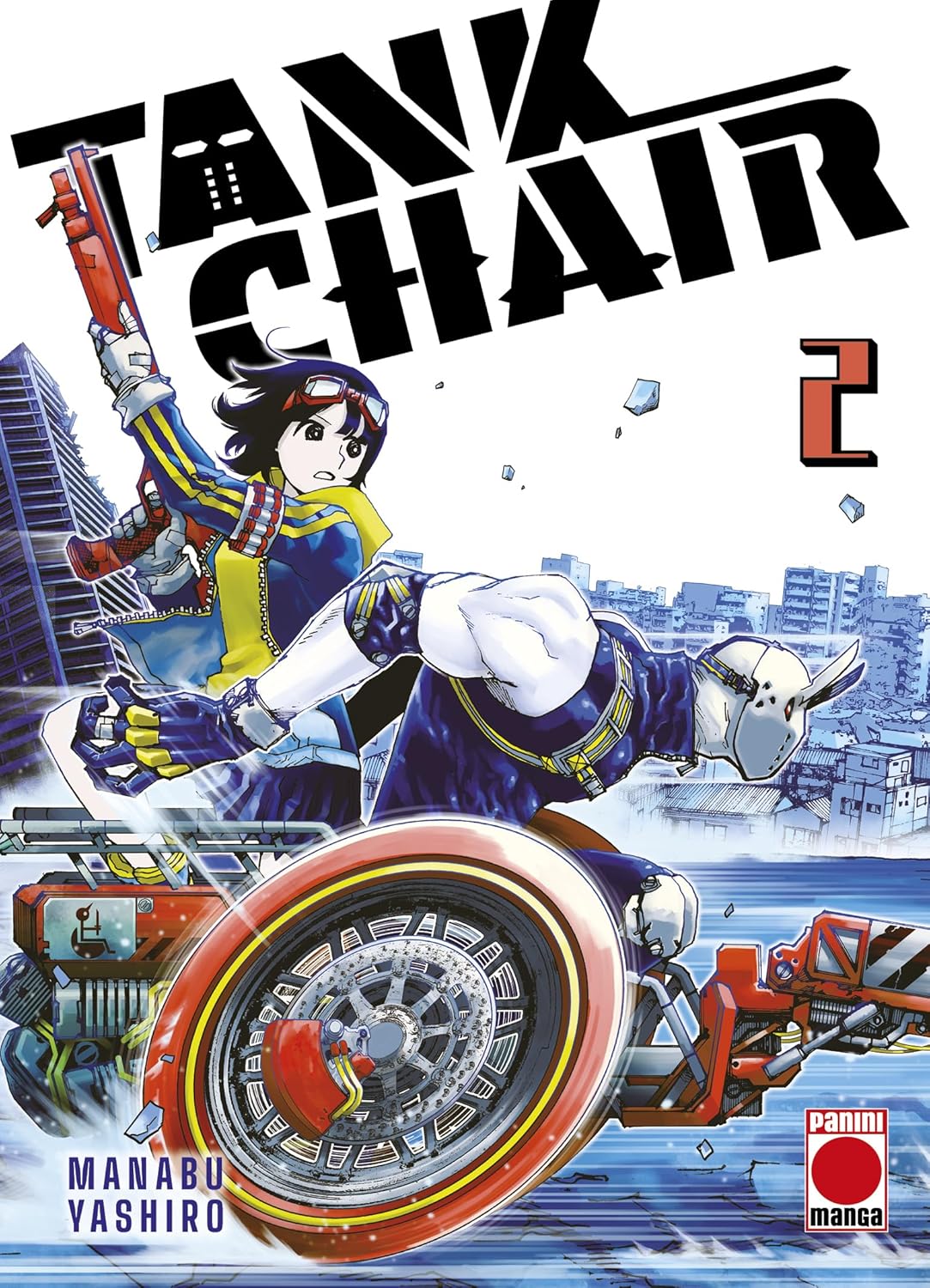





























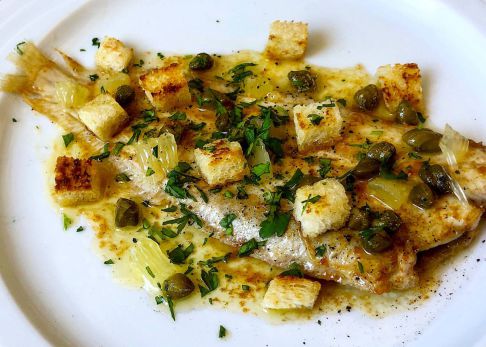



































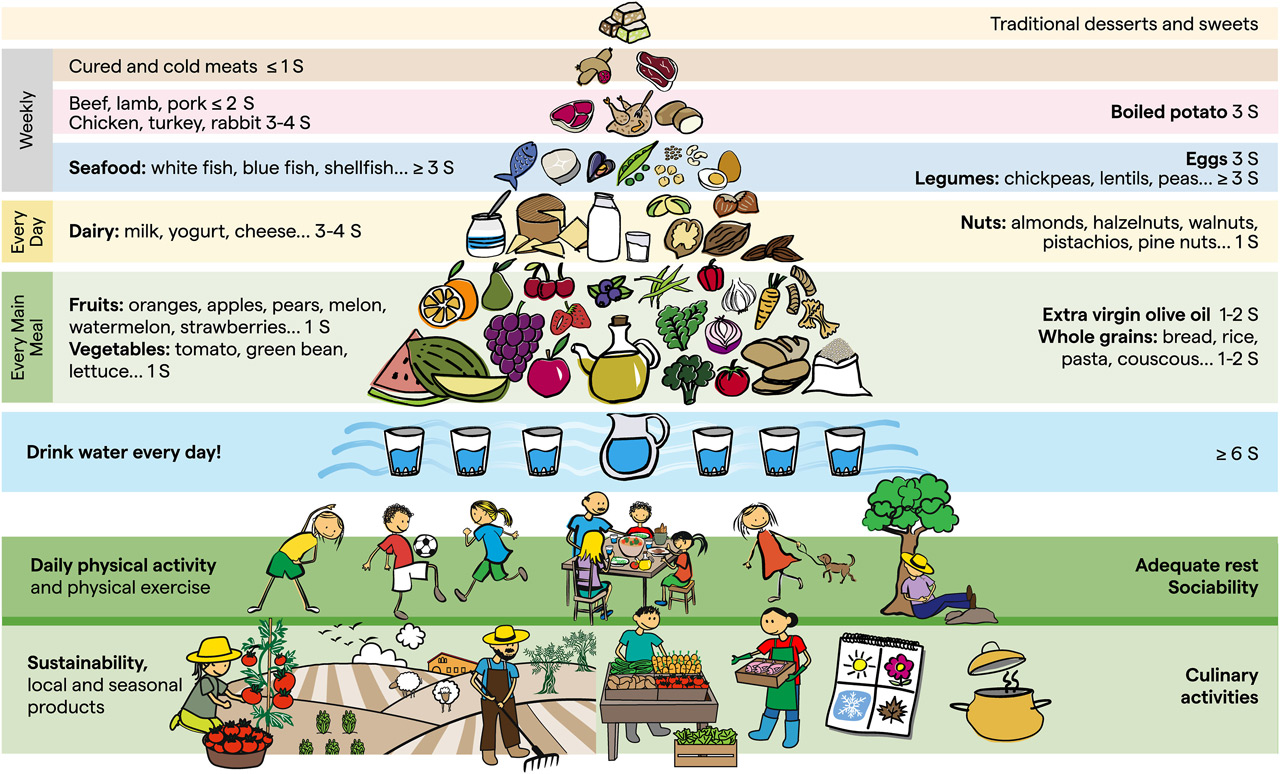







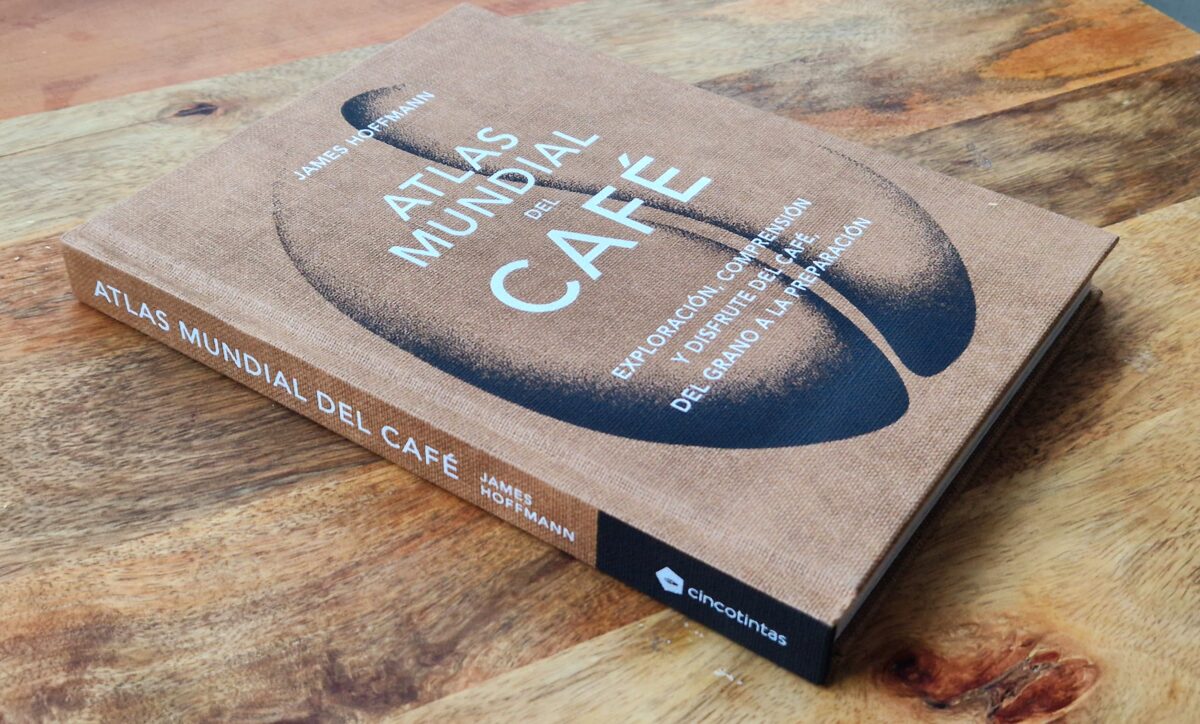
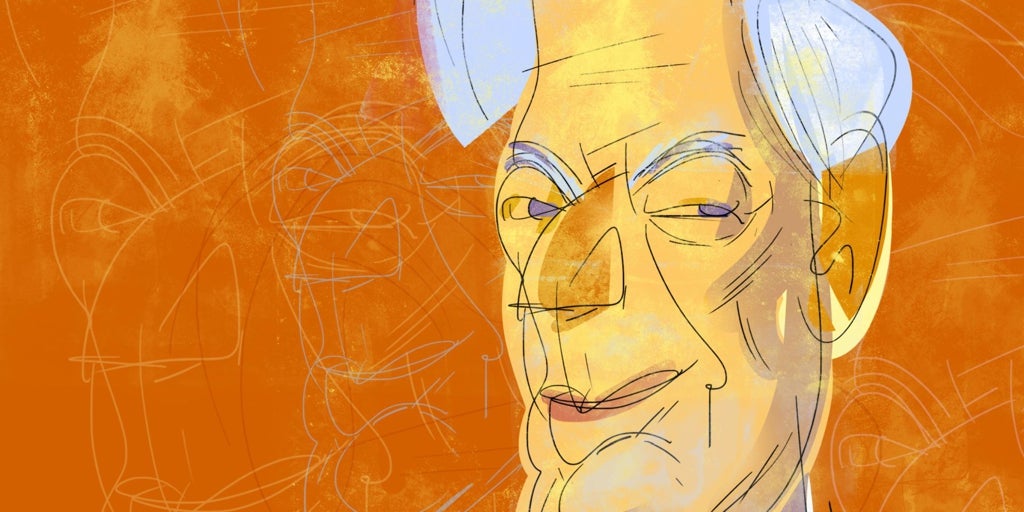










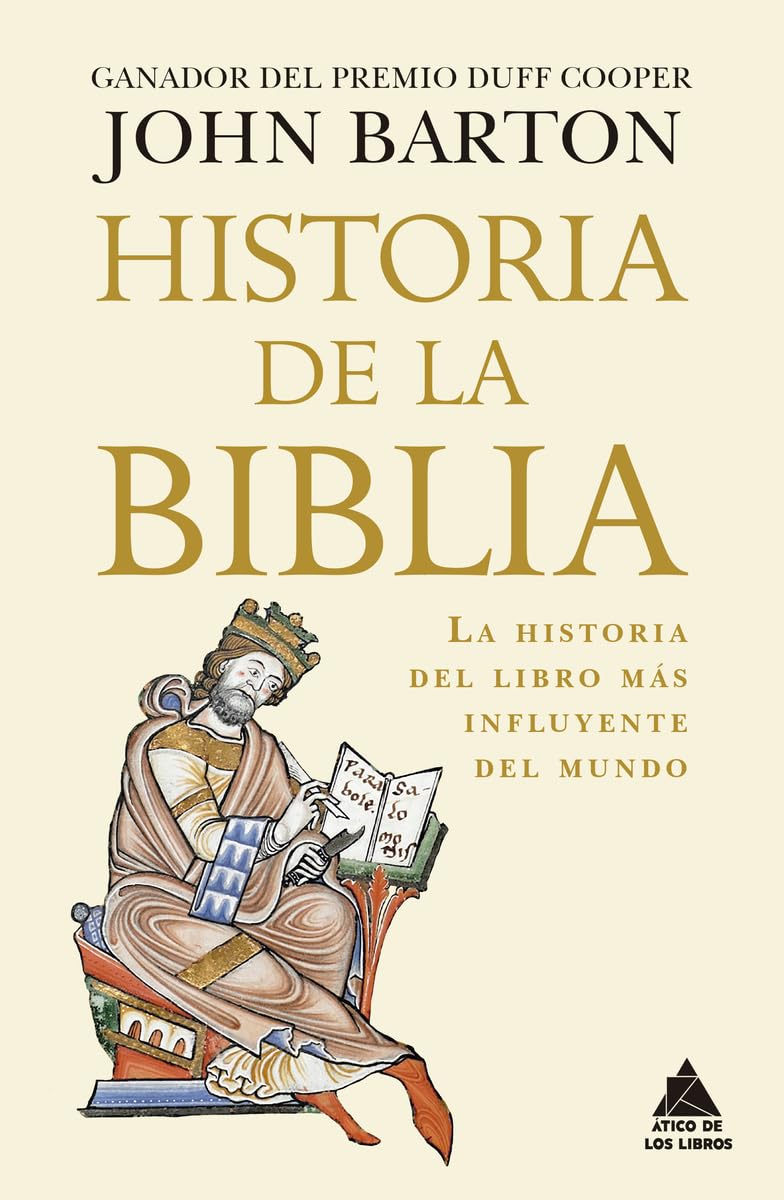
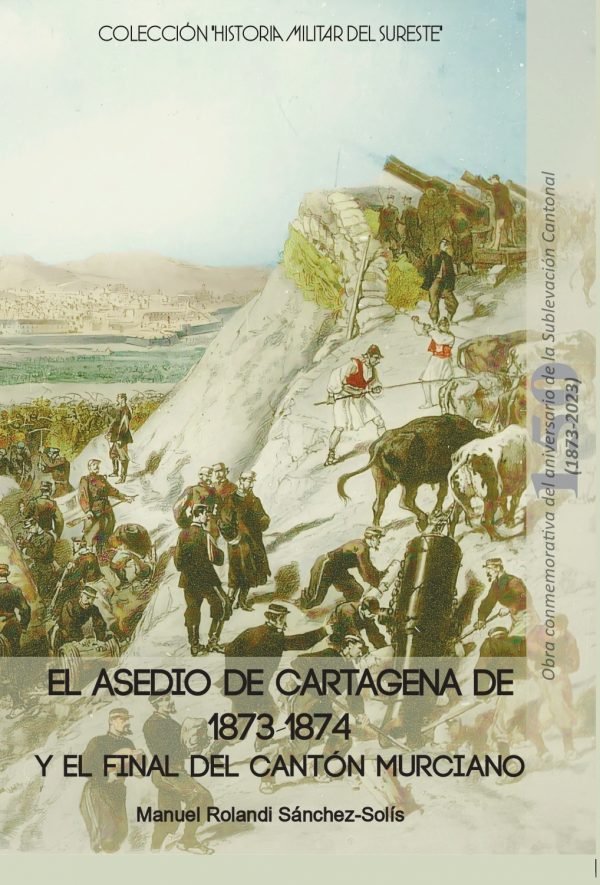
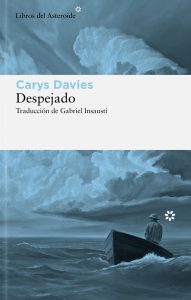
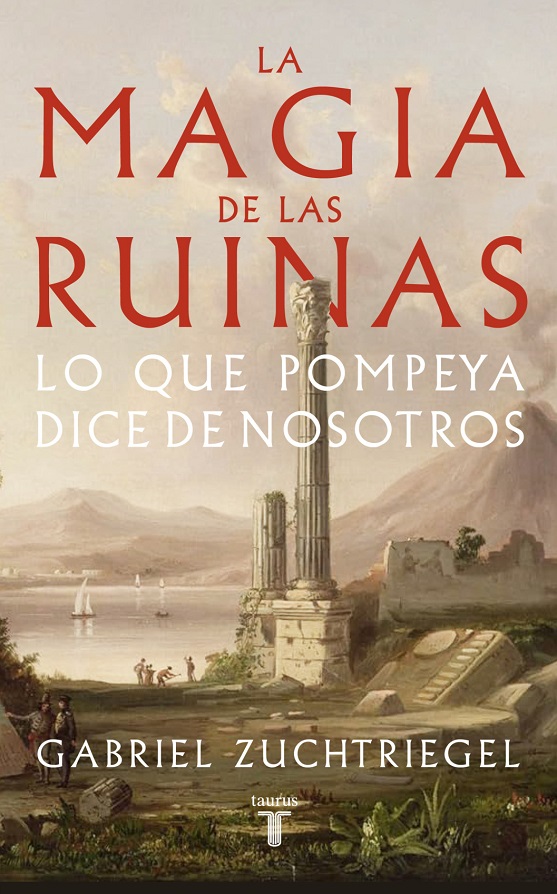

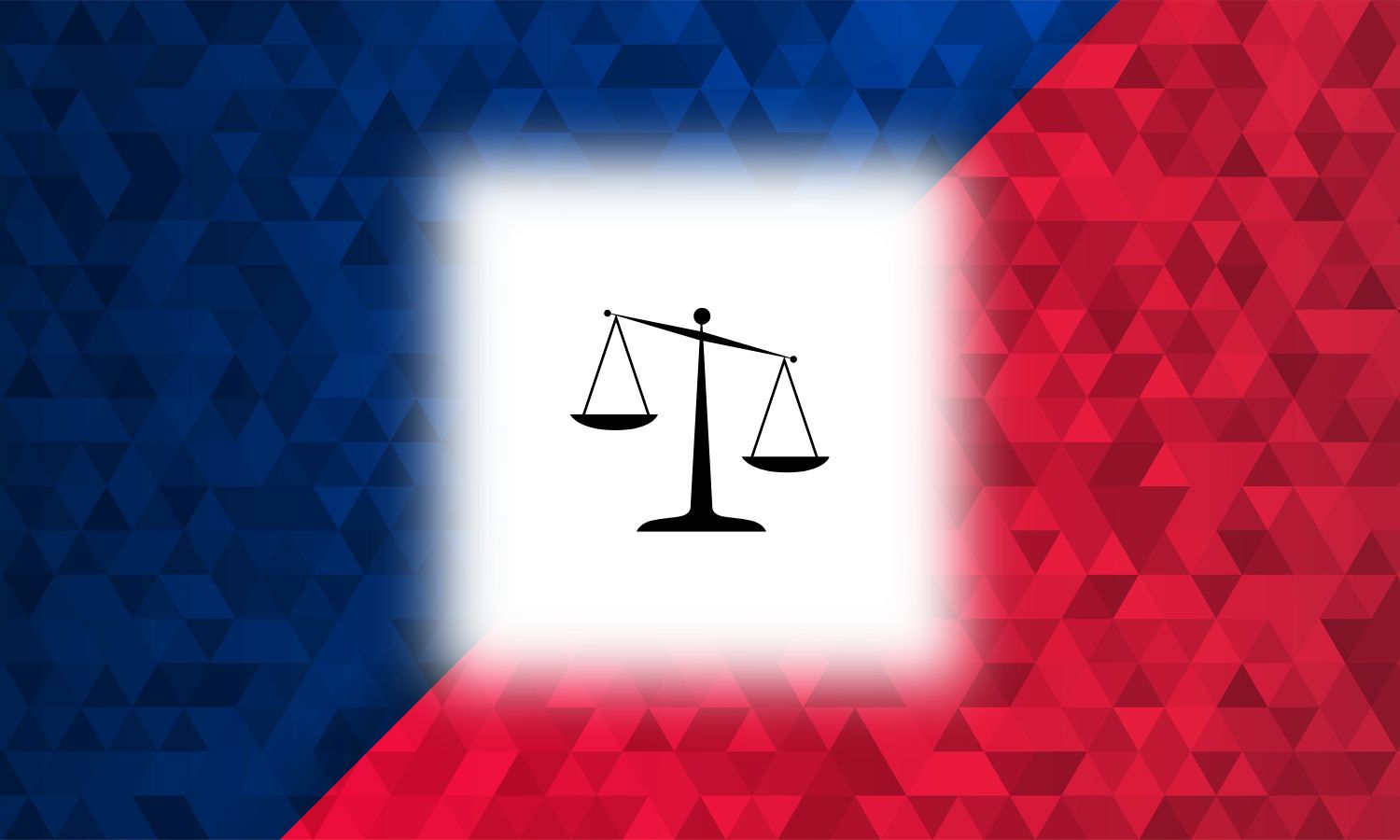

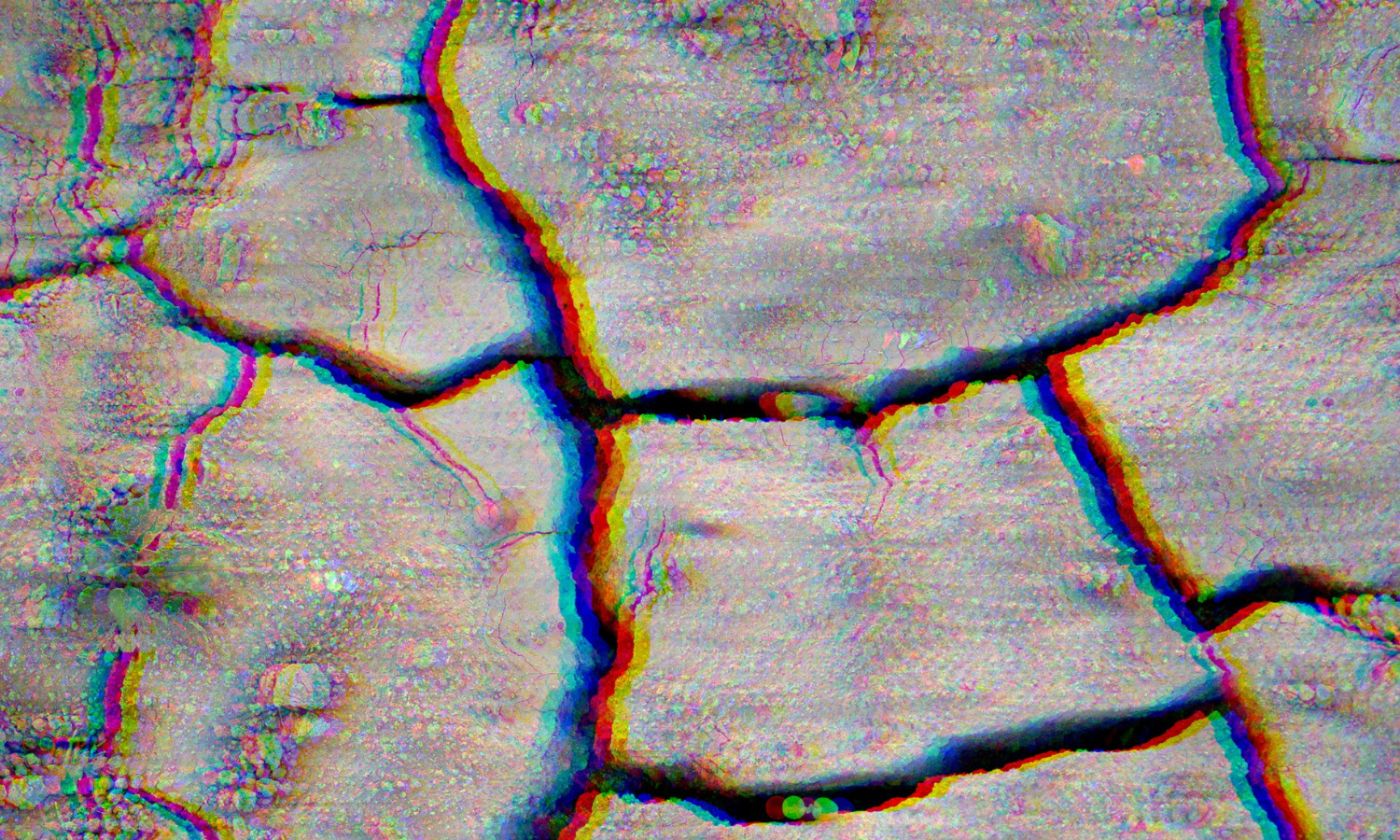
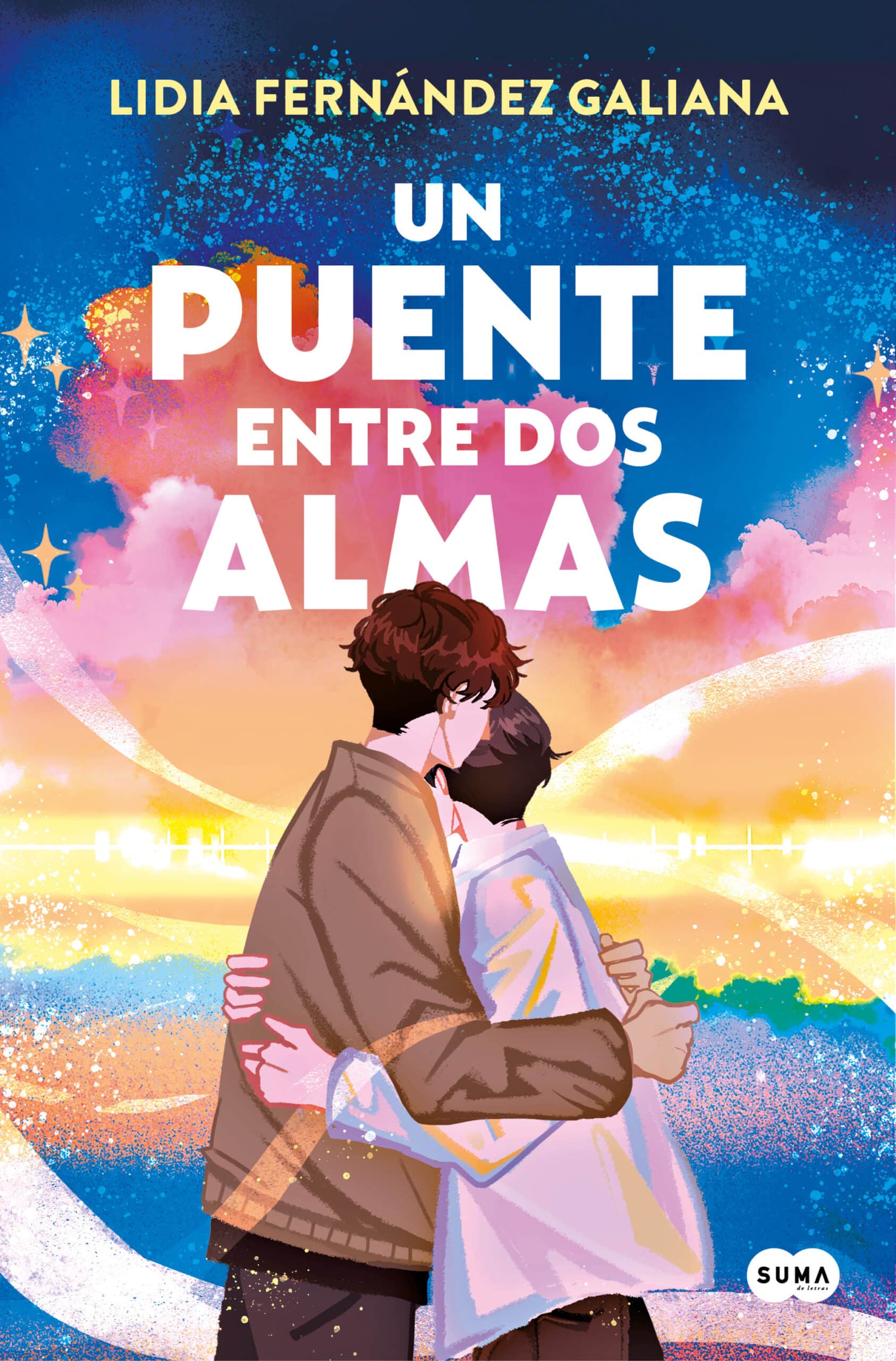


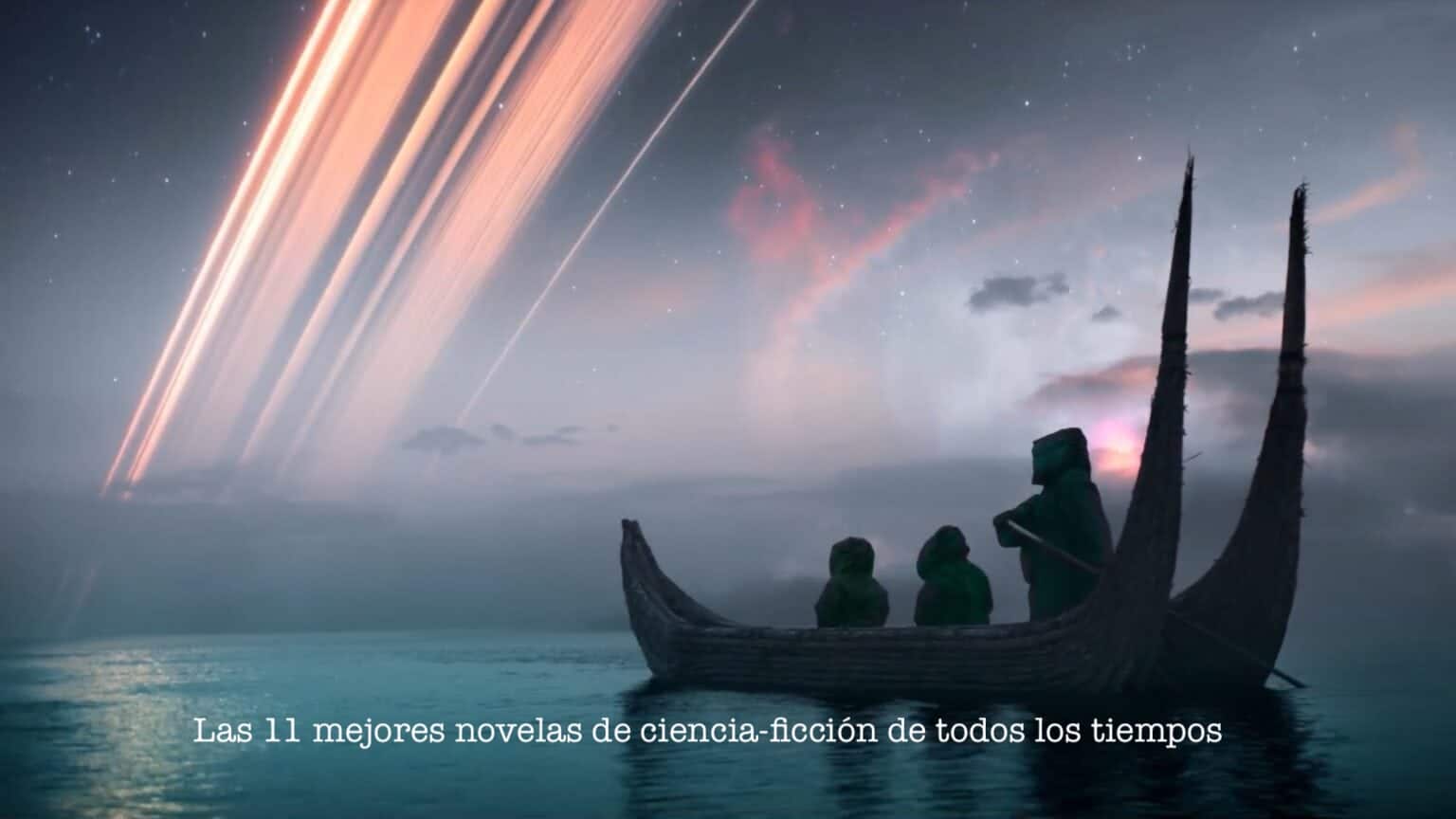





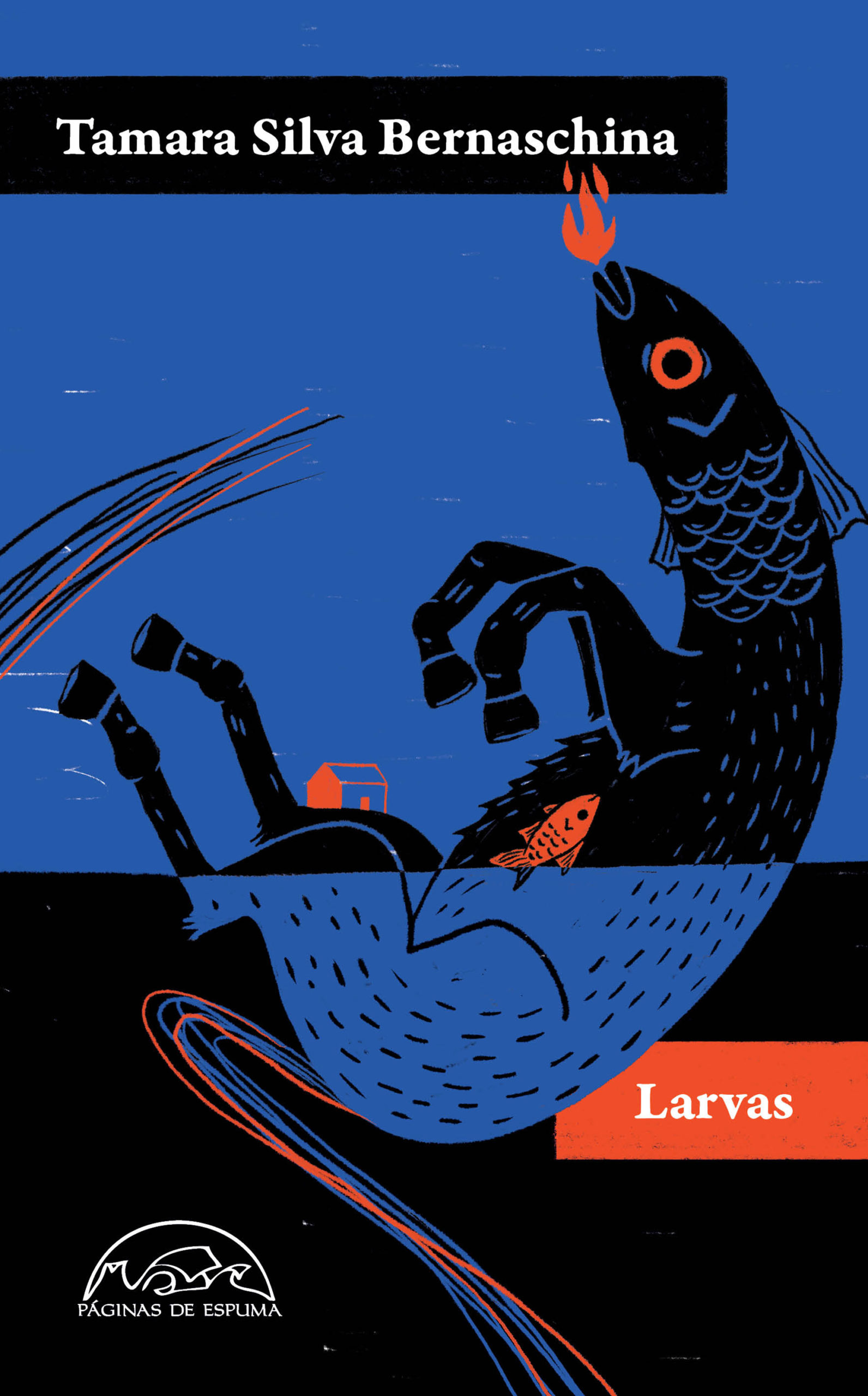
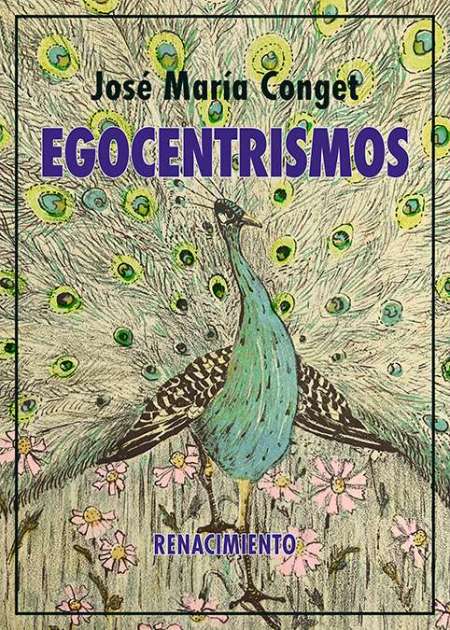




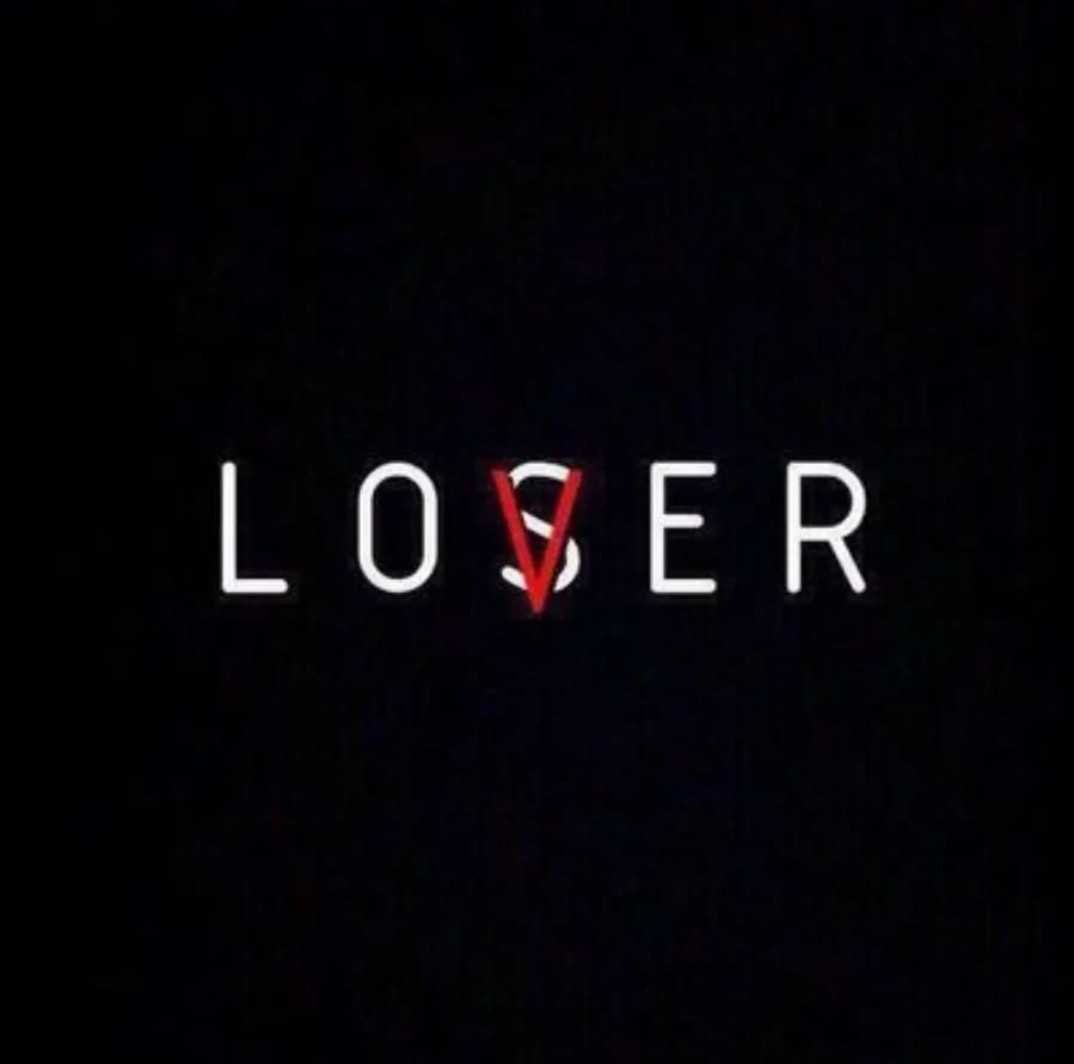










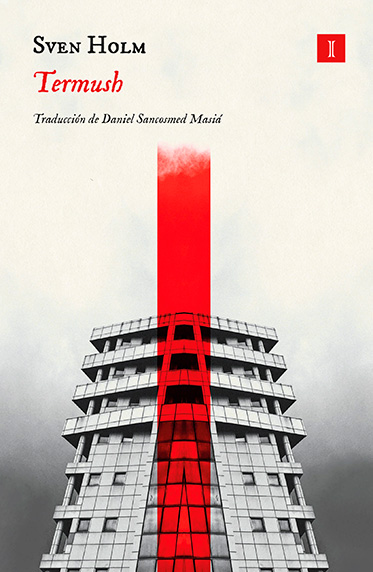




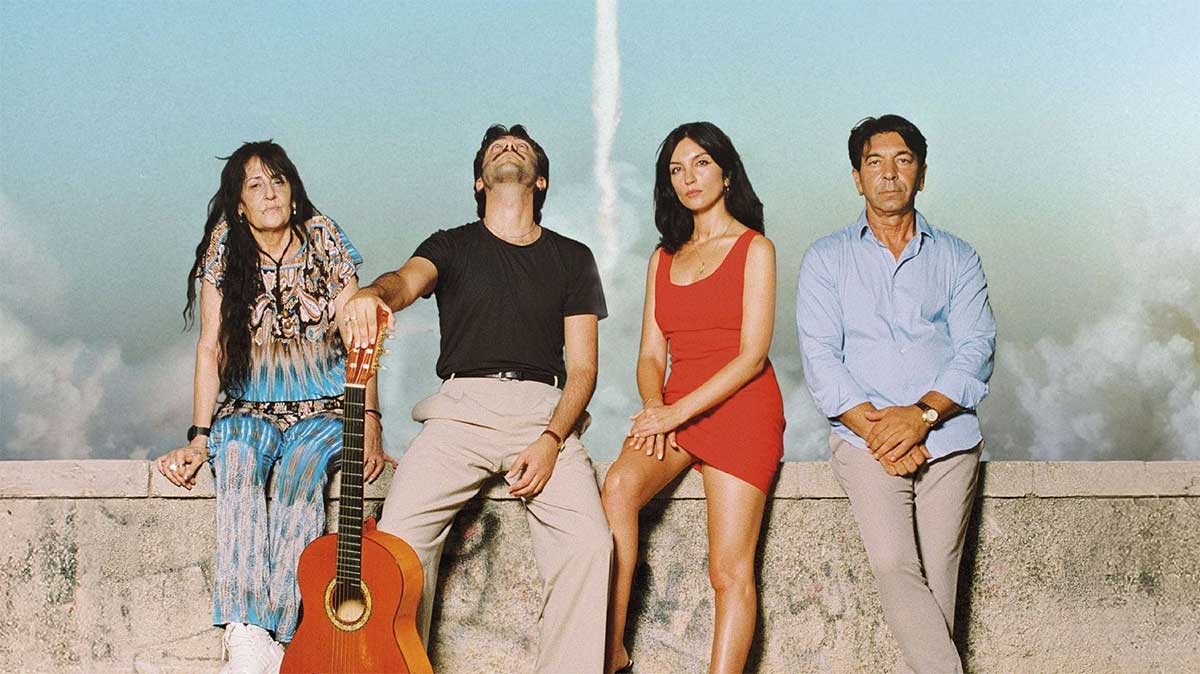











.jfif)