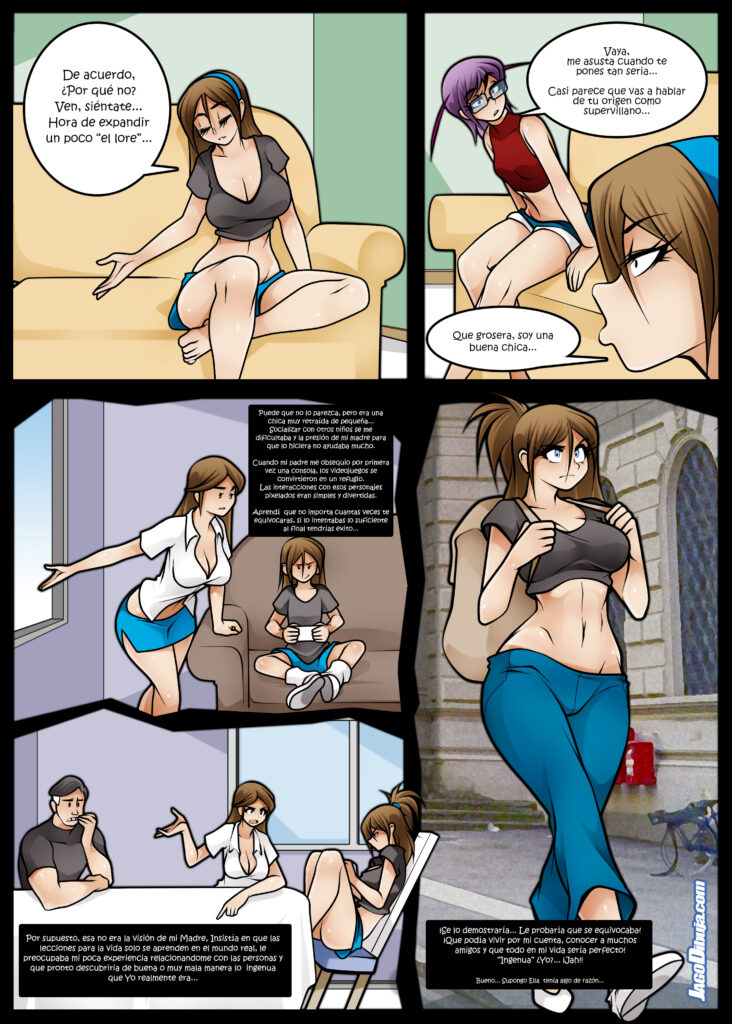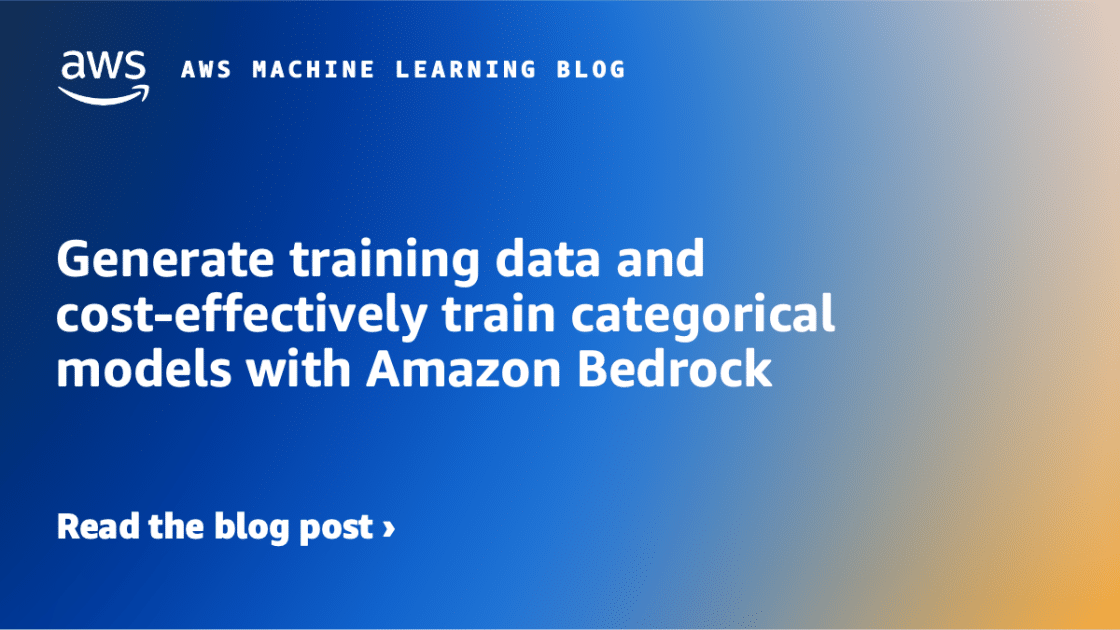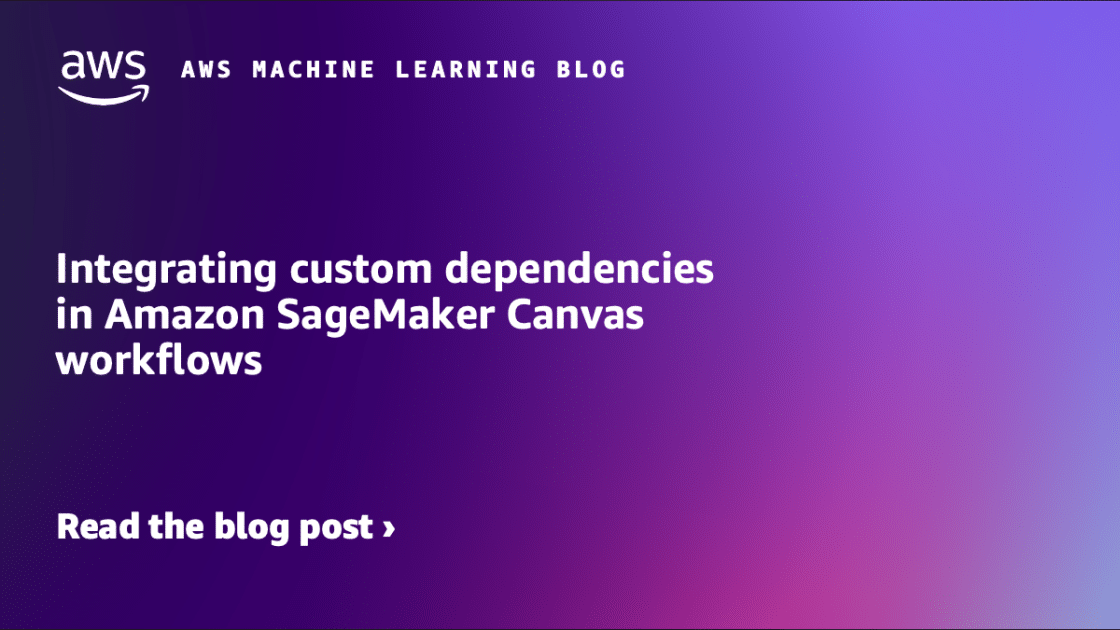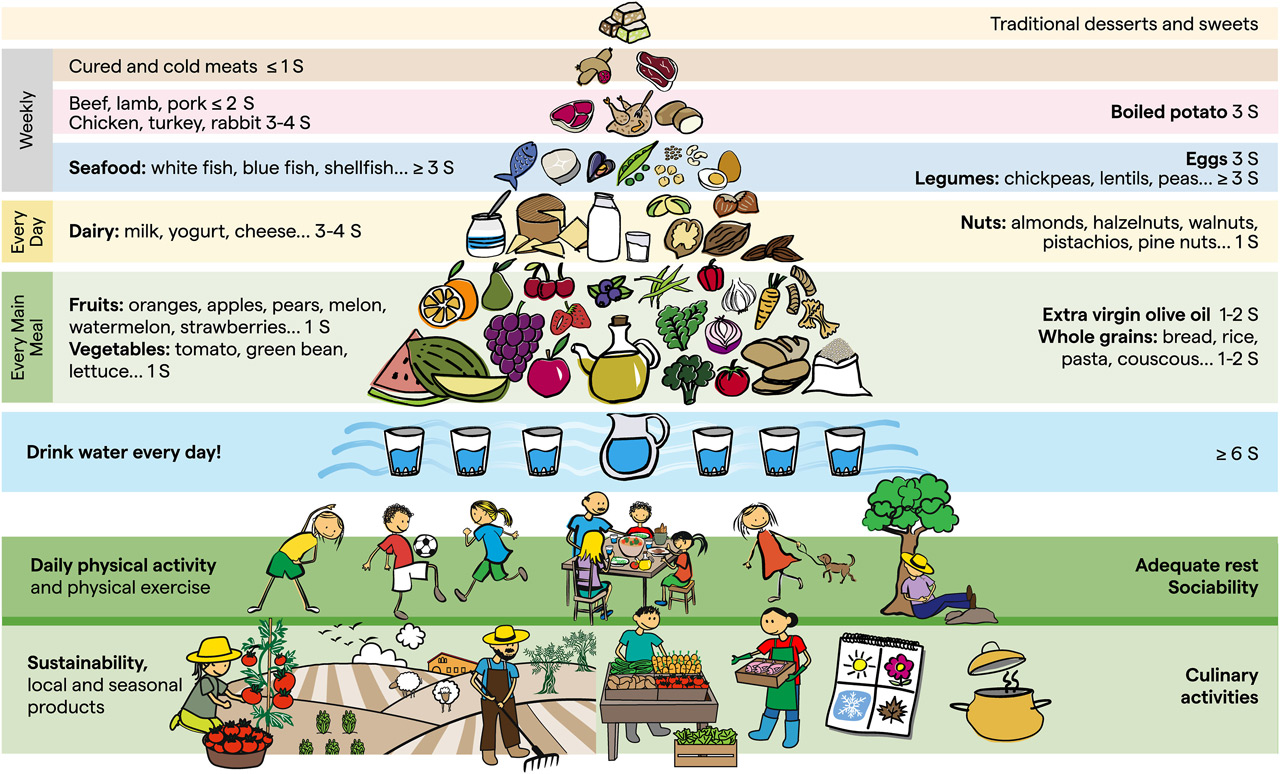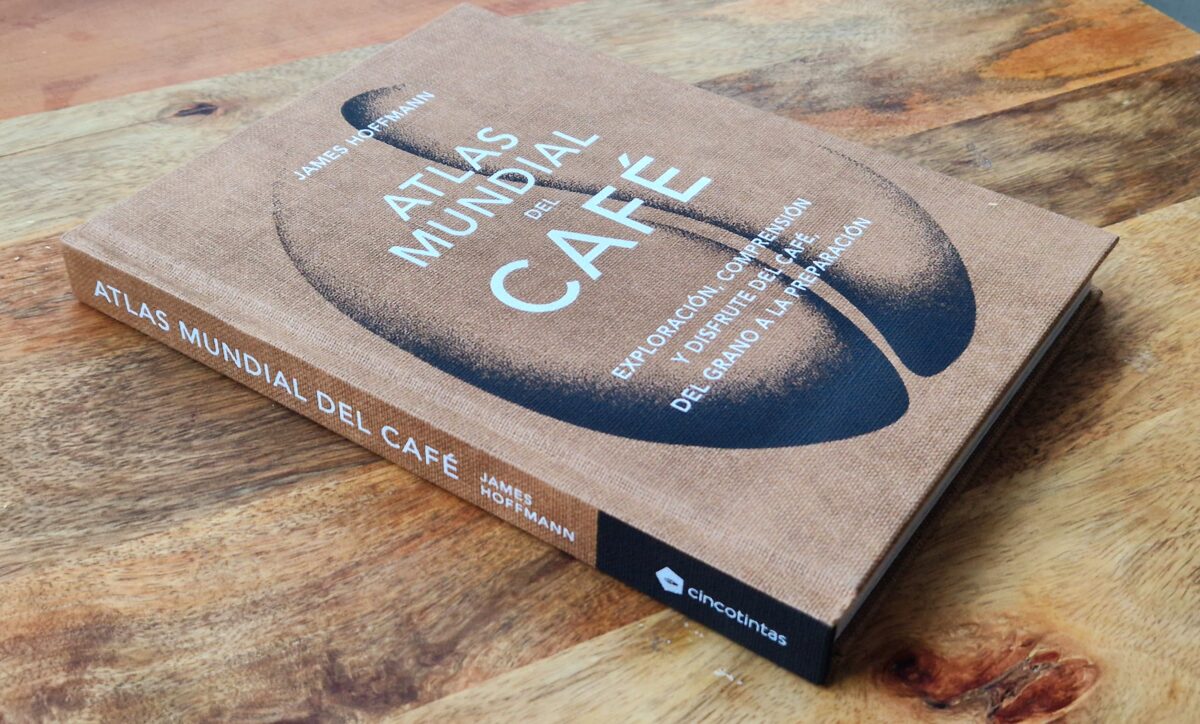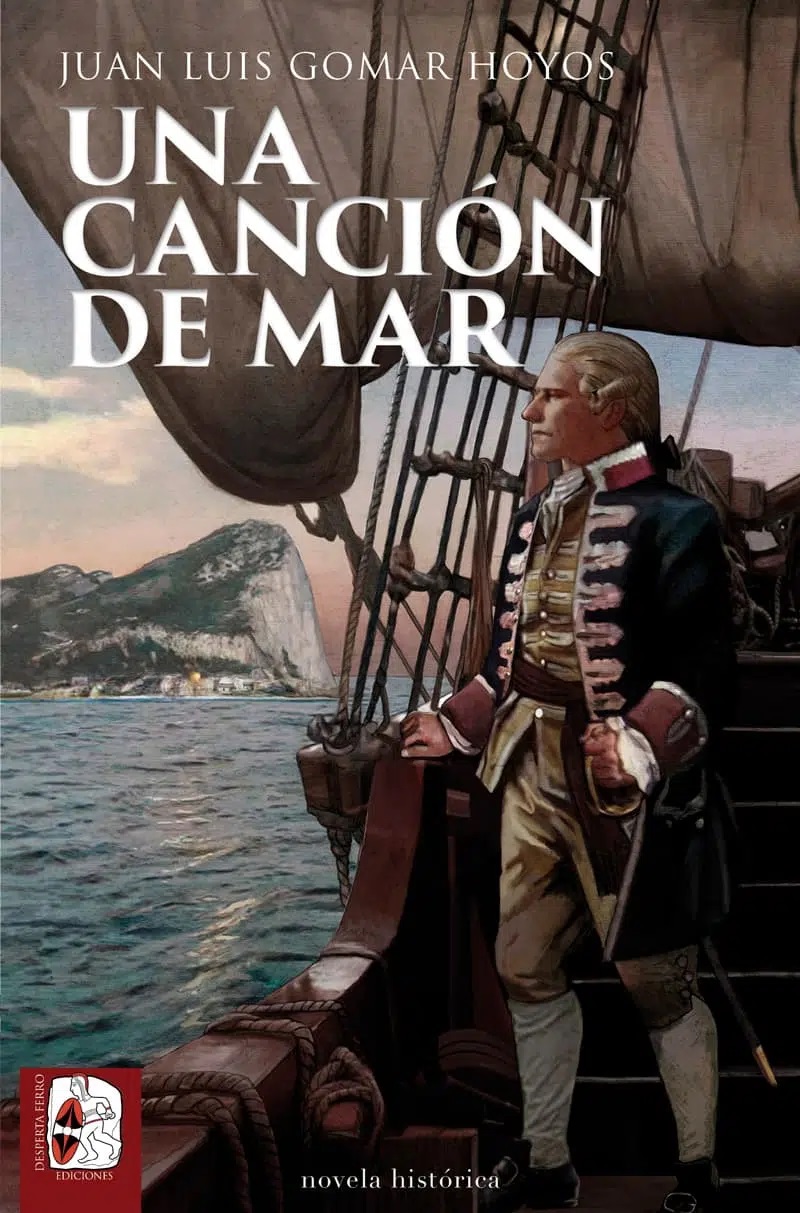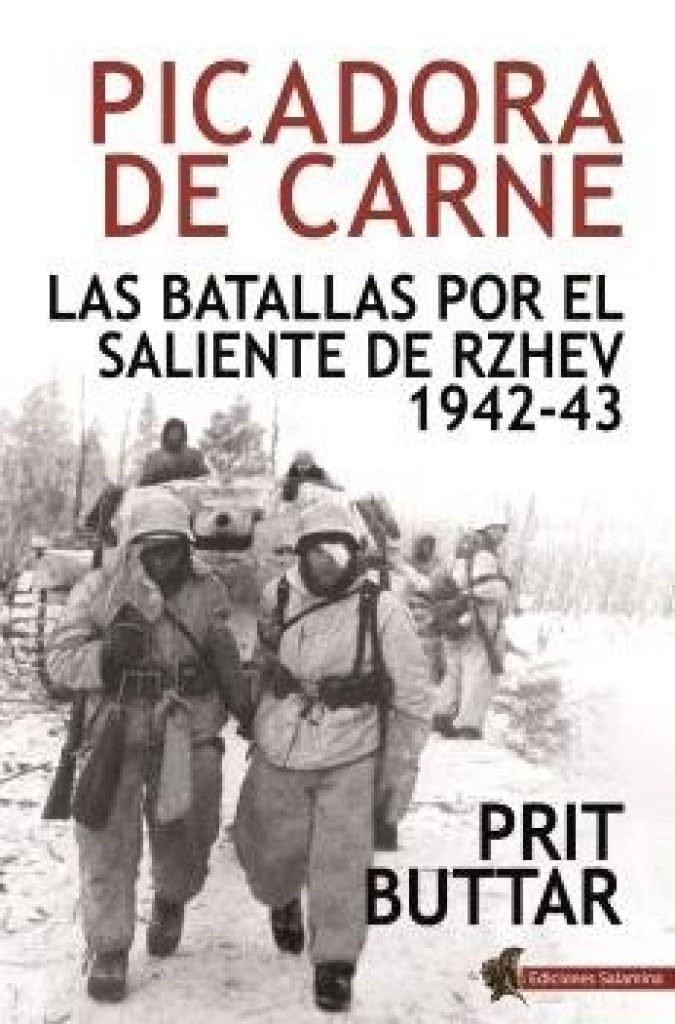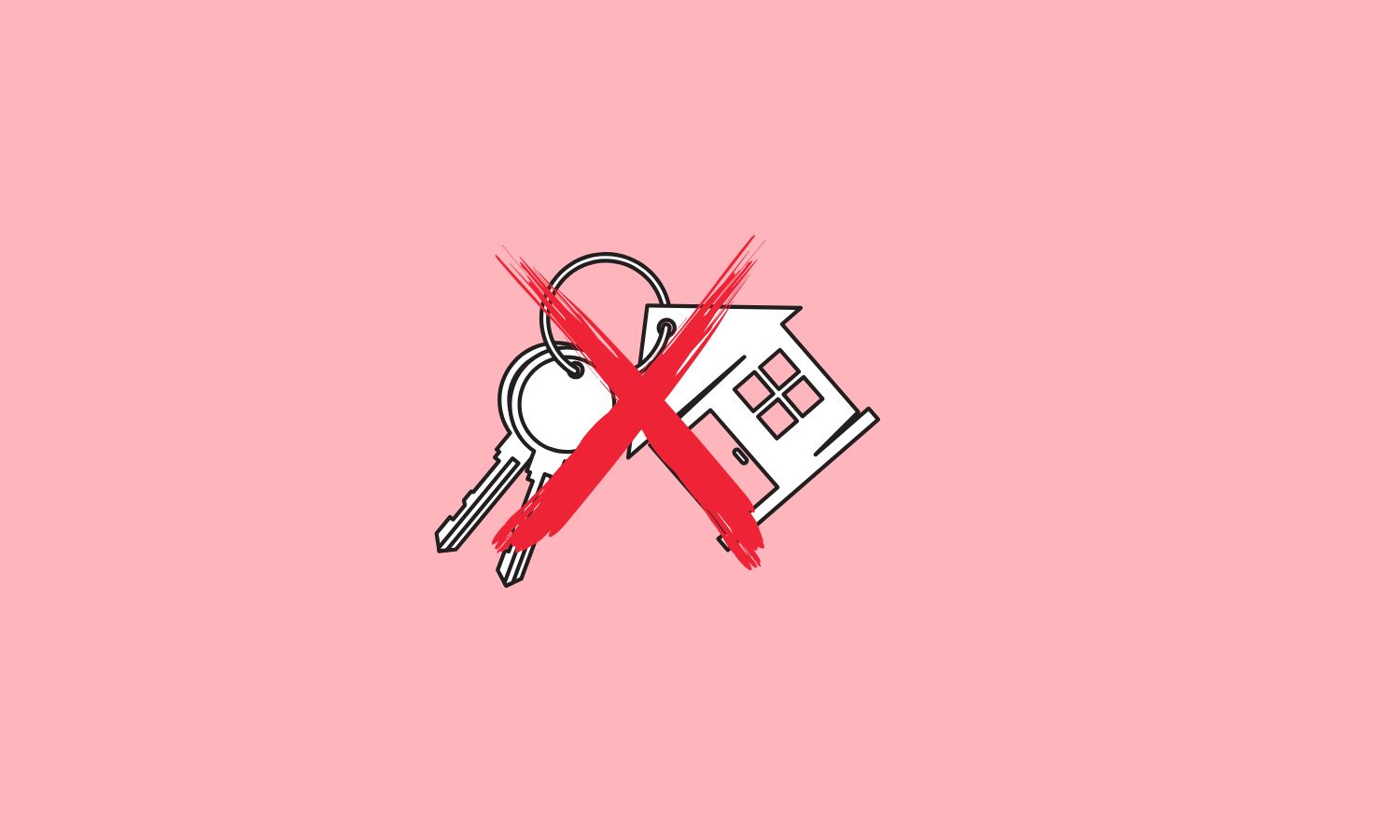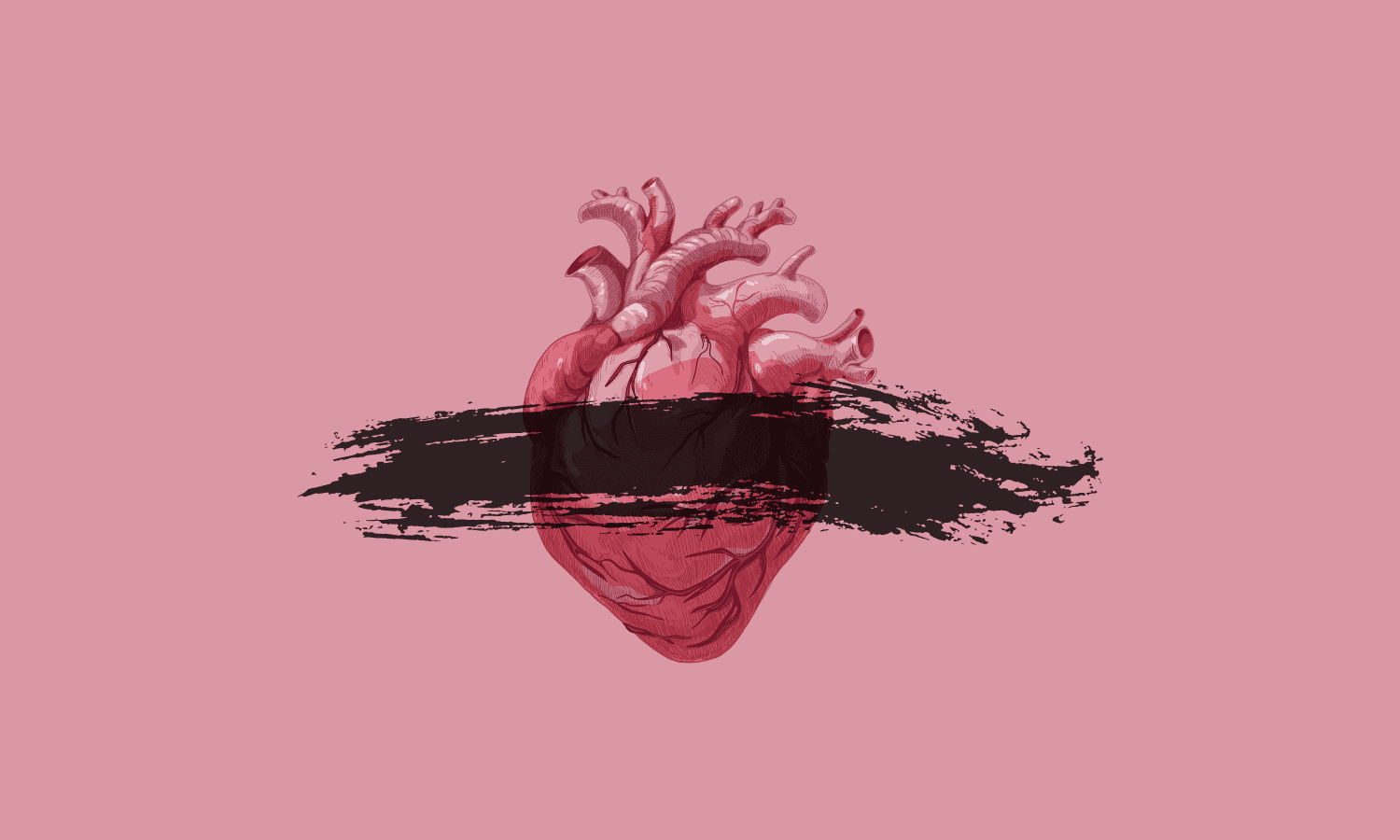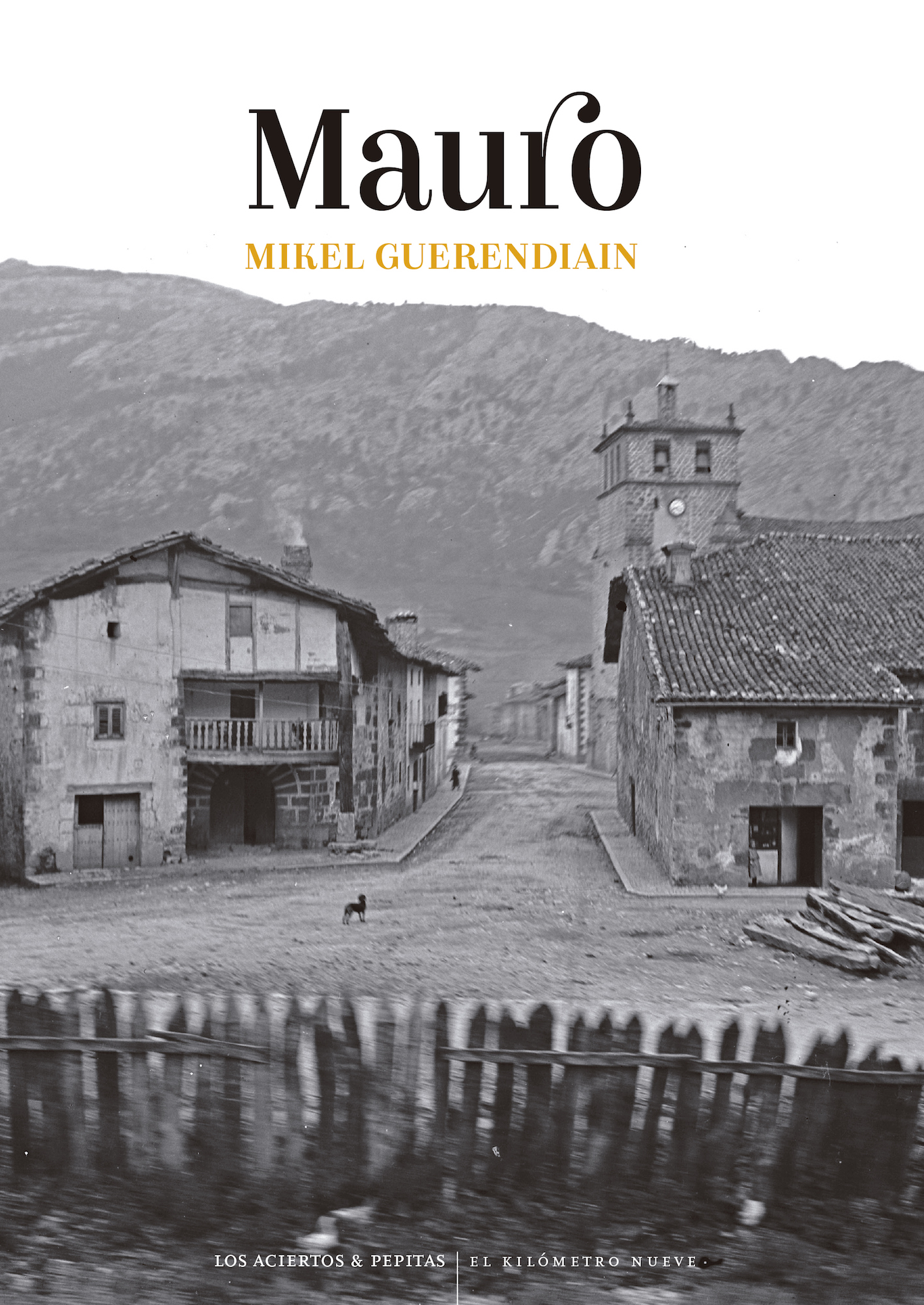Lo que nos toca vivir
Perderse en Zaragoza De vuelta al hotel Tiene gracia que, pese a no haber estado nunca aquí, la vida me haya hecho trabar amistad o relación con uno o dos puñados de zaragozanos que tienen a bien regalarme su hospitalidad ahora que he venido de visita. A Chusé Raúl Usón, el editor de Xordica, lo... Leer más La entrada Lo que nos toca vivir aparece primero en Zenda.

Perderse en Zaragoza
Puede que sea mi tendencia al despiste o mi confianza en la escala de los mapas, que me lleva a desoír la recomendación que Cristina Fallarás me hace en el tren —«¿Seguro que no quieres coger un taxi?»— y a perderme apenas pongo el pie en Zaragoza, cuando la estación de Delicias queda lo suficientemente lejos como para que sea un fastidio el regreso y las calles desconocidas se abren ante mis pies como un abanico de posibilidades exóticas. Como ocurre en todas las ciudades, los predios que anuncian las periferias de ésta son feos, desabridos, meros subterfugios urbanísticos para ir anticipando la inminencia de una estepa despoblada. Me envuelve un viento frío mientras camino por una avenida larga y desabrigada que parece nacer en tierra de nadie para ir a morir en ninguna parte, y sólo comienzo a albergar la intuición de que estoy donde debo estar, de que realmente he llegado a ese lugar que los mapas llaman Zaragoza, cuando un cartel me indica que el edificio que se ve allí al fondo es la Aljafería, por más que el perfil que ofrece a mi paso sea el menos favorecido. Podría sacar el teléfono móvil del bolsillo, buscar mi localización y dar con el recorrido más corto hasta el hotel en el que tengo que dejar los bártulos, pero intuyo que la maniobra no va a arrojar un resultado muy halagüeño y opto por plegarme a ese refrán que nos enseña que, una vez perdidos, no hay por qué tenerle miedo al río. Cojo una calle cuyo nombre ilustre da a entender que desemboca en algún enclave de renombre, pero algo debo de hacer mal porque, unos metros después, resulta que estoy en otra que se llama de otro modo y me termina conduciendo hasta un arco de piedra que resulta ser la Puerta del Carmen. Le doy la espalda y sigo andando, emboco una travesía y doy con la plaza de España, uno de los puntos de inflexión con los que se marca aquí la separación entre lo que fue el embrión de la ciudad y sus ensanches posteriores, y aunque sé que tendré que deshacer lo andado me decido a acercarme hasta la basílica del Pilar, sólo por echar un ojo a la explanada donde se levanta y leer las inscripciones del epitafio bajo el que se enterraron los restos de Goya en Burdeos y que se encuentra aquí desde su traslado con ocasión de los fastos conmemorativos de una efeméride relacionada con el pintor. Aprovecho para meterme en la Lonja —más por el propio edificio, que es magnífico, que por la exposición temporal que alberga en estos días— y también me acerco un momento al Puente de Piedra para contemplar durante unos minutos cómo descienden las aguas del Ebro. El trayecto de vuelta es largo, pero agradable: transcurre por un bulevar que apenas deja concesiones al tráfico y cuyo trazado llano —aunque Félix me contará después que en realidad es un ascenso continuado, aunque muy leve— evita más sofocos que los que se deriven de las prisas o del kilometraje que pueda llevar uno encima. Hay un edificio hermoso que fue facultad de Medicina y es ahora el paraninfo universitario, y una plaza amplia presidida por una escultura de Fernando el Católico en cuyas proximidades se arraciman algunas librerías célebres. Cuando me ve llegar y le cuento a grandes rasgos mi inesperada travesía, Rebeca me felicita por haber recorrido la ciudad entera en unas tres horas escasas y me señala el estadio de La Romareda: «Ahí es donde pierde el Zaragoza». Al escucharla recuerdo un viejo titular que publicó un diario deportivo cuando yo era adolescente y el susodicho Real Zaragoza ganó en París la final de la Recopa de Europa gracias al gol insólito que uno de sus futbolistas metió desde el centro del campo, «Al chute de Nayim lo guio la Pilarica», y lamento que la virgen no brinde a los viajeros despistados las mismas deferencias que en aquella ocasión tuvo con aquel centrocampista ceutí.
De vuelta al hotel
Tiene gracia que, pese a no haber estado nunca aquí, la vida me haya hecho trabar amistad o relación con uno o dos puñados de zaragozanos que tienen a bien regalarme su hospitalidad ahora que he venido de visita. A Chusé Raúl Usón, el editor de Xordica, lo conocí hará unos tres lustros en Oviedo, cuando fue por allí a presentar un libro de Xuan Bello —era, si no recuerdo mal, la traducción al español de La nieve y otros complementos circunstanciales—, y me lo volví a encontrar hace un par de años, en una cena que organizó Lorenzo durante la Feria del Libro de Madrid y donde me presentaron a Félix González. Eva Cosculluela, con quien había tenido algún que otro cruce por las redes sociales, apareció el verano pasado por Gijón para asistir a la Semana Negra y desde entonces nos hemos visto por Madrid en dos o tres ocasiones. Ceno con todos ellos —y con Esperanza, y con los dueños de la librería Antígona— en mi primera noche en Zaragoza, y Félix y Eva vuelven a hacer de anfitriones al día siguiente y me organizan otra velada a la que en esta ocasión se suman José Luis Melero y Yolanda Polo. Los conocí a ambos en Madrid, hará cosa de un mes, cuando Melero vino a presentar su último libro en la Alberti y armó a su alrededor un magnífico aquelarre aragonés que nos tuvo dando vueltas por la ciudad durante un día y medio. Es un hombre afable y sabio, un gran conversador, un tipo divertidísimo. Charlamos de esto y de lo otro, nos despedimos en la embocadura de la Gran Vía con el Paseo de Sagasta y cuando el taxi me está acercando a mi hotel y oteo en la distancia los reflectores apagados de La Romareda me acuerdo de una historia que ocurrió hace más de veinte años y quizá a Melero, que fue directivo del Zaragoza, le hubiera hecho gracia. En aquellos años había fichado por el equipo aragonés un futbolista que durante la temporada anterior había despuntado en el Sporting. La liga había comenzado seis meses atrás y a algún responsable del periódico en el que yo trabajaba por entonces se le ocurrió que era buena idea preparar un reportaje sobre el medio año que llevaba el jugador asentado en Zaragoza y encargó a un redactor que viajara a la ciudad para entrevistarse con él. Como el periodista nunca había estado en Zaragoza y necesitaba fijar un punto de encuentro que no tuviera pérdida, telefoneó al jugador para concertar una cita, en un día y una hora concretos, a las puertas de la basílica del Pilar. «Es que no sé dónde está», respondió el futbolista. El reportero, algo desconcertado —porque pensó que tenía mérito llevar casi doscientos días residiendo en Zaragoza e ignorar la ubicación del que probablemente sea el edificio más famoso de la ciudad—, pensó rápidamente en otro lugar que pudiera resultar inequívoco, y se le ocurrió proponer el Ayuntamiento. Tras unos segundos silenciosos, su pasmo aumentó al escuchar al otro lado del teléfono la voz del jugador: «Es que tampoco sé cómo se va». «Pero vamos a ver», le inquirió mi colega, algo exasperado ya, «¿qué conoces tú de Zaragoza?». La respuesta se hizo de rogar dos o tres segundos más y llegó envuelta en la parquedad con que se formulan las obviedades más recalcitrantes: «Pues La Romareda y El Corte Inglés».
Recordar Ventotene
En 1941 coincidieron en un presidio de la isla de Ventotene, en la región italiana del Lacio, tres intelectuales a los que se encarceló allí por su militancia antifascista en aquella época oscura en que el fascismo controlaba Italia y sus hermanos de leche hitlerianos pugnaban por hacerse con el control del continente. Se llamaban Altiero Spinelli, Ernesto Rossi y Eugenio Colorni y allí, apartados de todo, escribieron en papeles de cigarro que iban escondiendo tras el doble fondo de una caja de hierro un proyecto de manifiesto que abogaba por «una verdadera revolución política y social» que desembocara en la «abolición definitiva de la división de Europa en Estados nacionales soberanos». El texto recibiría el nombre de Manifesto di Ventotene y se convertiría al cabo en la piedra fundacional de la Unión Europea, que no llegó tan lejos en su planteamiento pero nació precisamente del afán por evitar que se diera de nuevo el diagnóstico que había llevado a aquellos tres pioneros a idear su antídoto. En el pecado de la Unión —concebirse a sí misma como una alianza principalmente económica, olvidando que la economía, con ser importante para todos los ámbitos de la vida, no es fundamental a la hora de afianzar la confianza en un proyecto común— radica la penitencia que seguramente nos ha conducido adonde estamos. No es nuevo el desapego que sienten los votantes por las elecciones comunitarias, que suelen ser las que registran una participación más baja, ni nos sorprende asistir a espectáculos como el que promovieron los partidarios del brexit —con mucho éxito para su gozo y para desgracia del Reino Unido— o los que siguen incitando los autodenominados euroescépticos en los distintos países europeos. La culpa está más que repartida, porque nadie en todas estas décadas se ha tomado en serio la necesidad de hacer la pedagogía suficiente para lograr que, como anhelaba aquel europeísta convencido que fue Manuel Tuñón de Lara, un español pueda sentir que la catedral de Notre Dame es tan suya como la Alhambra de Granada o un italiano concebir que las calles de Brujas lo conciernen en igual medida que las ruinas de Pompeya. El tiempo nos exige ahora tomar conciencia y hacer lo que no se ha hecho: constatar que el proyecto europeo, con todas sus impurezas e imperfecciones, es uno de los modelos de convivencia más exitosos de cuantos se pusieron en pie en el siglo pasado, y que ese éxito, que es precisamente la razón por la cual no pocos salvapatrias testosterónicos están ansiosos por echarlo abajo, será aún más rotundo si sabemos acentuar lo que nos une y sentirnos partícipes de una aventura común que de momento, y en absoluto es poco, nos ha deparado el mayor periodo de paz de nuestra historia. En Roma se han dado cuenta y sus vecinos han salido a las calles para poner en hora el reloj de Europa. No está la Piazza del Popolo, el lugar que eligieron para su concentración, lejos de la isla de Ventotene. Tampoco el ideal que orientó a aquellos tres intelectuales antifascistas está muy alejado del tiempo que nos toca vivir.
La entrada Lo que nos toca vivir aparece primero en Zenda.