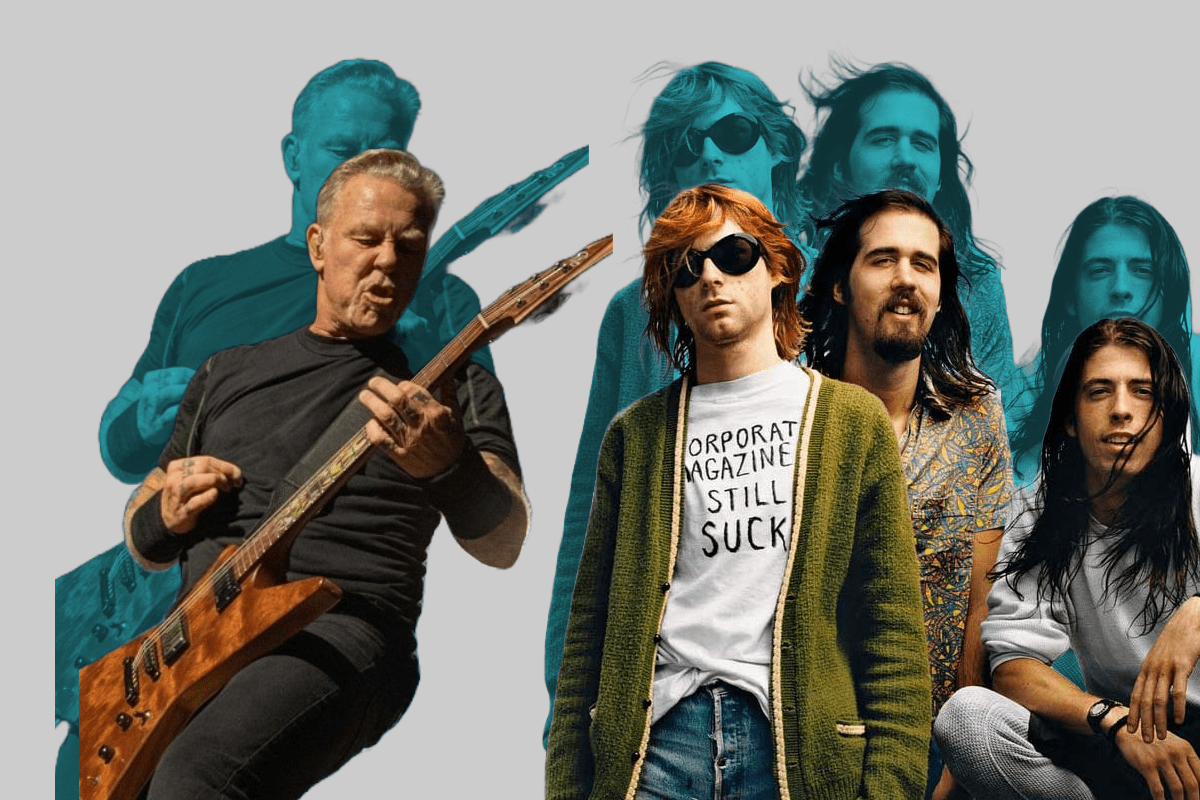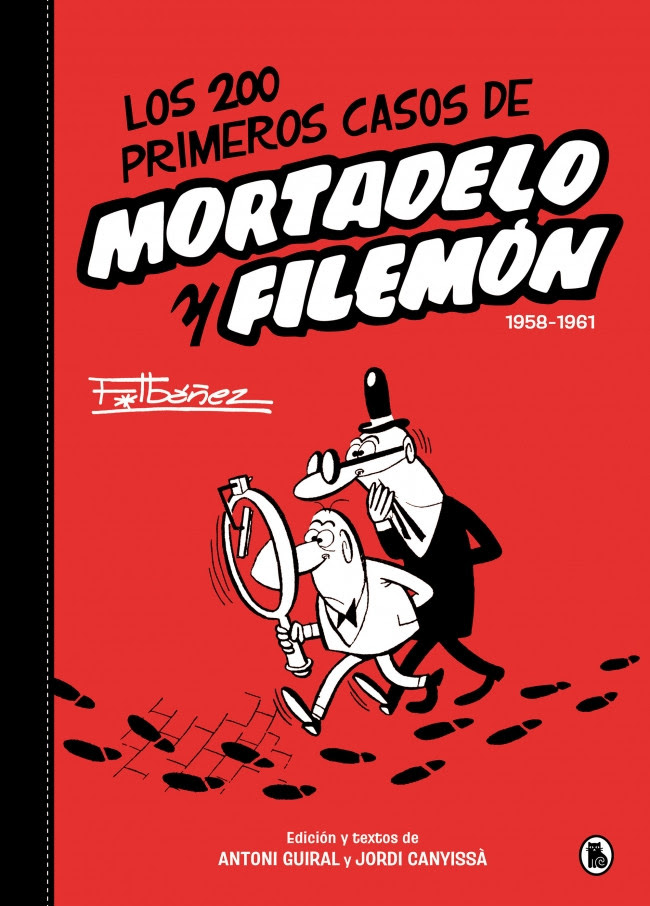El gran François Truffaut, todo un romántico
Hubo dos François Truffaut: el cinéfilo y el cineasta. El primero nació en París, el 6 de febrero de 1932, y murió el mismo día que nació el segundo, una mañana de 1959 en que el Truffaut cineasta emplazó su cámara para el rodaje de su primer largometraje: Los cuatrocientos golpes. Ambos amaron, por encima... Leer más La entrada El gran François Truffaut, todo un romántico aparece primero en Zenda.

El gran Truffaut fue el más virulento de los jóvenes turcos, que llamó la crítica al uso a sus nuevos colegas, los que se dieron a conocer en las páginas de Cahiers du Cinéma en torno a 1953. Su irrupción en el periodismo cultural francés de la época, tan mediatizado por el existencialismo como la juventud ilustrada de entonces, fue comparable a la invasión de los turcos otomanos de una buena parte de la Europa central —hasta Hungría— en el siglo XVI. Cuando aquellos escritores cambiaron la pluma por el tomavistas, prestos a escribir —léase “filmar”— con él, según lo postulado por Alexandre Astruc en su teoría de la cámara estilográfica, surgió la Nouvelle Vague. Ahíta de ese afán de ruptura, comparable a ese impulso que llevó a los turcos hasta el asedio de Viena en 1683, la Nueva Ola francesa dividió el cine en antes y después de su irrupción. Aunque Truffaut, sobre el papel, fue el abanderado de aquella guerra, la ruptura exaltada entonces, fue un cuerpo ajeno en su filmografía. Se concretó, como mucho, a dos de sus películas. Su actividad creadora no guarda relación alguna con la crítica. Pero, esa falta de coherencia entre una y otra, no merma en modo alguno la calidad de ninguna de ellas.
Descubierto por André Bazin en 1947, mientras dirige su Círculo Cinémano, es Bazin quien le da los consejos pertinentes para reconducir su pasión de un modo creativo. De no haber sido así, lo más probable es que el Truffaut cinéfilo hubiese acabado dirigiendo el cineclub de cualquier cárcel. Redimido de su destino fatal por el amor —al cine, pero amor al cabo—, comienza a escribir con la misma violencia con que el delincuente habitual, que hubiese podido ser, reparte puñetazos. Arts, Cinemonde, Elle, Les temps de Paris y, por supuesto, Cahiers du Cinéma, son algunas de las publicaciones donde aparecen sus piezas. Con el correr de los años, recordaría en la Tribune de Genève: “Cuando era crítico cinematográfico y no me gustaba una película actuaba con una mala fe absoluta. No me bastaba con demolerlas diciendo que eran estúpidas, que están mal hechas o mal interpretadas. Tenía que lograr que el público no fuera a verla. Tenía que parar a cualquier precio la explotación de la cinta”. Tanta hostilidad, prueba irrefutable de la pasión que el cine le inspira, hará que su artículo más célebre —Una cierta tendencia del cine francés— sea retenido durante varios meses en la redacción de Cahiers… Cuando, finalmente, se publica, el inexorable derribo del cine de qualité ha comenzado.
Acaso consciente de que el cine ha sido su redención, desde el primer título, cuando el Truffaut cineasta mata al Truffaut cinéfilo, la filmografía del realizador es muy comercial. Pero también pródiga en obras maestras. Es tanto su interés por el cine que da dinero, que en sus primeros años alternará sus escasas propuestas innovadoras —Tirad sobre el pianista (1960), Jules y Jim (1962)— con cintas tan comerciales como La piel suave (1964) y las intrigas policiales que jalonarán su filmografía: La novia vestía de negro (1968), La sirena del Mississippi (1969), etcétera. Para garantizar la continuidad de sus títulos, y en algún caso posibilitar la de sus antiguos compañeros, en 1958 creó junto a su esposa, Madeleine Morgenster, Les Films du Carrose. Con dicha marca produjo la mayor parte de su filmografía.
De su amor por los libros, amén de Fahrenheit 451 (1966) y las lecturas de sus personajes, darán fe sus propios volúmenes. Así, en 1966 aparece El cine según Hitchcock, uno de los libros de entrevistas más célebres que la historia de la edición registra. Diez años después llegará Las películas de mi vida, donde —evocando el título de su admirado Henry Miller— recoge algunas de sus críticas.
Tras mostrarnos por primera vez a su alter ego, Antoine Doinel (Jean-Pierre Leaud), en Los cuatrocientos golpes, el gran Truffaut nos llevó al primer desengaño sentimental de ese personaje, que siempre fue su otro yo, en Antoine et Colette, su episodio del filme colectivo El amor a los 20 años (VV AA, 1962). Con posterioridad, nos refirió su propia experiencia —siempre reflejada en la de Doinel— como joven enamorado, como esposo y como adúltero, en las siguientes entregas del ciclo de Antoine Doinel: Besos robados (1968), Domicilio conyugal (1970) y El amor en fuga (1979). El conjunto aún resulta una de las visiones más lúcidas del amor, desde que comienza hasta que se acaba. Por su luminoso acierto, me gusta compararla con la de ese verso del Poema 20 —“Es tan corto el amor y es tan largo el olvido”—, del estalinista Pablo Neruda. A fe mía, esta del poeta es la visión más ponderada de la duración del sentimiento. El gran Truffaut siempre fue un romántico: Jules y Jim, Las dos inglesas y el amor (1971), La historia de Adèle H. (1975), El amante del amor (1977) …
Carlos Saura lo recordaba en el Festival de Cannes, en la primavera del 68, cuando fue allí a presentar Peppermint Frappé y Truffaut impidió la proyección en solidaridad con los estudiantes parisinos. El realizador español no tuvo ningún problema. Cannes entero se detuvo para unirse a las protestas. En cierto sentido, puede decirse que Mayo del 68 tuvo un precedente en febrero, cuando André Malraux —ministro de Cultura en aquel tiempo— quiso destituir a Henri Langlois —director de la legendaria Cinemateca Francesa—. Esto provocó un movimiento internacional de solidaridad, con aquel pionero en la admirable entrega a la conservación del cine para la posteridad, al que se unieron desde Charles Chaplin hasta Ingrid Bergman. Pero dos de los primeros en sumarse al apoyo a Langlois, fueron el anarquista Daniel Cohn-Bendit —que el tres de mayo sería de los primeros en ocupar La Sorbona para convertirse en uno de los portavoces más destacados de la revuelta— y el gran Truffaut. Bertolucci dedica una de las secuencias más conmovedoras de Soñadores (2003), a aquellos cinéfilos defendiendo su filmoteca.
De esa materia, la de los amantes del cine, era de la que estaba hecho François Truffaut. Casi podría decirse que fue él quien se inventó la cinefilia tal y como ahora la concebimos cuantos tenemos el orgullo de considerarnos sus discípulos. Cuando murió en París, a consecuencia de un tumor cerebral, el 21 de octubre de 1984, el más turco de los jóvenes turcos era un cineasta tan clásico como El último metro (1984), la más aplaudida de sus últimas producciones. Incluso había llegado a pedir perdón públicamente a Marcel Carné, en una carta abierta, dirigida al maestro del realismo poético por los furibundos ataques que profirió contra su cine en las páginas de Cahiers…
En unos meses se cumplirán 41 otoños de la prematura muerte del gran François Truffaut —y 31 desde que yo me puse el traje de mi boda para ir a la redacción de El Mundo a escribir sobre él por primera vez—. Aún me ronda entre las sienes lo cierto que resultó ser ese anuncio, que El Maestro hizo en el año 80, acerca de que se retiraría cuando se implantara el vídeo. A la postre, eso fue lo que pasó hace ahora cuatro décadas. Y deben de haberse sucedido ya otros 20 inviernos desde que, a su vez, el video fue desplazado por el DVD. Y qué sé yo del tiempo transcurrido desde que, con la irrupción del streaming, el DVD también cayó en desuso. En puridad, las películas ya no lo son. Ahora son archivos, como todo, archivos que no se ruedan: se graban con una cámara.
Ya en la gloria que su sin par filmografía le dispensó, creo que el gran Truffaut ha quedado como un cineasta romántico. Maestro de filmófilos —la cinefilia y el cine de autor también nacieron con la Nueva Ola francesa—, yo estimo especialmente al gran Truffaut porque su amor al cine —expresado en textos como El cine según Hitchcock o Las películas de mi vida— marcó el mío de forma indeleble. E, igual que él, busco en el cine la redención de la realidad. Cómo no evocar aquel primer verso de la canción que le dedicó Aute tras su fallecimiento: “Recuerdo bien aquellos cuatrocientos golpes de Truffaut”.
“El peso del mundo es amor”, escribe Allen Ginsberg en Aullido (1956), su más célebre poema. Tal vez sea mucho decir eso de que el lastre, la carga del planeta es el amor. Acaso sea dicha impedimenta el odio que genera la sempiterna mezquindad de los políticos. Lo que sí está claro es que el amor es la constante más frecuente en la filmografía de François Truffaut. Incluso metido en el relato criminal, el amor juega un papel determinante: no en vano es el sentimiento que urde la venganza que da forma a la trama de La novia vestía de negro.
Jules y Jim fue el último largometraje de su autor que puede inscribirse dentro del espíritu rupturista de la Nouvelle Vague. Tras él, dando lugar a uno de los más grandes y hermosos misterios de la historia del medio, el gran Truffaut empezó a hacer, exactamente, el cine que había vapuleado en sus críticas. Quién iba a decir en 1958, cuando al más terrible de los jóvenes turcos de la nueva crítica le prohibieron la entrada en el Festival de Cannes, por la virulencia de sus artículos sobre las cintas de la Sección Oficial, que El último metro, rodada íntegramente en uno de aquellos estudios contra los que tanto clamó, bien podría adscribirse a una suerte de tardío realismo poético.
En Jules y Jim hay que aplaudir lo que Truffaut nos cuenta, tanto como la forma en que nos lo cuenta. De realización por momentos tan caprichosa como la del gran Godard, aunque el tomavistas apenas se aparta del trípode, sus aceleraciones, barridos, congelados y cortinillas conforman un carrusel de imágenes, un auténtico festín de la creación fílmica. Ése era el espíritu de la Nouvelle Vague. Mucho se ha hablado de esa cualidad etérea, fantasmagórica, que adquieren los materiales de archivo incluidos —batallas de la Gran Guerra, quemas de libros por los nazis—, vistos a través del Cinemascope original. ¿Qué elogio no dispensar a las elipsis, que El Maestro nos presenta mostrándonos obras pertenecientes a las distintas etapas pictóricas de Picasso?
En cuanto al fondo, hay que recordar que la frescura, el entusiasmo y la despreocupación anterior al final, con la que se abordaba algo antaño tan grave en la pantalla como el amor, sintonizó de lleno con las inquietudes de la juventud rebelde de los años 60, siempre a la búsqueda de nuevas formas de amar. Henri-Pierre Roché empezó a ser leído después de que Truffaut lo adaptara por primera vez. Jules y Jim, junto con Los cuatrocientos golpes, es una de las películas más representativas de la Nouvelle Vague. También lo es de su autor: el gran François Truffaut, quien, aunque sintiera cierta debilidad por el mariscal Pétain, demuestra en sus secuencias que era pacifista. Pacifista de verdad. No como aquellos que tiñen de pacifismo su complicidad con todos los enemigos de la civilización occidental, la misma que, a excepción del imperio otomano, alumbró todo aquello a lo que me acabo de referir.
La entrada El gran François Truffaut, todo un romántico aparece primero en Zenda.














































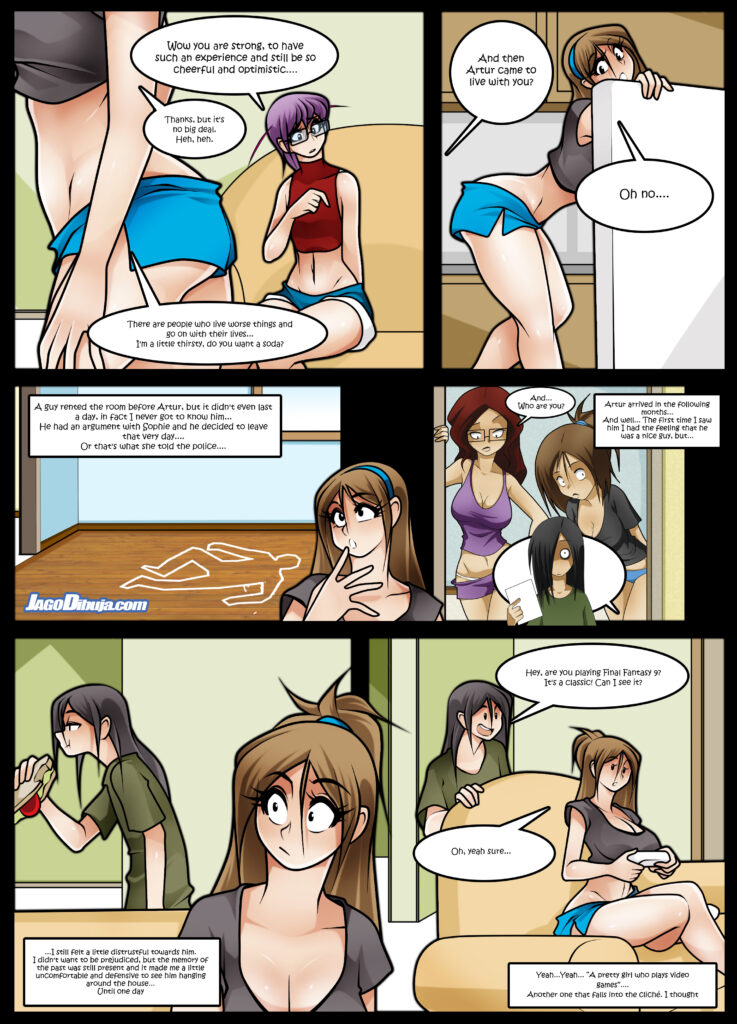





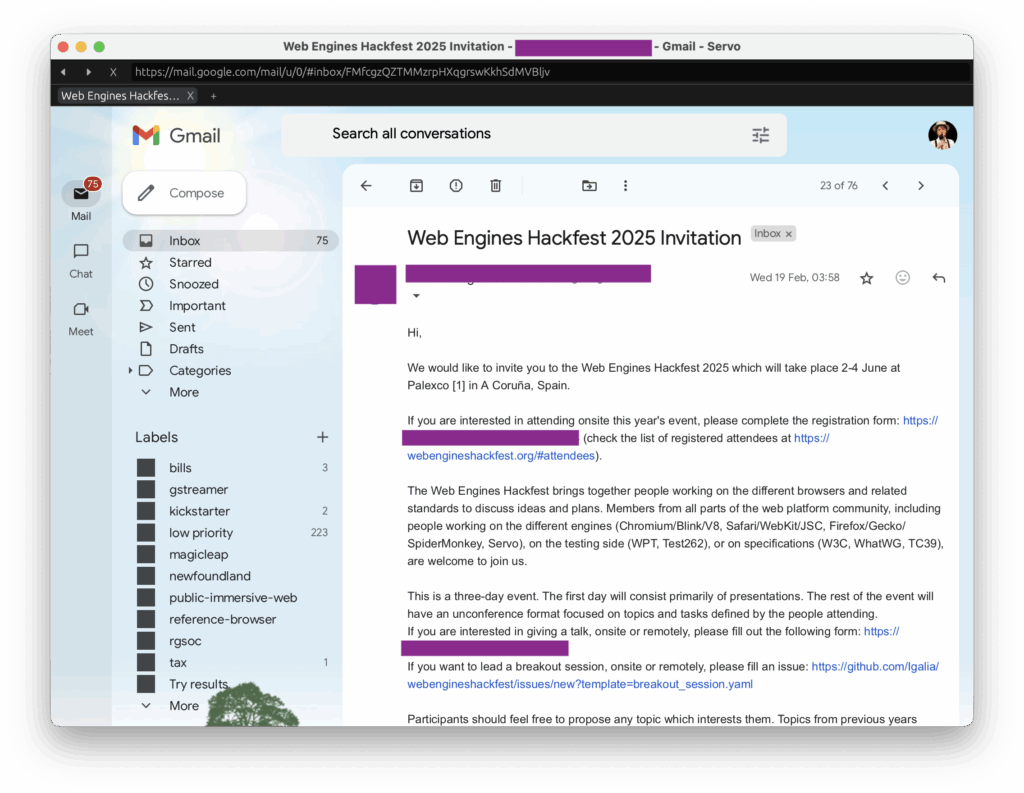


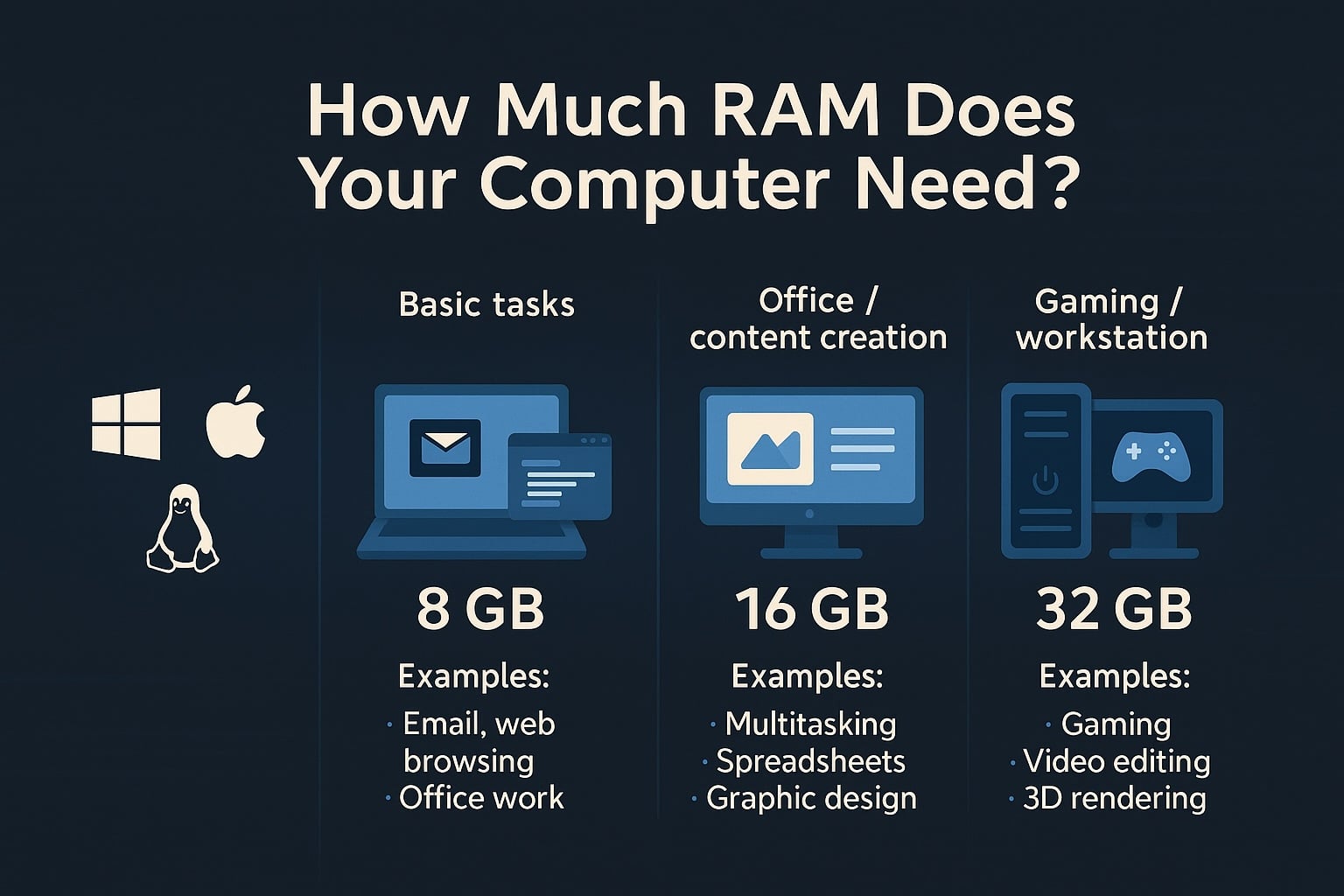








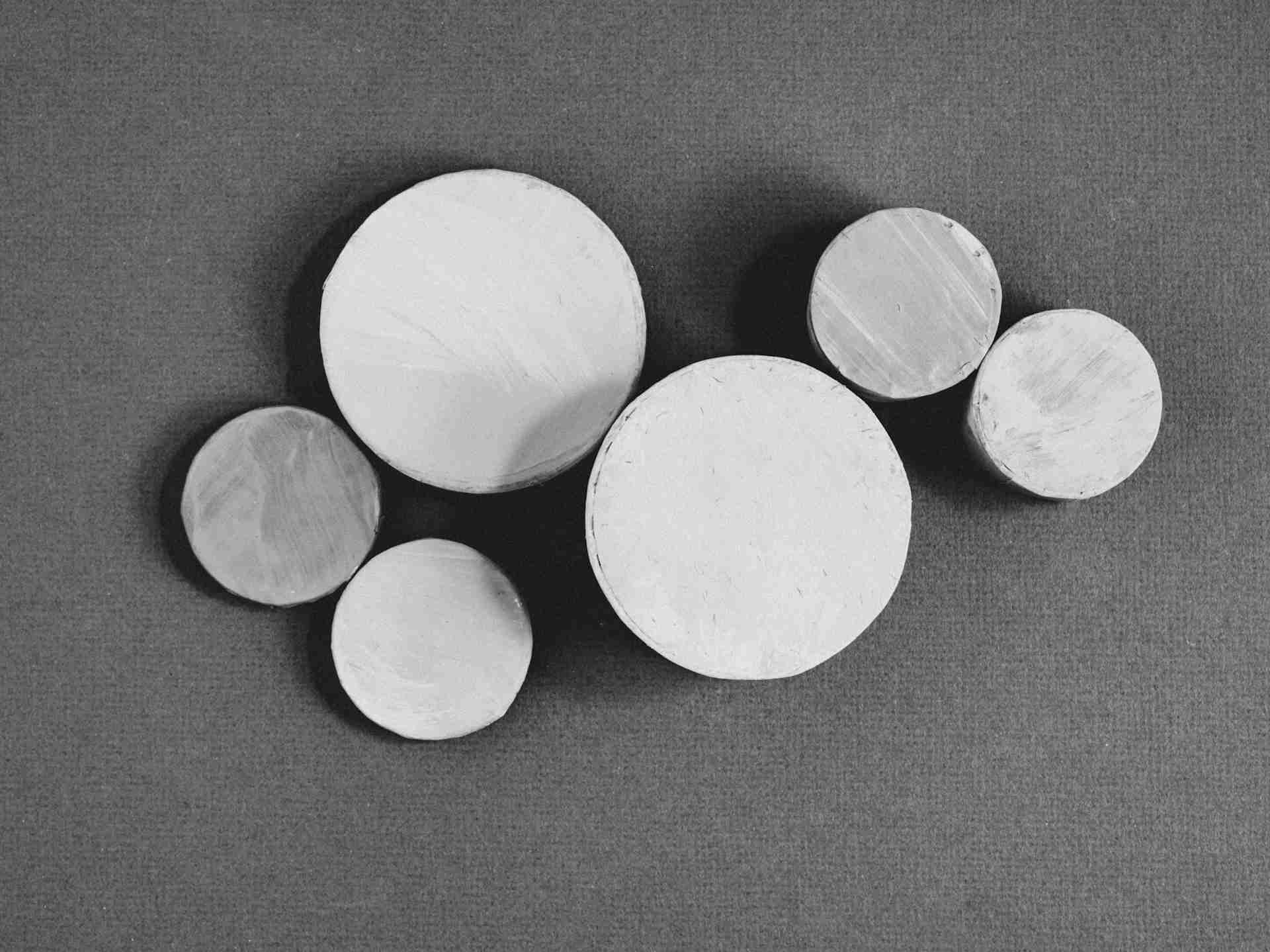
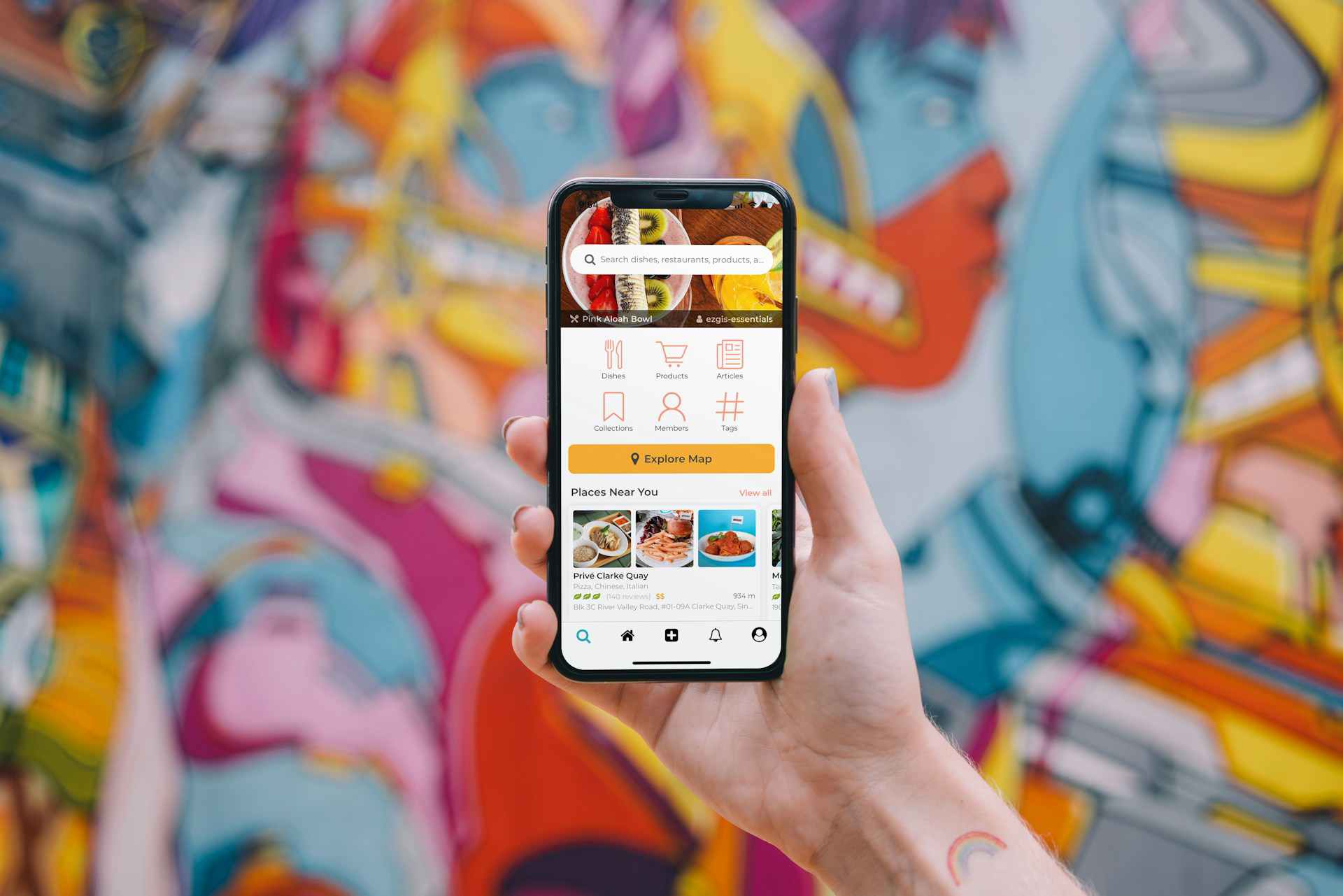




















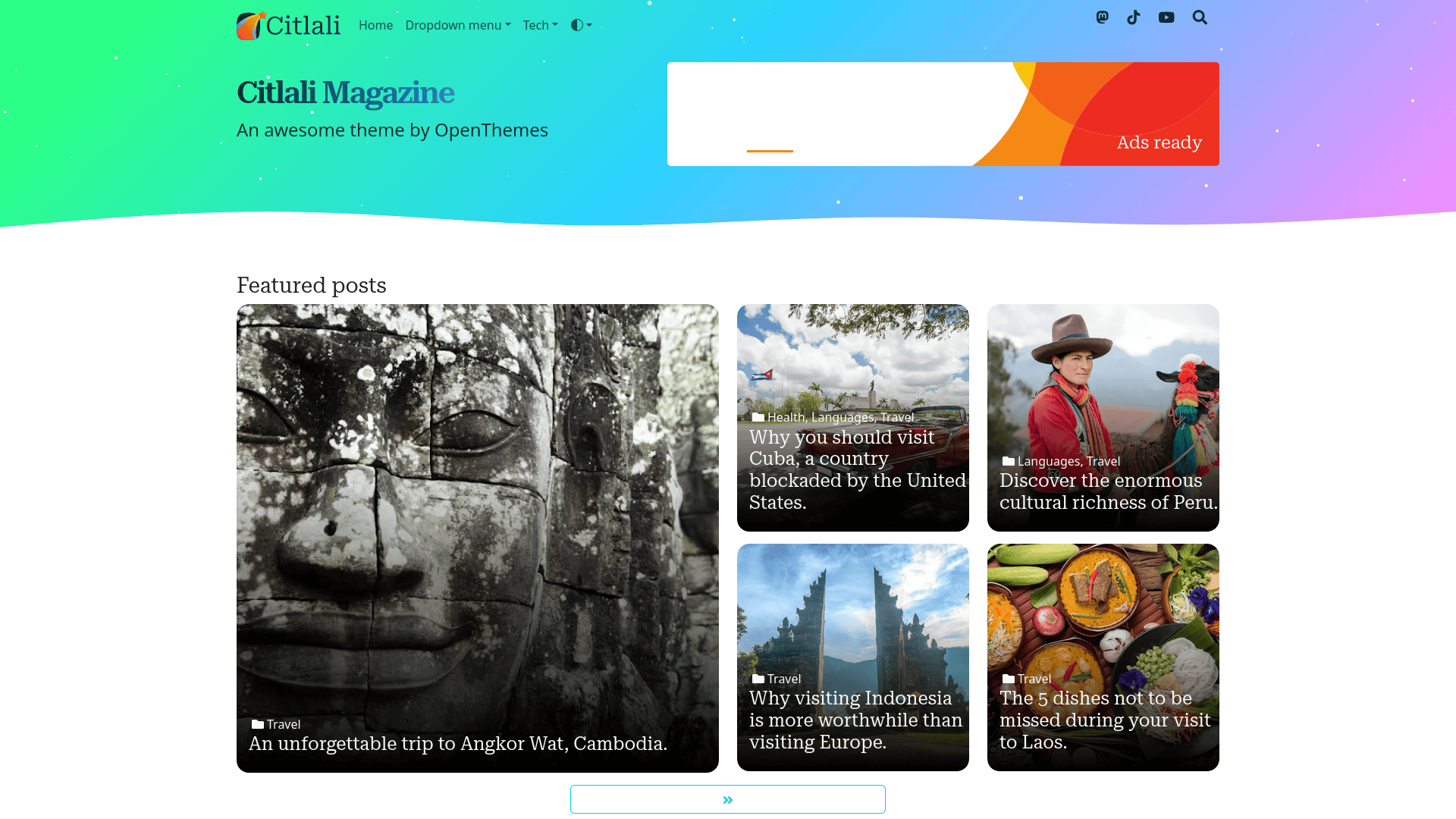
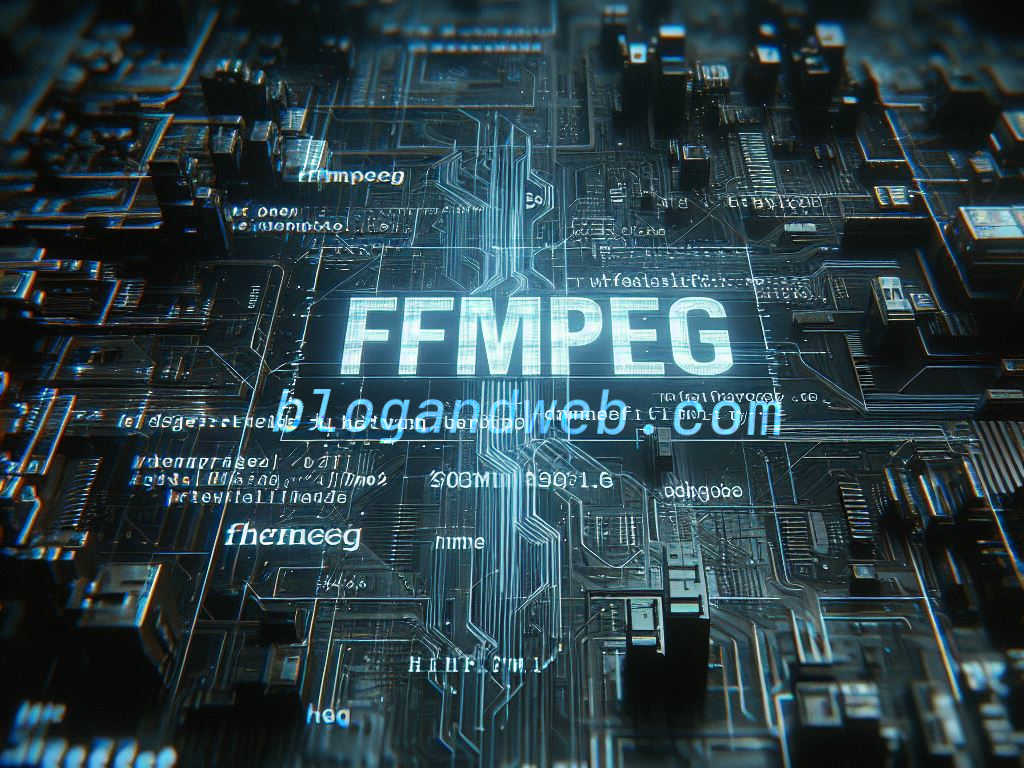














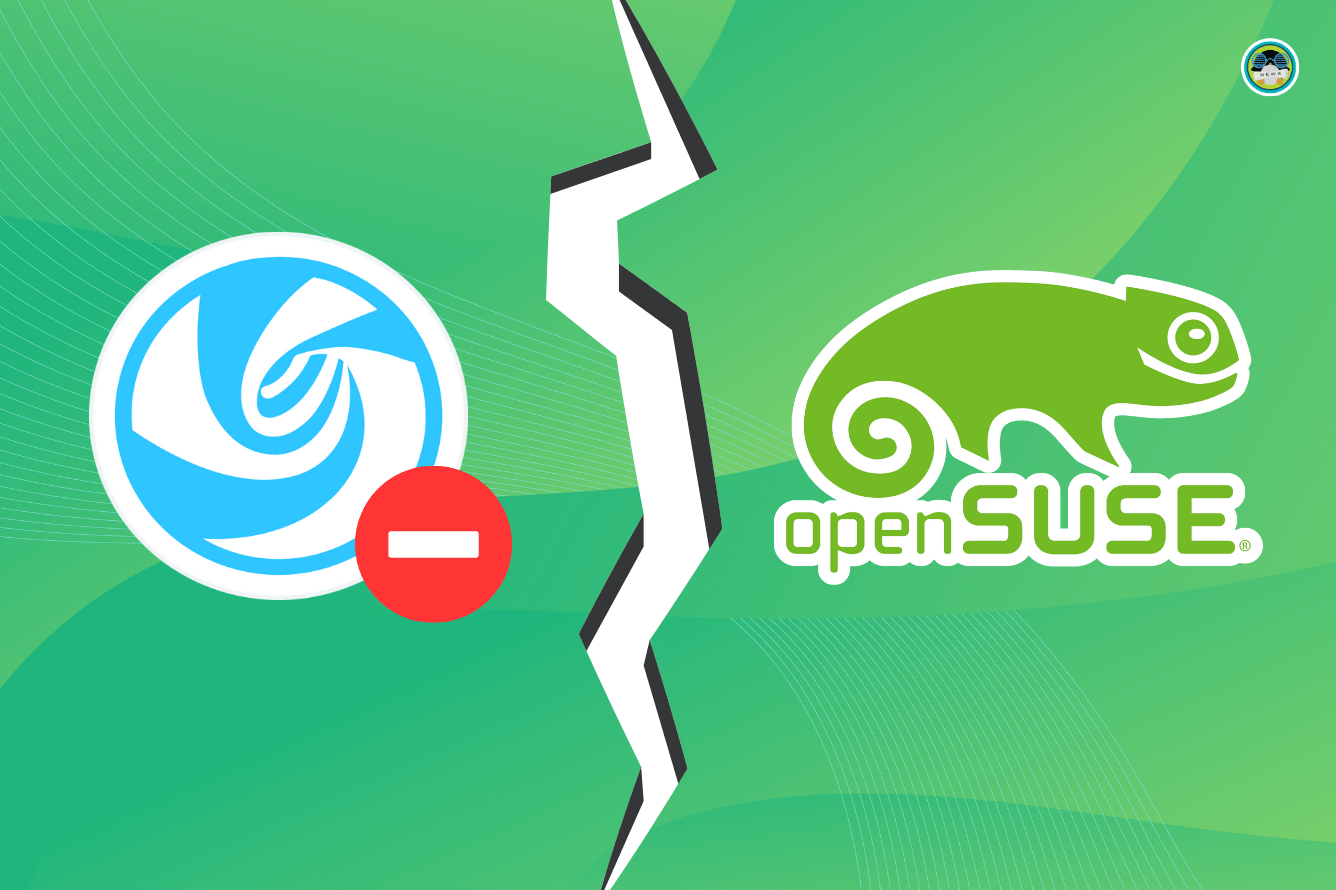






































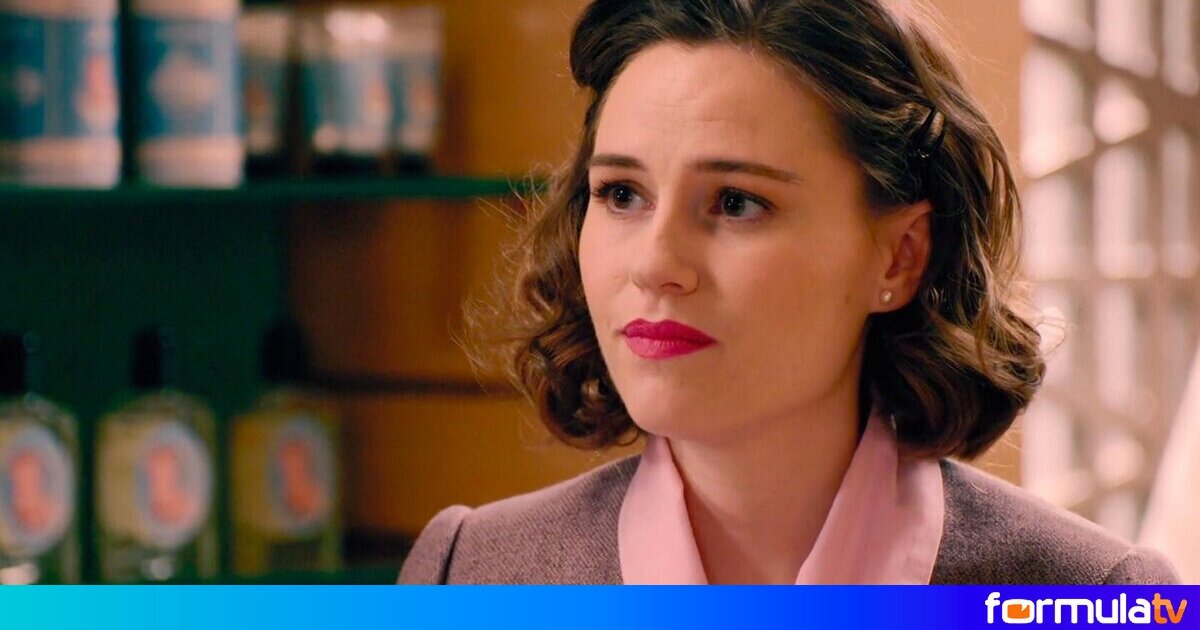



























































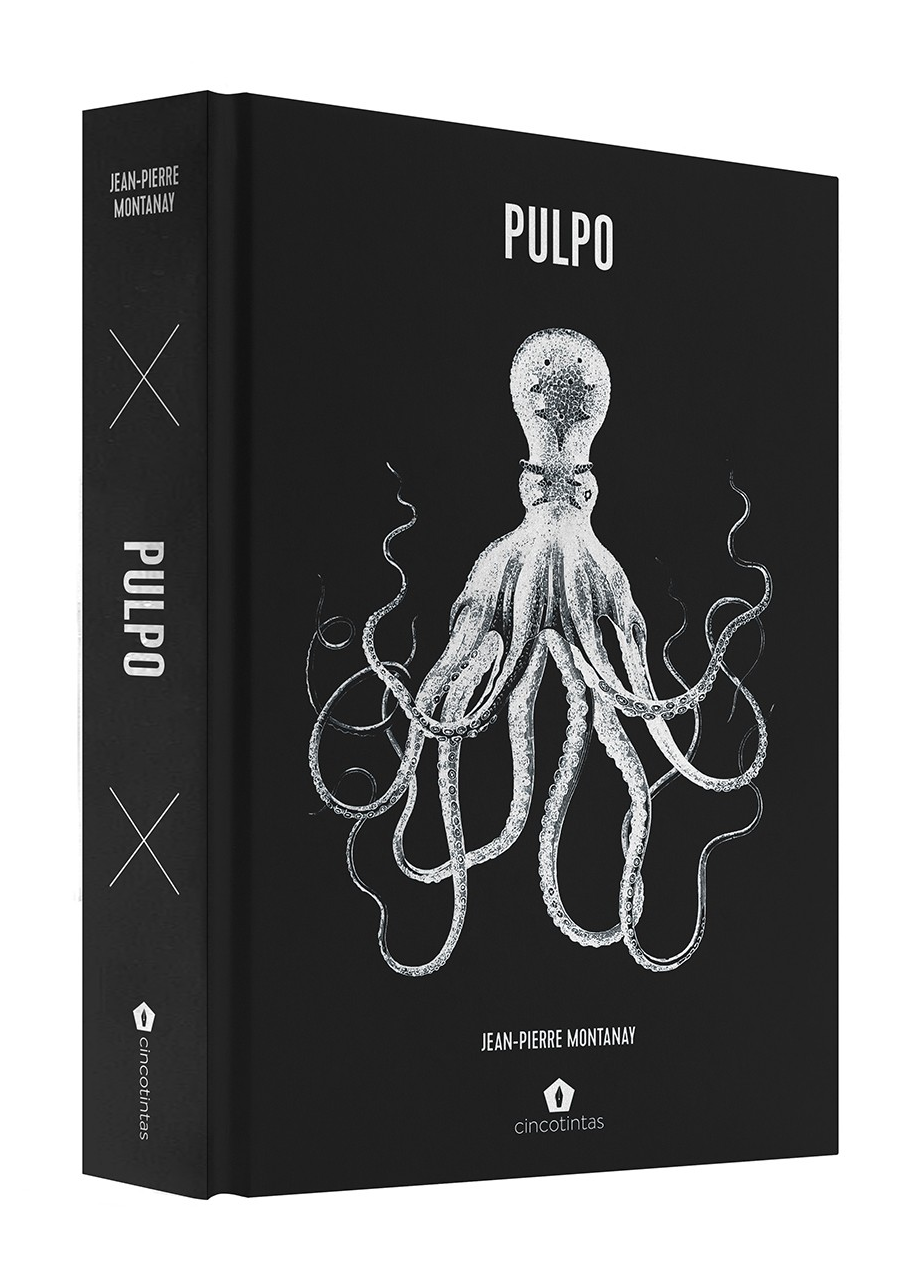










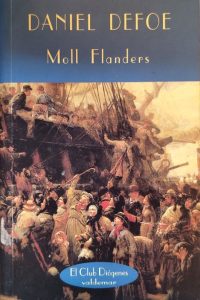
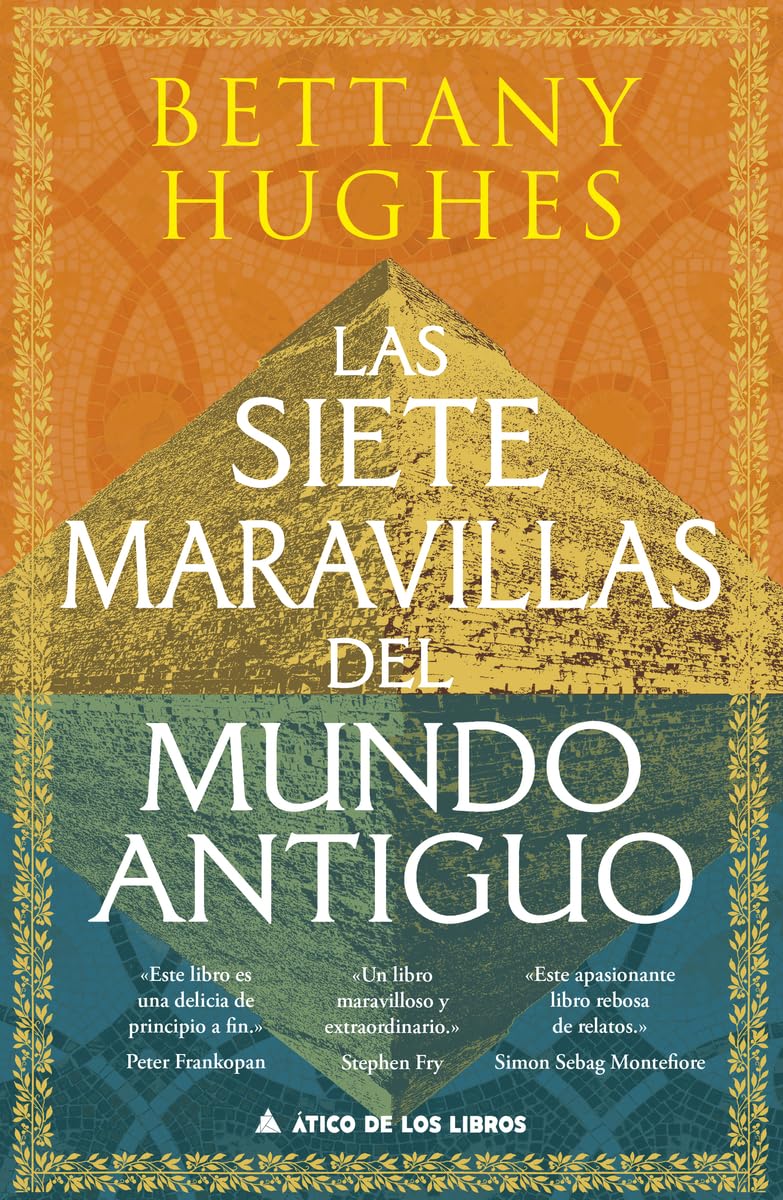

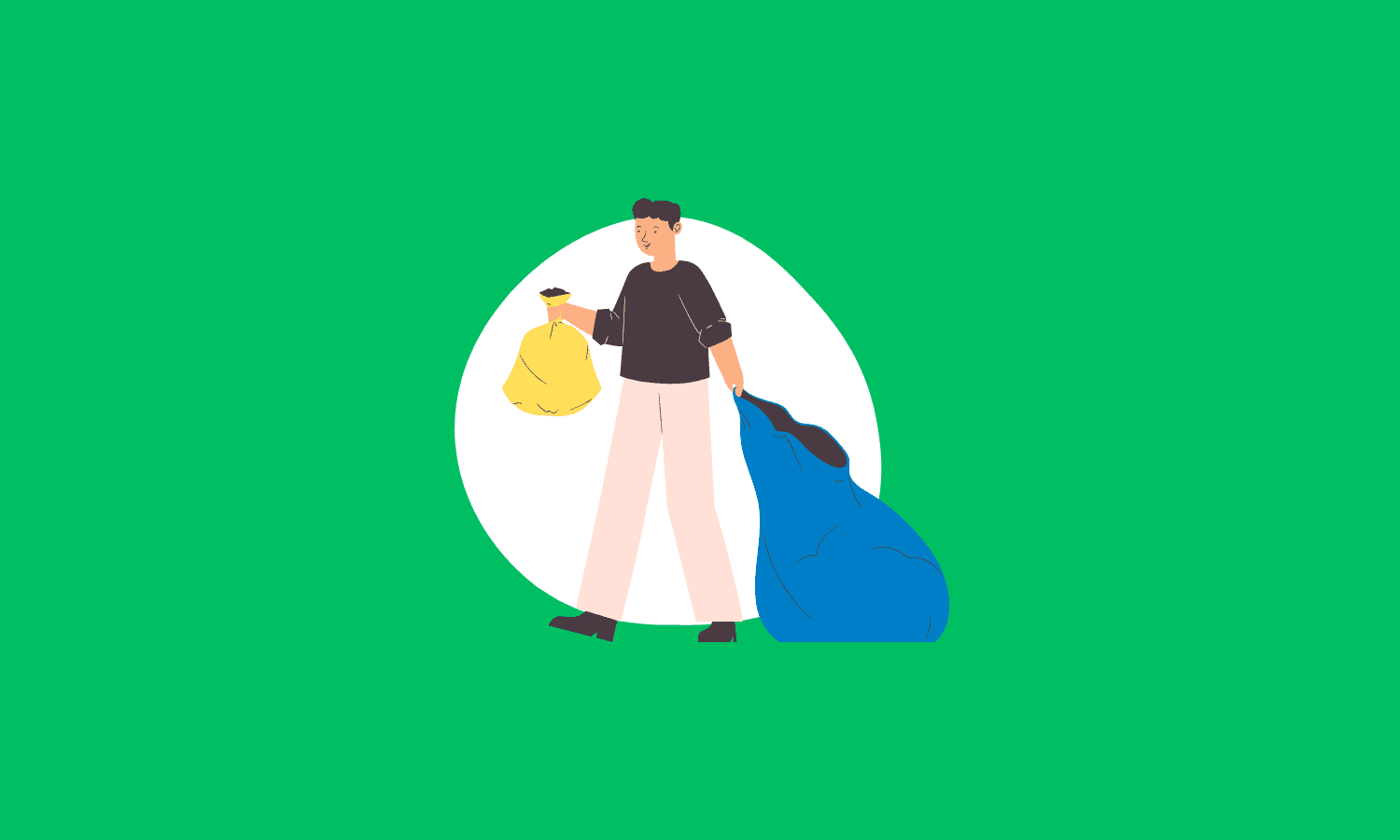


















![“[…] Querer morir es chunguísimo”. ¡Mártir! de Kaveh Akbar](https://lapiedradesisifo.com/wp-content/uploads/2025/05/martir-sobrecubierta-min.png)