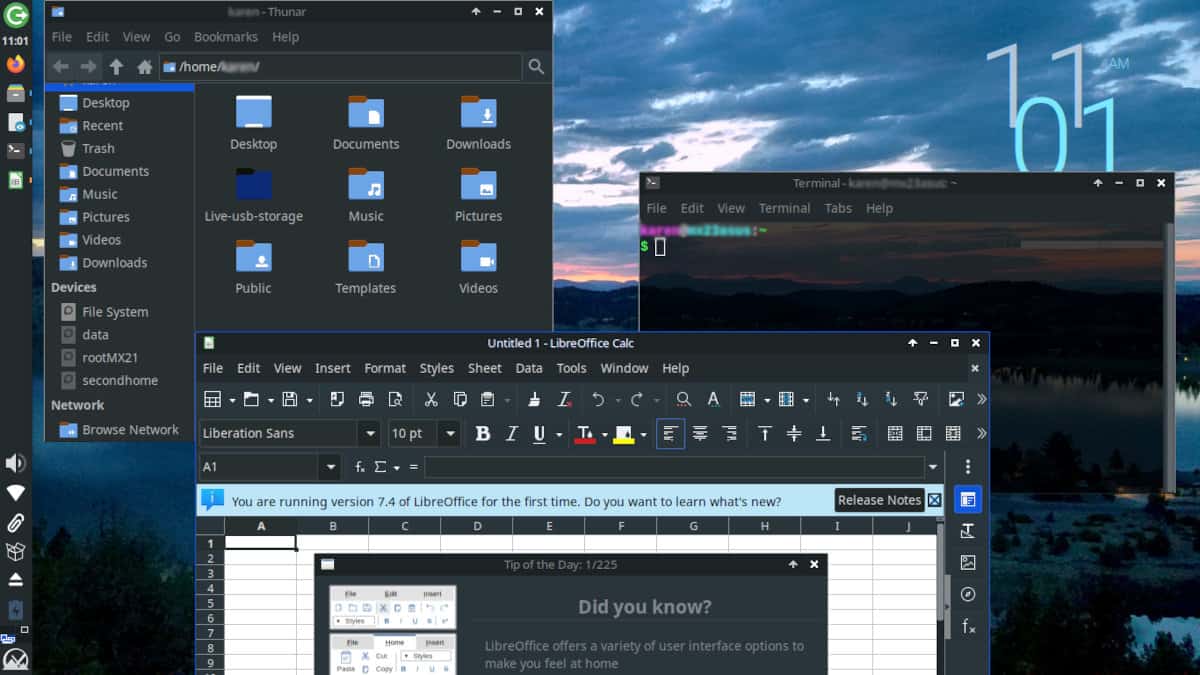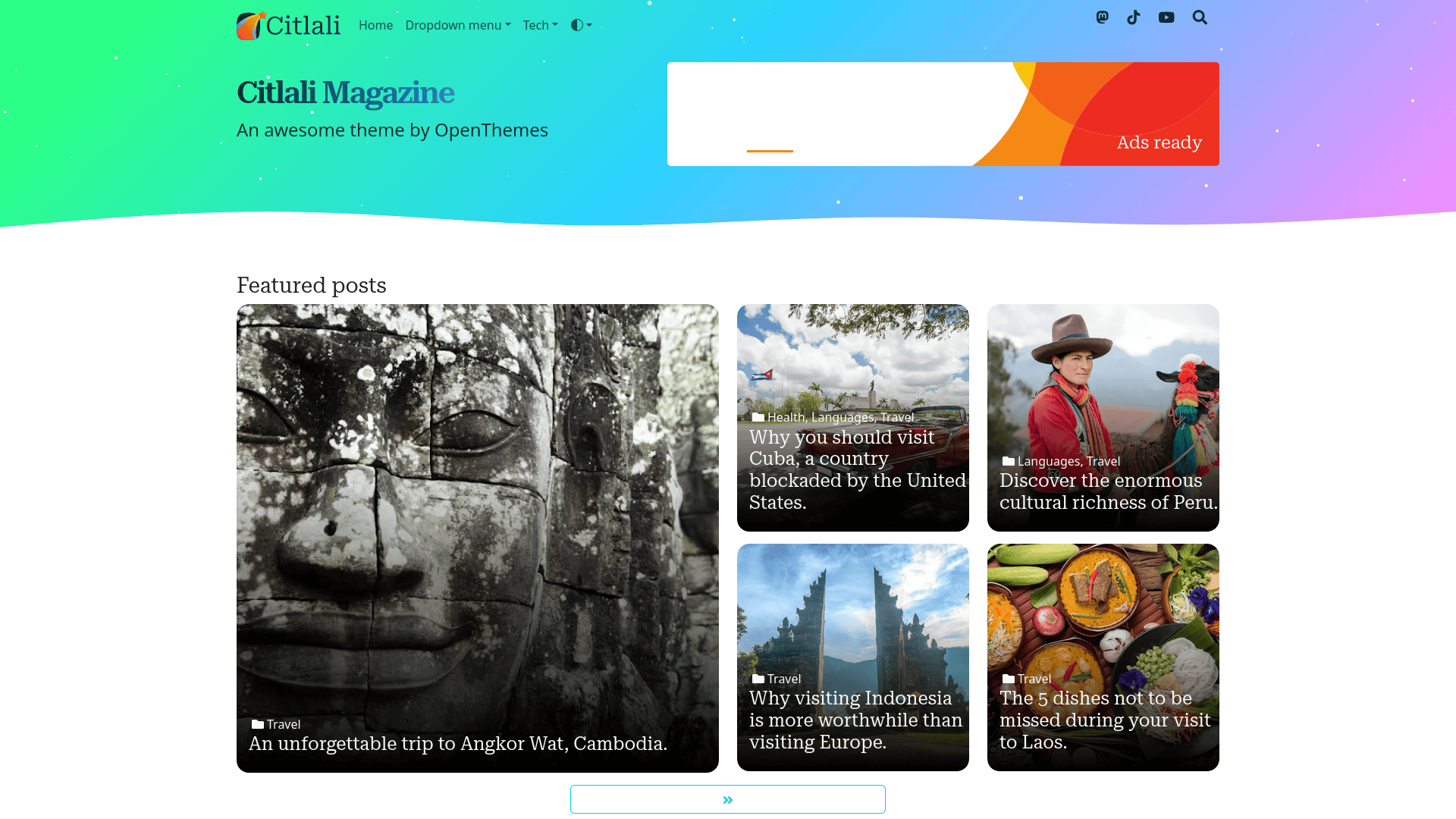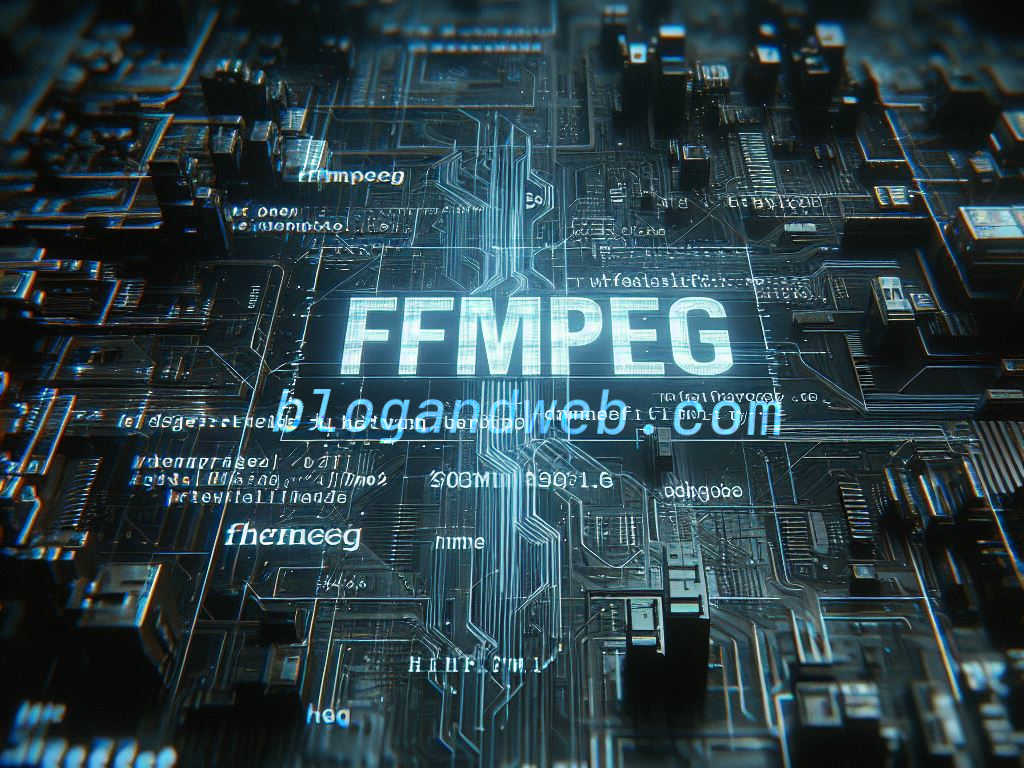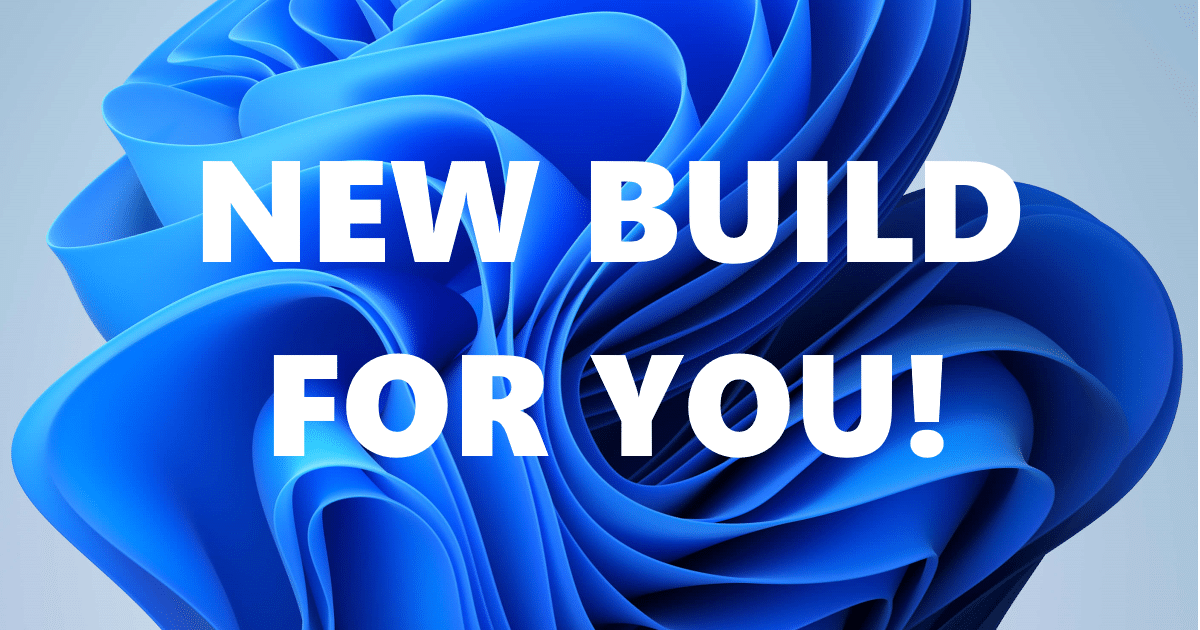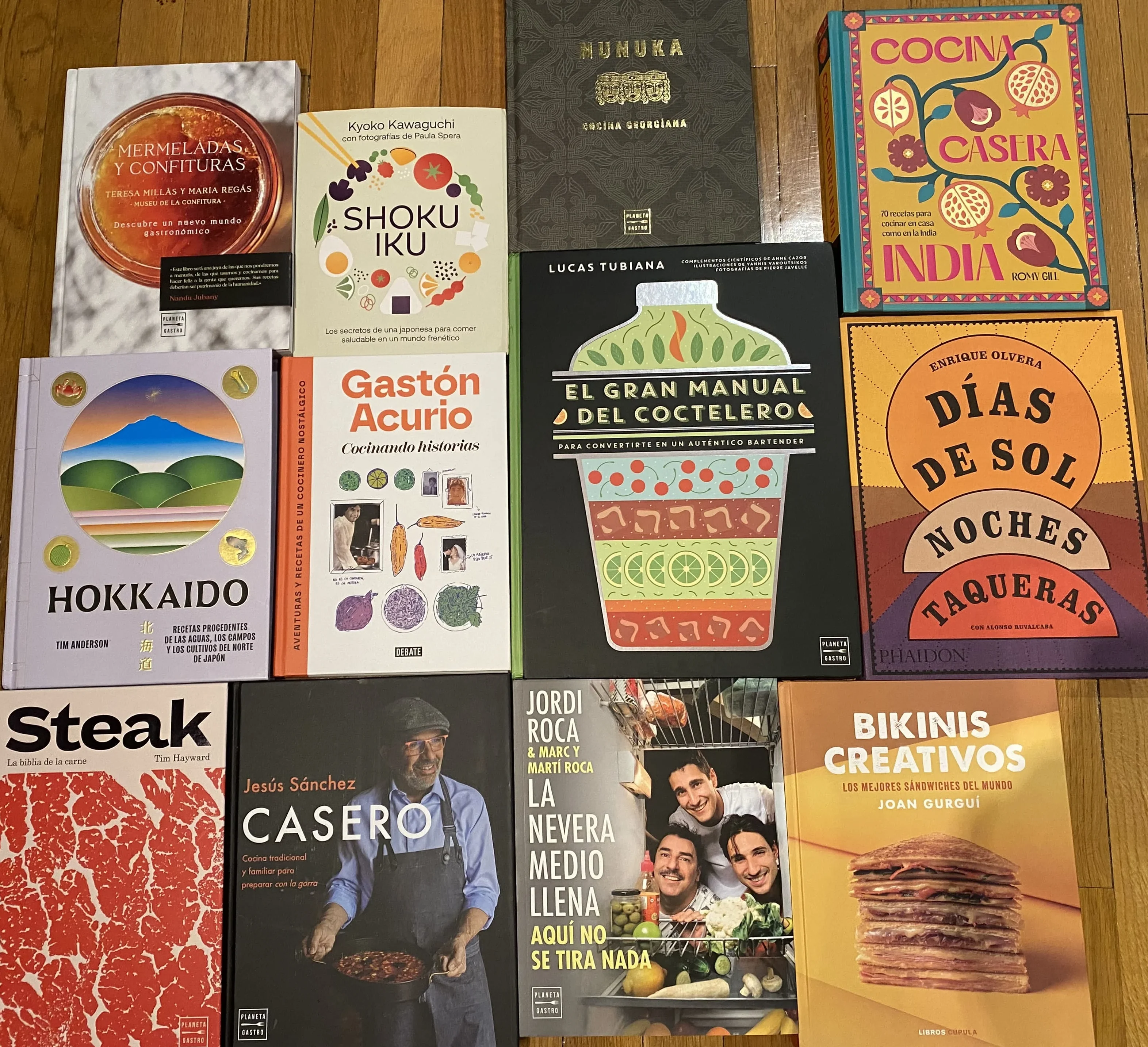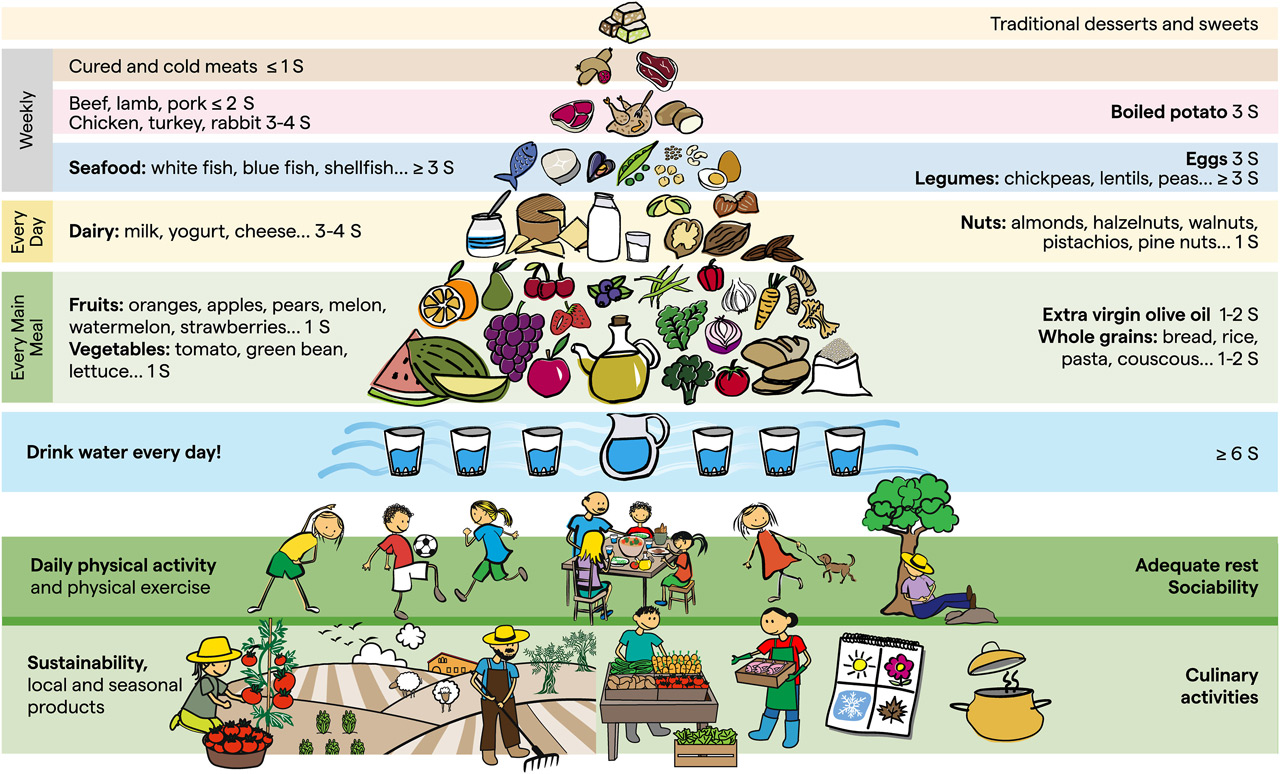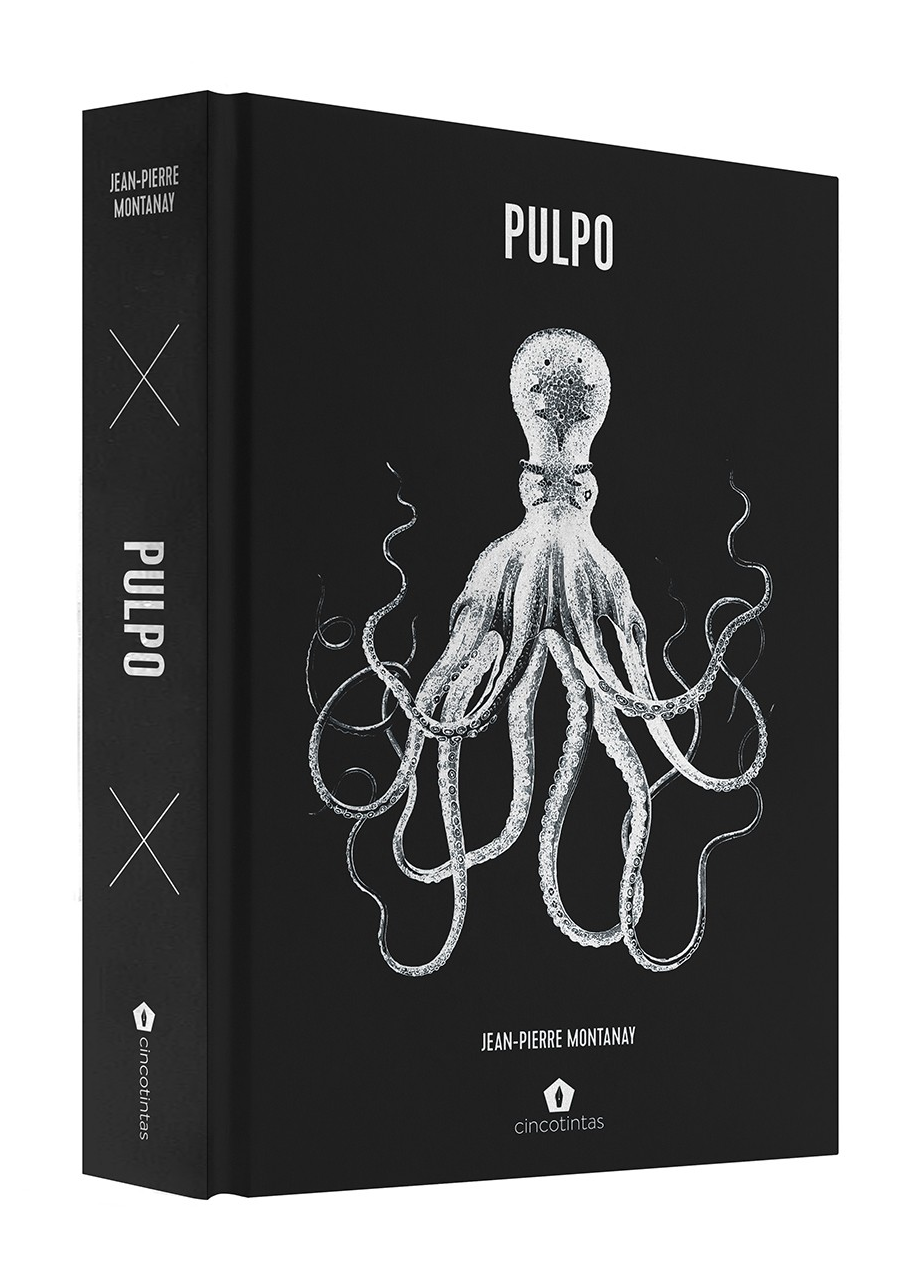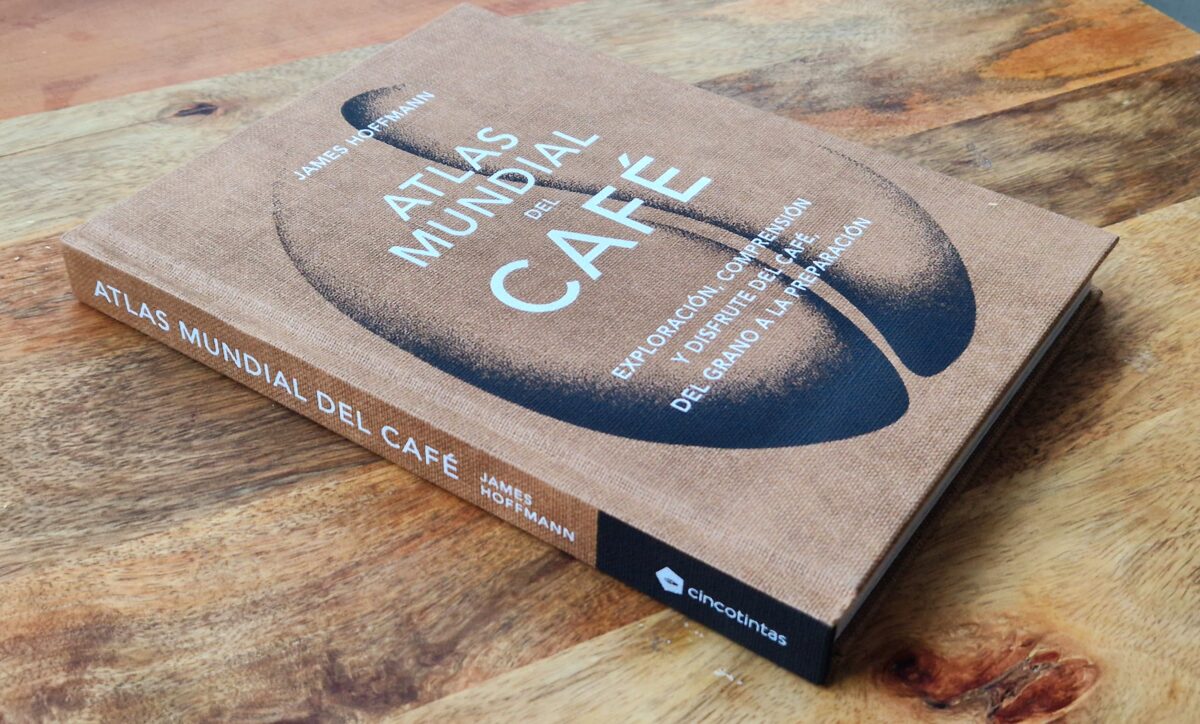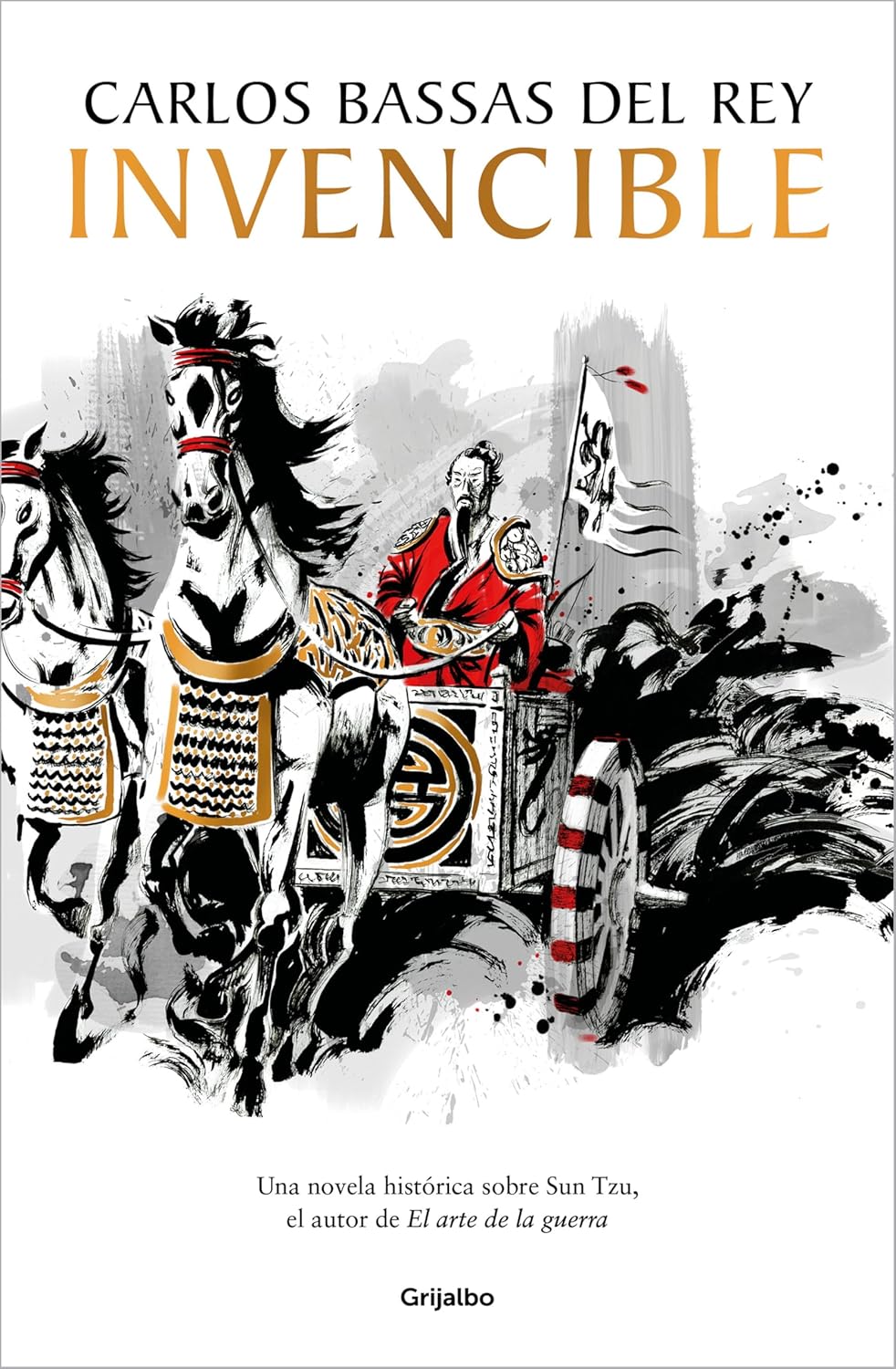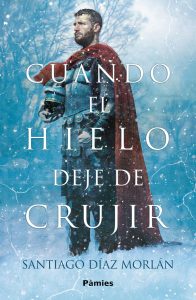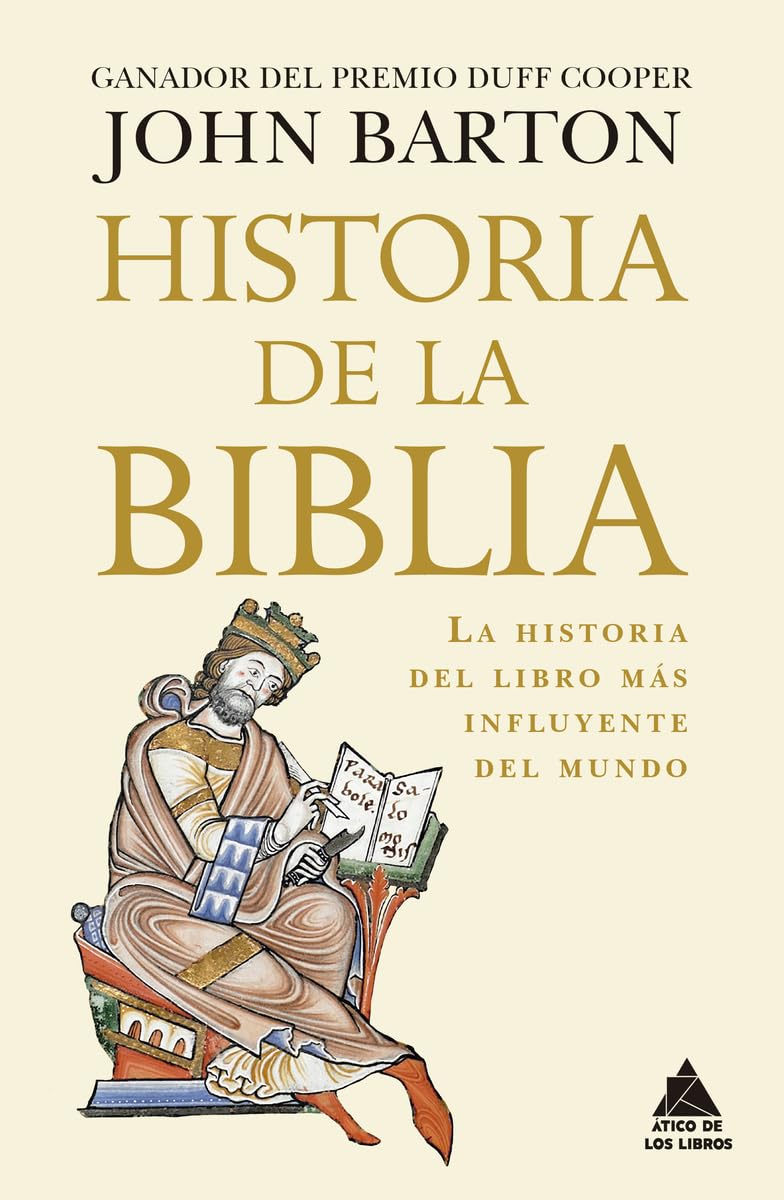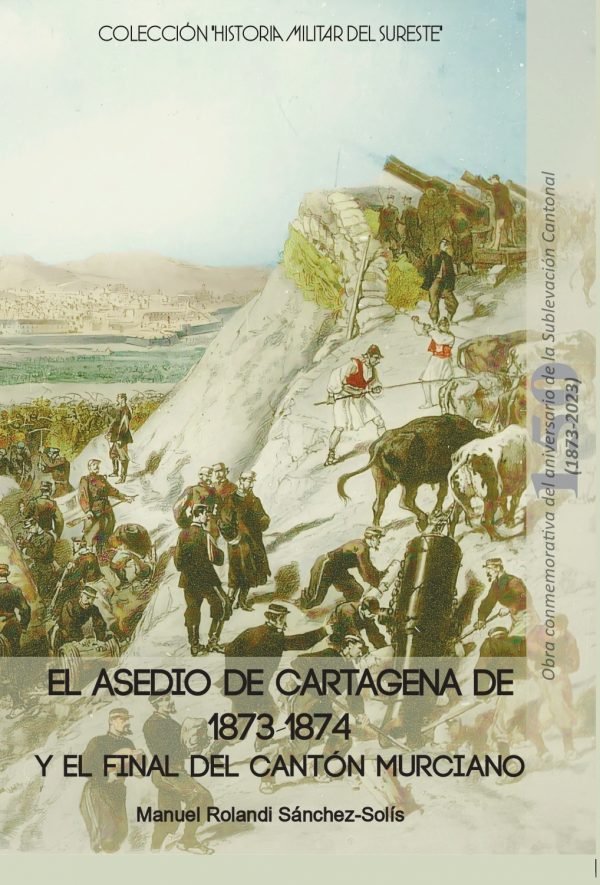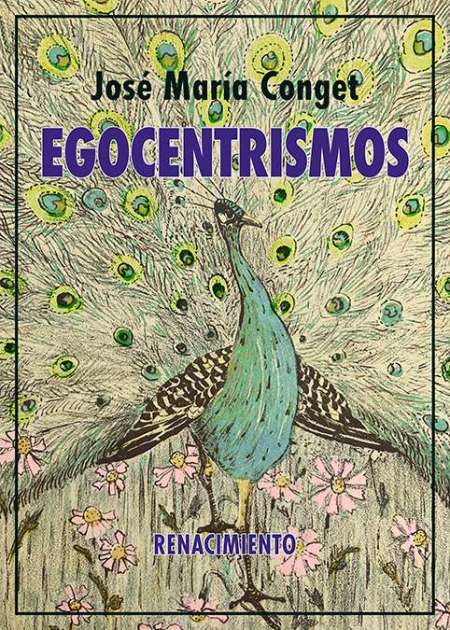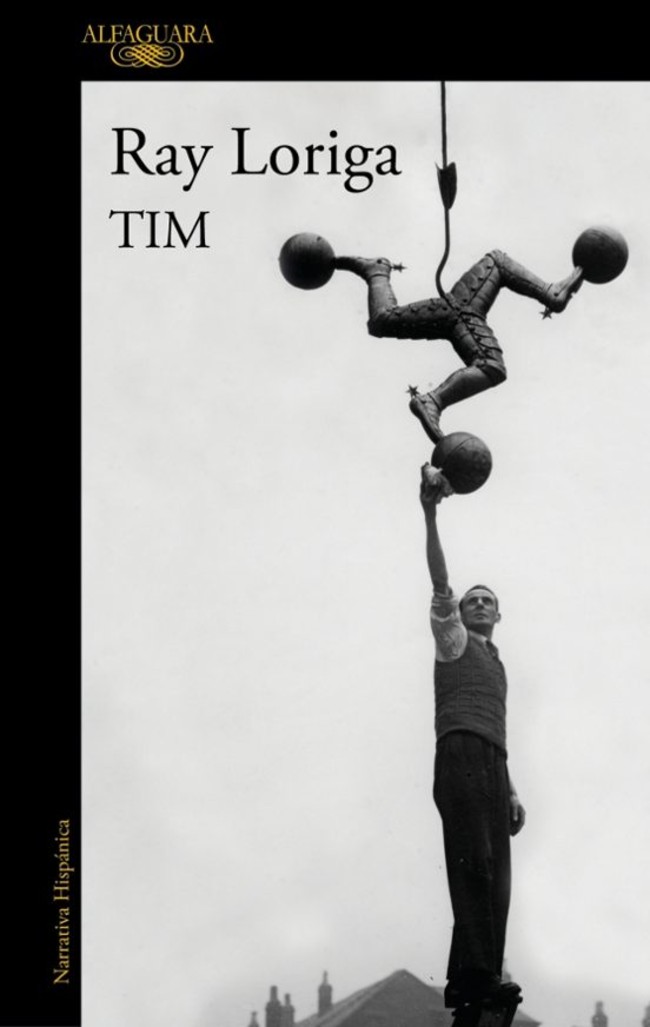Tres apuntes de Vargas
Una reivindicación de lo menor Lo de Borges En abril de 2020, el año de la pandemia, Alfaguara publicó Medio siglo con Borges, un volumen delgadito que reunía algunos de los textos que Mario Vargas Llosa había escrito a cuenta del escritor argentino. Vargas era un admirador declarado de Borges, pero a éste no terminaba... Leer más La entrada Tres apuntes de Vargas aparece primero en Zenda.

Una reivindicación de lo menor
En la muerte de Mario Vargas Llosa se traen a colación sus obras maestras —se citan, fundamentalmente, La ciudad y los perros, Conversación en La Catedral y La fiesta del Chivo, aunque hay quienes añaden La casa verde, La guerra del fin del mundo y, en según qué casos, Pantaleón y las visitadoras— y se mencionan de manera más superficial sus títulos menores, si es que no se ignoran directamente o se juzgan como debilidades comprensibles. Bien está en cierto modo —es de justicia recordar a los artistas por sus mayores cimas y no por los abismos a los que los pudieron arrojar determinadas veleidades o ciertas vocaciones que se revelaron inocuas o resultaron fallidas—, pero en ocasiones también lo menor puede sedimentar en el imaginario de los lectores. El año pasado, al contestar las preguntas de una entrevista que me remitieron por escrito, me sorprendí evocando un episodio de mi juventud que tenía arrumbado en la memoria y que se relacionaba justamente con la que fue, por motivos absolutamente extraliterarios, mi primera aproximación a la obra de Vargas. Debía de tener yo quince o dieciséis años y en un número de El País Semanal que trajeron a casa mis padres se publicaba un adelanto de la que por entonces era la nueva novela del peruano y cuya aparición en las librerías se anunciaba para los días siguientes. El pasaje que se reproducía era lo suficientemente tórrido como para acelerar las efusiones hormonales a las que me abocaba la adolescencia, y una o dos semanas después, tras comprobar que mis ahorros eran suficientes para permitirme el capricho, me dejé caer por la librería de Cundo con tanto sigilo como si estuviese intentando adquirir en un quiosco una revista pornográfica y fingí un interés casual —me temo que también algo estrambótico— en aquel libro que tanto prometía. Era Los cuadernos de don Rigoberto, que ciertamente me deparó horas placenteras y que no he vuelto a leer, pero que aún anda por los anaqueles de mi biblioteca. Pocos años después, cuando recién finalizada la carrera me instalé en Madrid con la intención de buscarme allí la vida, entretuvieron mis soledades las Travesuras de la niña mala antes de que me diera por ponerme de una vez con el Quijote, y hace no mucho tiempo —un año o dos, no más— la trama de ¿Quién mató a Palomino Molero? me alivió el tedio de un viaje en tren del que no podría precisar ni el origen ni el destino, pero sí lo entretenido que anduve gracias al buen oficio del que sigue siendo hasta la fecha el último Nobel del que puede presumir nuestro idioma. No serían estos tres libros ninguno de los que recomendase si alguien me pidiese mi opinión, digamos, canónica sobre el asunto, pero sin embargo son los que primero me vienen a la mente, los que con más cariño recuerdo, ahora que tras el fallecimiento de Vargas Llosa muchos andamos haciendo recuento de lecturas. Obras menores, sí, pero cuánto bien me hicieron en momentos distintos y por razones diferentes.
Lo de Borges
En abril de 2020, el año de la pandemia, Alfaguara publicó Medio siglo con Borges, un volumen delgadito que reunía algunos de los textos que Mario Vargas Llosa había escrito a cuenta del escritor argentino. Vargas era un admirador declarado de Borges, pero a éste no terminaba de caerle bien el peruano. En el artículo titulado «Borges en su casa» leemos: «Los muebles son pocos, están raídos y la humedad a impreso ojeras oscuras en las paredes. Hay una gotera sobre la mesa del comedor. El dormitorio de su madre, con quien vivió toda la vida, está intacto, incluso con un vestido lila extendido sobre la cama, listo para ponérselo. Pero la señora falleció hace varios años»; y después: «Su dormitorio parece una celda: angosto, estrecho, con un catre tan frágil que se diría de niño, un pequeño estante atiborrado de libros anglosajones y, en las paredes desvaídas, un tigre de cerámica azul, con palmeras pintadas en el lomo, y la condecoración de la Orden del Sol». En un momento de la conversación, Vargas le dice: «Vive usted prácticamente como un monje, su casa es de una enorme austeridad, su dormitorio parece la celda de un trapense, realmente es de una sobriedad extraordinaria». A tal observación, el entrevistado responde: «El lujo me parece una vulgaridad». Aparentemente el desencuentro no pasó de ahí, pero se sabe que Borges no quedó nada contento cuando vio el texto de la entrevista publicado —dicen que le molestó especialmente que su interrogador desvelase el detalle de la gotera— y se cobró su peculiar venganza cuando, un tiempo después, comentó a alguien: «Vino a verme el otro día un peruano. Creo que trabajaba en una inmobiliaria, porque no paraba de insistirme en que me mudara».
Un gran escritor
Pero hay otro recuerdo que tenía medio difuminado y que adquiere consistencia ahora, uno que sucede en una noche de 2022, durante una cena en la Ciudadela, tras la primera jornada de la Feria del Libro de Gijón. Estamos a la mesa varias personas y una de ellas es el fotógrafo Daniel Mordzinski. Hemos ido hablando de varios temas, entre ellos en qué consiste o deja de consistir eso de ser «un gran escritor», qué sentido exacto tiene la expresión en este tiempo. Quizá a causa de ello, la conversación ha derivado hacia la figura de Mario Vargas Llosa y alguien que quizá fuese Alexis Ravelo —tan divertido, tan locuaz, tan añorado por quienes tuvimos la suerte de tratarlo, aunque fuera sólo un poco— se ha puesto a criticarlo a cuenta de algún libro reciente que considera que está muy por debajo de lo que cabe exigir a un maestro como él. Daniel, que es un entusiasta de la obra del peruano y además lo ha tratado lo suficiente para considerarse no sé si amigo suyo, pero al menos sí un poco allegado, comienza a defenderlo. La discusión empieza a subir de tono y no llega a agriarse porque tanto él como Alexis son gente bienhumorada y cordial y porque a los demás nos divierte tanto la pugna que de vez en cuando la aliviamos un poco con bromas que relajan el ambiente. Finalmente alguien, creo que Eduardo San José, dictamina: «Pues ya lo tenemos: un gran escritor es aquél que es capaz de monopolizar la conversación en una mesa donde no está presente y en la que ni siquiera cae bien a todo el mundo».
La entrada Tres apuntes de Vargas aparece primero en Zenda.